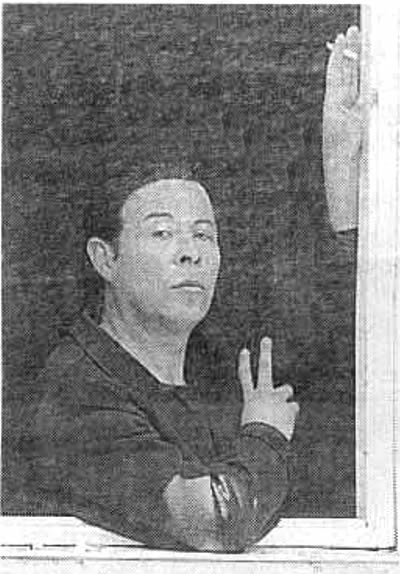Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Pedro Lemebel | Autores |
Cronista y malabarista...
(Entrevista a Pedro Lemebel)
Por Ángeles Mateo del Pino
Publicado en La Plazuela de las Letras, Gran Canaria, 1995
Tweet .. .. .. .. ..
Pedro Lemebel (Chile, 1954), escritor y artista visual, es una de las voces más originales y comprometidas del panorama culturaL chileno de los últimos años. Comprometida, digo, pero no en el sentido manoseado y maniqueo del término, sino en una acepción más pura, si cabe.
Su compromiso es de partida consigo mismo, con su propia ética personal, aquella que le lleva a denunciar las injusticias sean del tipo que sea: social, sexual, política... Injusticias de variada índole, pero en las que siempre entran a funcionar las relaciones de poder. Y Pedro Lemebel está siempre del lado de los desamparados, de los desheredados, de los marginados, de los silenciados ... de todos aquellos "guachos" —huérfanos del mundo— que han sido acallados porque sus voces y sus miradas no se avienen bien con las estrategias de lo "políticamente correcto". Fruto de esta conciencia son los trabajos que ha realizado, bien como artista visual o como escritor. En 1987, con Francisco Casas, crea el Colectivo de Arte "Yeguas del Apocalipsis", por medio del cual desarrolla un extenso trabajo plástico en fotografia, video, performance e instalación. Su labor literaria va desde el cuento al manifiesto político, la crónica y la novela. Como cronista ha sido difundido masivamente a través de los medios de comunicación, sus textos se han publicado en revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Actualmente realiza el programa de crónicas "Cancionero" en Radio Tierra de Santiago. Ha participado en Seminarios Internacionales, siendo invitado al Festival Stonewall (Nueva York, 1994), a la Conferencia "Crossing National and Sexual Borders, Latin America Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender" (Nueva York, 1996), entre otros. Ganador de la Beca FONDART 1994, 1996 y Fundación Guggenheim 1999. Desde su primer libro de cuentos, Incontables (1986), hasta sus crónicas al parecer ha llovido mucho y bien, porque son precisamente estas últimas las que le han dado el respaldarazo necesario para que entre a formar parte de la "academia librera", como lo demuestran las ediciones y reediciones —tanto nacionales como extranjeras— de sus obras: La esquina es mi corazón, Crónica urbana (1995), Loco afán, Crónicas de sidario, (1996), De perlas y cicatrices. Crónicas radiales (1998). Hasta, por último, vestirse de largo con su, hasta el momento, única novela, Tengo miedo torero (2001). Su prestigio y su lugar privilegiado en el panorama de la literatura latinoamericana actual están confirmados, aunque él, el de antes, siga siendo el mismo.
—¿Cómo y por qué te inicias en la escritura?
—Tiene que ver con una multiplicidad deseante que biografiaba el anonimato de un chico poblador con afanes estelares. Me cuesta reconocerme ahora en ese retrato adolescente, en esa pulsión juvenil que firmaba estrellas ensayando un mítico porvenir. Algo de ese sueño me enternece y pienso que, de esos inicios, la escritura sólo puede recoger la espuma gráfica de esOs cOmienzOs dOnde más que narrar, yO adOrnaba incansable las vOcales de mi firma escOlar.—¿Qué relación escritural existe entre el Pedro Mardones de Incontables y el Pedro Lemebel de las Crónicas? ¿Qué opinas hoy de tus cuentos? ¿Cómo los calificarías?
—Más allá del cambio de nombre que travistió el rótulo bautismal de Pedro Mardones cuentista, existe una traslación de género, para abandonar la estabilidad de la institución cuentera y poder aventurarme en la bastardía del subgénero crónica, por cierto más múltiple, más plural en sus combinaciones literario-periodísticas, pero también más vacilante como ejercicio escritural, y por lo mismo más pulsional en su gesto político. De los cuentos que escribí entonces rescato algunos donde ya estaba potenciado el tornasol sexuado de mi crónica.—¿Cuáles han sido tus planteamientos artísticos? ¿Por qué formaste parte del colectivo Yeguas del Apocalipsis? ¿Por qué este nombre?
—Tal vez, especular hoy un planteamiento teórico para lo que fue un discurso experimental y biográfico con las Yeguas del Apocalipsis, resulte pomposo y tal vez nostálgico por cierta desterritorialidad utópica en el cambio de contexto. Aun así evoco a las Yeguas como un imaginario delirante que intentaba contener algunos lugares minoritarios que no estaban contemplados en el proyecto de la futura democracia que se peleaba en esos años. Creo que hoy esos lugares por los que batallamos las Yeguas siguen más ausentes que nunca coartados o simplemente invisibilizados por esta farsa democrática que añora al tirano.Lo de Yeguas tiene que ver con cierta reivindicación de palabras duras y fuertes que ofenden a la mujer. En Chile la palabra yegua es sinónimo de libertina, de mala mujer como perra, puerca, etc. Nosotros al usar este adjetivo con glamour lo descargamos de misoginia. Pero también el nombre completo citaba los jinetes del apocalipsis metaforizados en una gran ópera sobre el sida. También es un nombre rutilante como de película hollywoodence del 50, en suma el nombre fue un artificio más de nuestro desnutrido y sudaca ajuar travesti.
—¿Cuáles son los referentes literarios que te han acompañado como escritor?
—Me penan ciertos ecos de historietas populares que a veces llegaban a mi barrio, porque los libros siempre fueron un lujo cultural en mi proletaria casa. También algún programa de radio donde la oralidad melódica acunaba el ocio de ese pasar. Pero más adelante me deslumbró el poeta y ensayista argentino Néstor Perlongher. Cuando leí el poema "Cadáveres" del libro Alambres, pensé que esta loca era genial en su potente escritura que fusionaba su homosexualidad con el tema de los desaparecidos. Era un gesto tan espectacular que también las Yeguas reiteramos en algunas performances. Creo que la poesía en mis textos actuó como detonante afectivo y luego la crónica sólo fue un devenir escritural tal vez referenciado acá en Latinoamérica por Carlos Monsiváis, José Joaquín Blanco y Edgardo Rodríguez Juliá. Pero sólo como estrategia letrada, como ojo develador de una sociología popular en constante cambio.—¿Escribes para con-mover al lector? ¿Piensas en el lector mientras creas? ¿Está tu obra dirigida a un lector en particular?
—Algo de eso es cierto, lo digo porque a veces mis crónicas tienen cierto aire epistolar, como si le estuviera escribiendo a alguien, pero más bien como si le estuviera hablando a algún perdido amor. Creo que sí, en mi escritura siempre está contemplado un otro, un desdoble que desritualiza el narcisismo de una pluma homosexuada en su propio reflejo. Pero ese algo o alguien, pareciera convertirse en posibles devenires dialogantes o también compulsivos en su esquizoide y sonámbula soledad.—¿Cómo definirías el género de la crónica? ¿Por qué has elegido la crónica como medio expresivo?
—Yo digo crónica por decir algo, quizás porque no quiero enmarcar o alambrar mis retazos escriturales con una receta que pueda inmovilizar mi pluma o signarla en alguna categoría literaria. Puedo tratar de definir lo que hago como un calidoscopio oscilante, donde caben todos los géneros o subgéneros que posibiliten una estrategia de escritura, así la biografía, la carta, el testimonio, la canción popular, la oralidad, etc. Creo que escogí esta escritura por las distintas posibilidades que me ofrece o que puedo inventar, para decirlo en lenguaje travesti es como tener el ropero de Lady D. en el computador.—¿A qué crees que se debe el hecho de que el género de la crónica esté teniendo tanta importancia en la literatura latinoamericana actual? ¿Se podría hablar de "moda" literaria?
—¿Lo crees tú? Yo no estoy tan seguro. En todo caso si fuera así, optaría por pensar en un agotamiento de las recetas genéricas de lo literario desarrolladas en Latinoamérica, especialmente en la novela y su ficción blanqueadora y amnésica. También en ciertos discursos remecedores del canon literario como el de las mujeres por ejemplo. Los textos de Diamela Eltit ponen en cuestión esta herencia roñosa de la lengua hispánica. Ahora si es moda, aunque sea temporal, es un buen ejercicio para volver a pensarse como una "otra" posibilidad derivante frente a la catedral trascendente del saber occidental.—¿Qué evolución han seguido tus crónicas desde La esquina es mi corazón, Loco afán hasta Perlas y cicatrices?
—Cada libro tiene su método, forma y envoltura. Así la ciudad ha rodado modernista y descalabrada en mi primer libro que, por cierto, reconozco tiene un floreteo más barroco o barroso como dice Soledad Bianchi. Pero el libro que más quiero es Loco Afán que trata crónicas sobre el sida. Tal vez lo quiero como a esos hijos tontos que salen tan caros pero tienen una ternura atemporal. En mi último libro, Perlas y cicatrices, la crónica se hace más breve, más intensa, menos elaborada literariamente, pero más contingente en relación a la desmemoria neoliberal del Chile actual. Era necesario, era político poner en escena estas escenas de horror y dictadura. Creo que mi escritura siempre estará expuesta a los vaivenes y temporales de mi corazón, la literatura para mí solo es solo eso, una pizarra para mancharla de estrategias deseantes.—¿Crees que existen diferencias notables -formales o de contenido- entre tus crónicas y las de Carlos Monsiváis, Edgardo Rodríguez Juliá o José Joaquín Blanco?
—Muchas, tantas como los kilómetros que separan las distintas territorialidades que se escriben en el formato crónica. Son voces y saberes que, más allá de practicar el mismo género, se colorean distinto según la instancia política que las genera, aunque el afán por testificar un tiempo, un continente y muchos deseos contenidos tal vez aúnen en los bordes cierta alianza crítica y movilizadora de otros imaginarios y agredidas subjetividades.—¿Por qué crees que tus crónicas han ingresado con relativa facilidad a la "academia librera"?
—No lo sé bien, tal vez la institución librera está asfixiada de tanta ficción. Pero yo no me lo creo, por eso practico los escapes del travestismo. Aquí cronista, en la otra esquina malabarista. Es una estrategia, te lo repito, más que un oficio, yo odio el trabajo, soy ocioso por vicio y voyeur en espera.—¿Cuáles son tus proyectos creativos más inmediatos?
—Un libro que se llama Nefando (Crónicas de un pecado), donde intento la reconstrucción de la oculta historia homosexual de Chile, desde lo prehispano, donde escribo la historia travesti de los machis araucanos, mucho antes del glamour hollywoodence, desde ese no colonizado lugar de la memoria me propongo desplegar los hilos maricuecas de una historia no contada, no inscrita en la bitácora patria. Aunque a muchos les moleste mi reiteración al tema de la homosexualidad, yo regreso cuando quiero y dejo la puerta entreabierta para que entre el fresco o el estupor.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Pedro Lemebel | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Cronista y malabarista...
(Entrevista a Pedro Lemebel)
Por Ángeles Mateo del Pino
Publicado en La Plazuela de las Letras, Gran Canaria, 1995