Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Patricio Manns | Autores |
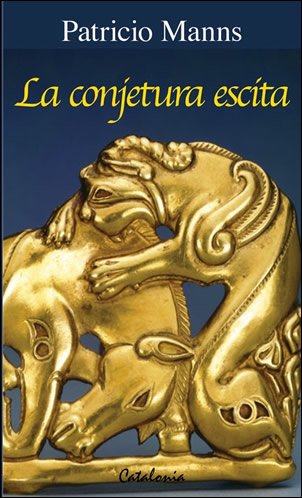
LIBRO DEL HALCÓN QUE PERFECCIONÓ LA HISTORIA DE LOS ESCITAS
Del libro La conjetura escita de Patricio Manns
Editorial Catalonia. 2013
.. .. .. .. .. .
Refería un escita ciego la extraña relación de su pueblo con los halcones, y la importancia decisiva que tuvo cierto halcón en particular, sobre una de las bifurcaciones capitales en el desarrollo de la civilización escita. El ciego pescaba a diario en la margen derecha del correntoso Dniéper, cerca de la citania de Dniéperpetrovsk, no muy arriba de su desembocadura en el Mar Negro o Ponto Euxino. Lo acompañaba su perro-lobo. En sustancia, le gustaba repetir que la aparición de los halcones en la Escitia remontaba, en ese entonces ya, a un muy largo período de tiempo. El hecho que según él, unía a los halcones y la historia de su civilización, no vino solo. Por regla general, afirmaba, los cambios importantes que experimenta una sociedad, de cualquiera naturaleza que esta sea, comienzan a gestarse con gran anticipación al tiempo en que ellos suceden. Los escitas, no bien contemplaron las proezas de un diestro en el arte de la cetrería -que venía de las regiones orientales de la Escitia-, se prendaron de los halcones, aprendieron el arte de dominarlos y ponerlos a su servicio, exclusivo como compañeros de cacería. Es sabido que los halcones son notoriamente eficaces como cazadores depredadores. Además, y este es un signo no menor, jamás comen la carne de las presas que abaten.
Cerca de pequeñas lagunas, libres de hielo a partir de la primavera, los halconeros levantaban el puño, sobre el cual se hallaba posado el
halcón, hundiendo las garras en un guante de cuero que enfundaba el brazo. Estamos hablando de un pájaro de grandes proporciones: al menos tres pies de altura y seis pies de una punta a la otra de sus grandes alas desplegadas. Un grito del caballero bastaba para que el halcón alzara vuelo y se precipitara como un relámpago de erizadas plumas, sobre su presa, por lo general, una liebre, un pato chino, una codorniz, una paloma o un ganso salvaje, que pernoctaban en la tranquila superficie del agua. O en un claro de los bosques de abetos, entre las bayas salvajes de Siberia. Bastaba un rapidísimo zarpazo del ave para degollar a los distraídos. El caballero descendía del caballo para atrapar la presa, y si esta se hallaba en el borde del lago, con la ayuda de una rama, recogía del agua los cuerpos aún palpitantes, guardándolos en un morral adosado a su montura.
No pocas veces los guerreros intentaron adiestrar a sus halcones para convertirlos en apoyo efectivo durante las batallas, en sus largas guerras de interestación, pero los halcones se negaron desde siempre a atacar al hombre.
Había aquí, quizás, un pacto antiguo y secreto de no agresión, pues los hombres tampoco los mataban ni devoraban su carne. Añadiremos que el halcón sólo devoraba la carne que su señor le daba. Por tal circunstancia nadie pudo nunca envenenar a un halcón.
El halcón es en sí mismo una esfinge. Ninguna emoción surca su cara dura, sus ojos penetrantes, su pico afilado y curvo. No se sabe qué piensa de su halconero. Rara vez lo mira, y siempre lo hace de costado, utilizando un solo ojo. Si éste silba y él se encuentra en el aire, regresa de inmediato al brazo para ocupar su lugar. Jamás emprende la cacería por iniciativa propia. Espera el silbo que reconoce y se hunde a gran altura en el aire aguzando las pupilas para avistar a la víctima que, por desconcertante que parezca, no reconoce a tiempo el peligro que conlleva consigo el halcón. Por lo demás, este no da ocasión a nadie para pensar. Su ataque es fulminante y certero. Silencioso y brusco. Mortífero e implacable. El halcón no conoce de vacilaciones ni dudas. En su oficio, es un maestro absoluto. La portentosa seguridad del halcón en sus actos es la tranquilidad del halconero. Es la resuelta convicción del halconero sobre la probidad de su conducta y de la probidad de la conducta del halcón. Si no existe una duda, incluso no metódica, en el momento previo al acto, no existe maldad en el acto. Sólo la noción de la maldad vislumbrada antes del acto puede perturbar a la conciencia y hacerla vacilar. Pero el halcón en sí es un misterio. Carece de nacionalidad, de los conceptos de patria, de país, de territorio, de lar, de hábitat. No identifica la noción de pertenencia ni abriga nostalgias comunitarias. Es solitario y brusco por concepción y doctrina. No conserva otra costumbre que su perfección. Se reconoce a sí mismo sin reparos de ninguna categoría, y reconoce la calidad de su maestría destructora. Su ley fundamental, normativa, es matar. Su sola patria es el brazo del cazador. Su lealtad es terminante y sin requiebros. El pacto del halcón con el cazador no tiene fecha. Nadie sabe quién fue el primero que pensó en adiestrarlo. Según el escita ciego de la orilla del Dniéper, él estudió la cuestión durante varios años, pero siempre tropezó con una nebulosa detrás de la cual no había nada.
Otra constatación enigmática. El halcón no obedece a las mujeres. Muchas de ellas son hábiles cazadoras, manejan la ballesta, la lanza, el cuchillo y el akinaki (pequeña espada escita muy corta, diseñada para combatir desde la silla del caballo), con suprema eficacia. Pero el halcón rehúsa posarse en su brazo. Nunca ha cedido a la voluntad manifiesta de sus adiestradores de servir a una cazadora. El hecho es que ignora a las mujeres, aunque jamás agredió a ninguna. No se conoce ni se adelanta una razón. El carácter del halcón es resuelto e impredecible. Este rasgo suyo es tan inescrutable como muchos otros recovecos de su recóndita personalidad.
En algún año bisiesto en que la luz no producía sombra, cierto caballero escita vagaba por la tundra siberiana, al pie de los Montes Altai, detrás de la ribera suroeste del río Irtich. Lanzó su halcón al ataque. Era un día sosegado, con nubes blancas y altas, un bello sol de mediatarde, y nadie a la vista. Sólo el caballero y su halcón. El ave voló elevándose a considerable altura, desapareciendo entre las nubes. Pero en lugar de echarse sobre su presa, que retozaba en un minúsculo remanso, cuyo centro lo ocupaba un islote, conformado por dos brazos del río que se bifurcan en ese punto, se esfumó detrás de los copos de un bosque de abetos. Permaneció ausente durante largo rato, lo que era inusual.
Cuando regresó, traía en el pico una sortija, esmaltada con un poco de sangre. Era un simple anillo de oro, sin piedra preciosa ni arabesco alguno grabado en su amarilla redondez. El cazador miró largo rato, como estupefacto, aquella sortija luminosa tachonada por una gota oscura. Por último, despertando
de su asombro, emprendió la búsqueda del dedo del cual la joya había sido arrancada.
A poco andar, tropezó de manos a boca con una joven muy bella, que reposaba bajo las tumultuosas hojas de un laurel. Se hallaba dormida. Era muy probable que se tratara de una adolescente de clase noble a juzgar por su atavío. Vestía ropajes que no se correspondían con los atuendos de una mujer escita, ni con ninguna vestimenta propia de los contornos siberianos visibles. El pelo oscuro estaba recogido en la nuca por una rodaja que sostenía un ancho peine de madera. La cintura era estrecha y su larga túnica apenas dejaba ver un pie pequeño y deleitoso, calzado con babuchas doradas. Sorprendida, se incorporó contemplando con curiosidad exenta de reticencia, los ojos parpadeantes del cazador. A sus preguntas, respondió empleando una lengua extraña, que el caballero no conocía ni tampoco logró descifrar. La joven ni siquiera se había percatado que el halcón acababa de robarle una sortija arrancándola con violencia del dedo anular de su mano izquierda. El caballero descendió de su montura y le tendió una pequeña y discreta vejiga de carnero, llena de un vino morado, invitándola a retomar fuerzas. Ella accedió a la suave y gestual requisitoria con entera naturalidad. No pudo explicar su procedencia ni las razones por las que se encontraba allí, sola y desarmada, sin alimento, sin cabalgadura, ni algún otro medio de transporte. El caballero la tranquilizó con gestos adecuados, luego la ayudó a trepar a la grupa del caballo, y galoparon hasta la capital escita, por entonces conocida como Citania de Olbia, en la ribera occidental del río Hypanis, cuando éste desemboca en el Ponto Euxino. El regreso duró seis jornadas y no hubo mayores incidentes en el camino, salvo el azaroso cruce de varios ríos que, a la altura de la estación, se hallaban ya descongelados. Sin embargo, aferrado al costado de su cabalgadura, sosteniendo a su compañera, el jinete era un erudito en el cruce a nado del caballo en los ríos siberianos.
Los cortesanos la condujeron al palacio real, encabezando una tumultuosa comitiva. Llevada ante el rey Saulio, y asistida en su relato por algunas doncellas orientales del harén del monarca, que lo tradujeron, éste escuchó su apasionante historia, que ningún otro escita conoció jamás. El rey, enamorado perdido de la niña, la incorporó a su gineceo. Ella desplazó a todas las otras amantes del soberano, y permaneció el resto de su vida en la corte sin que nadie pudiera nunca desentrañar el misterio de su origen, por qué estaba allí cuando el halcón le arrebató un anillo, y quien la abandonó en aquel paraje desierto.
Lo que acabamos de narrar es muy importante en la historia escita, pues ella fue llamada la princesa Laetoli, y dio a luz a Idantirso. Resultaba casi habitual que determinados monarcas escitas hicieran venir a princesas orientales para acompañarlos en su reinado. No pocas veces estas princesas llegaban a la Escitia tras el cierre de una negociación o un pacto guerrero. En ocasiones, capturaron a más de alguna y la incorporaron a las tareas del reino, en calidad de esclavas con ventajas. Algunas llegaron de Mesopotamia, y no pocas del reino de Samaria, por lo cual Laetoli fue llamada la princesa samaritana.
Con el tiempo, su hijo Idantirso alcanzó el grado de general en jefe de los ejércitos escitas. Más tarde fue elegido soberano, tras la muerte del rey Saulio, y dirigió la gran guerra patria en defensa de la Escitia contra Darío, el Persa, y sus setecientos mil guerreros, poco después de la caída de Babilonia. La historia de las naciones- --mascullaba el pescador ciego- no es siempre una cosa lineal, fácil de predecir. Muchas veces depende de factores tal vez insignificantes, y no pocas de sus circunstancias pueden parecer insólitas. En este caso, el resultado grandioso de la magna batalla contra los persas, tuvo su origen en el hecho casual de que un halcón robara cierto anillo del dedo de una doncella, abandonada en el claro de un bosque, en los confines siberianos orientales de la Escitia.
Por lo demás, la historia recuerda a Laetoli como la única mujer conocida, que ha poseído un halcón adiestrado para la caza. Precisamente el que le robó la sortija, diadema que el rey Saulio conservó en uno de sus dedos hasta la muerte. Laetoli logró compartir con el halcón largas jornadas de cacería. Era diestra en el manejo de la ballesta y una excelente amazona. Las extensas partidas deportivas podían prolongarse por un tiempo indeterminado. La acompañaba un selecto grupo de guerreros consagrados solo a su protección. Estas largas excursiones deportivas la llevaban siempre a las inmediaciones de los Montes Altai, donde su instinto pareció reconocer la clave secreta de su pasado, nunca revelado a ningún mortal de ningún tiempo.