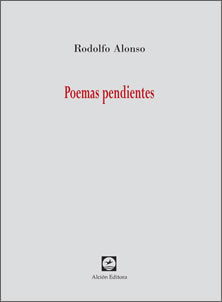
"Poemas Pendientes", de Rodolfo Alonso. Alción Editores, 2010
“La poesía simplemente me ocurre”
Por Silvina Friera
Página 12. Viernes, 30 de julio de 2010
Una voz nítida e inconfundible. Una voz compañera que avanza con hambre de frescura y curiosidad. La cabeza de Rodolfo Alonso –como su voz– no se queda quieta ni un momento. No descansa. Nunca deja de pensar, siempre tiene algo que decir, “siempre una última palabra”. Lo admite este poeta “fabricante de encantos” en su libro Poemas pendientes (Alción), que se presenta hoy a las 19 en la Biblioteca Nacional (Agüero 2502), con el “trío dinámico” de Noé Jitrik, Jorge Monteleone y Pedro Aznar. Los poemas de Alonso producen escalofríos en los huesos. Sus versos 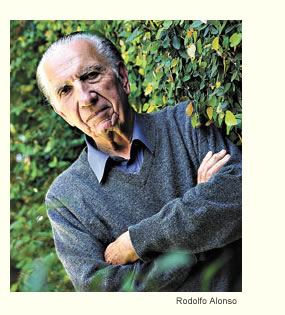 luminosos y elípticos hacen vibrar el instante. Y tanto pasado, tanta palabra, tanto escombro. “Un día, mirando sin haberlo visto el hueco entre el pulgar y el índice de mi mano derecha, yo me visto latir”, se lee en “Consecuencias”. “Es decir, me he sorprendido vivo, he visto la vida haciendo su trabajo, a mi cuerpo haciendo su trabajo, por su cuenta, sin que yo tuviera nada que ver en todo eso.” Hay zarpazos epifánicos–“Como luz en la luz/ suena el invierno, al sol”–; hay historia quebrada –“Ni aquellos sueños que nos soñaban/ hoy se dejan soñar”–; hay muertos que arden en la memoria, como Azucena Villaflor y Haroldo Conti.
luminosos y elípticos hacen vibrar el instante. Y tanto pasado, tanta palabra, tanto escombro. “Un día, mirando sin haberlo visto el hueco entre el pulgar y el índice de mi mano derecha, yo me visto latir”, se lee en “Consecuencias”. “Es decir, me he sorprendido vivo, he visto la vida haciendo su trabajo, a mi cuerpo haciendo su trabajo, por su cuenta, sin que yo tuviera nada que ver en todo eso.” Hay zarpazos epifánicos–“Como luz en la luz/ suena el invierno, al sol”–; hay historia quebrada –“Ni aquellos sueños que nos soñaban/ hoy se dejan soñar”–; hay muertos que arden en la memoria, como Azucena Villaflor y Haroldo Conti.
Los poemas están agrupados en dos secciones. En “Aparecidos” se anima por primera vez a reunir los textos escritos entre 1957 y 1993, pero que por una u otra razón no le parecieron del todo publicables, aunque, al mismo tiempo, tampoco se dejaban eliminar, se resistían al silencio. “Algo en ellos se mantenía vivo y, a la vez, acaso no fraguaba del todo”, dice el poeta. La segunda sección, “Apariciones”, recoge poemas escritos después de su último libro editado, El arte de callar (2003), hasta el año pasado.
–El gran poeta brasileño Lêdo Ivo señala en el prólogo que “hay una especie de despojamiento” en su poesía, “un lirismo de palabras desnudas”. ¿Cómo llegó a ese despojamiento?
– Nunca me “propuse” escribir un poema. La poesía simplemente me ocurre. Y me ocurrió siendo todavía casi un niño, alrededor de los catorce años. Recuerdo que era un día de lluvia –la lluvia siempre fue trascendente para mí– y hasta recuerdo incluso cuáles eran esas primeras líneas, tan sólo tres ya, ya breves y que decían, más o menos, así: “Largos cuchillos de acero / rasgan un paño ceniza. / Lejos, el horizonte agoniza.” La propensión a concentrar las palabras, la intuición de que eso incrementa su capacidad de irradiar, al parecer no eran fruto de ningún proyecto previo sino, por el contrario, algo ya congénito en mí. Dentro de mi trabajo eso puede comprobarse desde mi primer libro: Salud o nada (1954), avanzando hasta alcanzar su culminación probablemente con Entre dientes (1963). Pero también después, manteniendo su presencia, en forma intermitente pero sostenida, hasta hoy mismo.
– ¿A qué atribuye que los poemas de la primera parte hayan quedado “como suspendidos en el tiempo y en el espacio”? ¿Por qué no los publicó hasta ahora, por qué antes no podía “escucharlos y escucharte” y ahora sí?
– La única respuesta son algunas de las breves palabras de introducción: “Hay verdades de poemas, y hasta hay poemas de verdad, para los cuales tenemos que madurar, hasta que seamos capaces de que ellos maduren a su vez en nosotros. Son inseguros, y también persistentes, como nosotros mismos”. ¿Por qué ahora sí? La poesía me ocurre, insisto. Me encuentra. No responde a plan, proyecto o pretensión. Por eso ambas secciones están cobijadas bajo el título Poemas pendientes. Que en la misma ineludible ambigüedad, en la rica polisemia de toda palabra humana, logra hacer resonar en mi ánimo tanto aquel lúcido aserto de Paul Valéry de que un poema se abandona, no se concluye, como la idea de cuentas que saldar.
– Pensando en el poema “Aparte”, sobre todo en los versos “cuánto para aprender (si hubiera tiempo)”, ¿a qué alude ese aprender? ¿Tiene que ver con el despojamiento, las formas, la voz?
– A mí también me gustaría saberlo. Y quizá por eso escribo. Porque no tengo una respuesta. Lo que dice el poema no es siempre lo que originó el poema. Lo que dice el poema no es solo lo que dice el poema.
– En un poema corrige una elección del poeta que fue; cambia “heces de la literatura” por “mierda de la literatura” en “Al pie de la letra”. ¿El poeta que fue tenía pudor de la palabra “mierda”?
– Algo de eso hubo. Y me causó mucha gracia sospechar que quizás había algo más –incluso de humor negro– en la mera enumeración de una aparente fe de erratas. También el pudor es histórico, me temo. Es decir, tiene sus épocas. Como todo.
– ¿A quién interpela en “Ocúpense de Arlt”?
– Creo que a todo el mundo. A cualquiera que haya vivido o viva en esta ciudad. Me avergonzaría imaginarme escribiendo sólo para colegas, exclusivamente para supuestos “profesionales”. El lenguaje nunca tiene un único destinatario. Tiene todos los que decidan serlo. Y tampoco tiene un único emisor. El lenguaje tira de uno, como bien dijo el buen Pedro Salinas. Uno escribe y también es escrito, al mismo tiempo.
– Hay varios poemas que celebran la amistad como “A un resplandor”. ¿Qué recuerda de Francisco Madariaga?
– Apenas unos años mayor, nos mantuvimos siempre juntos desde mi adolescencia, en aquellos años fecundos y veloces de las vanguardias del ’50. Como bien dijo, al dedicarme un libro: “Aquel que un día fuimos los delfines”. El fue el más joven de los surrealistas y yo lo fui de Poesía Buenos Aires. Aunque de Coco Madariaga llevo recuerdos imborrables, que me alumbran por dentro, no creo que ninguno de nosotros se sintiera profesor de nada. Y sí en cambio “pulpero anárquico y arcaico, a la vez”, como se me definió en otra entrañable dedicatoria.
– A propósito de “Si, pero”, ¿qué hace Alonso con una cabeza que nunca deja de pensar? ¿Es una ventaja al escribir o se vuelve en contra?
– A mí me gustaría saberlo. Y me temo que no consigo ni creo que se pueda tomar las palabras sólo literalmente. Así hable de corazón, o de cabeza. De mente o sentimiento.
–¿“Auschwitz, aún” se podría leer como una alternativa al planteo de Adorno? Si no se puede escribir poesía, se puede aullar, como lo hace usted en ese poema.
–La ineludible entidad de los campos de concentración nazis, la aterradora evidencia del Mal, fue para mi infancia una herida indeleble e incesante. Estimo que sea seguro que, al menos a ese grado, es verdad imbatible lo que sentenció cabalmente Theodor W. Adorno en la posguerra: “Después de Auschwitz, es cosa bárbara intentar la poesía”. Y también es verdad que fue un sobreviviente, Paul Celan, quien pudo escribir años después un poema tan tocante y estremecedor como su “Fuga en muerte”. Pero es verdad, asimismo, que acabó suicidándose. ¿Aullar no sería, entonces, lo de menos? El silencio no prevalecerá.
– Parafraseando un verso de “Dones para donar”, “la lluvia es nuestro templo”, ¿se podría decir que el instante es el templo de Alonso?
– Desde siempre le huyo, le temo, desconfío de las grandes palabras. Como dijo Heráclito, la retórica es el “arte de conducir a la matanza”. Creo que fue Octavio Paz quien supo aludir al poema como “consagración del instante”. Algo de eso ha de haber, pero no sólo eso. Esta sociedad de consumo que desde hace tanto nos consume, esta sociedad del espectáculo, del show, este apabullante alud de banalidad globalizada que quisiera acabar convirtiéndolo todo en mercancía, comenzó hace ya siglos. Y acaso con algunas pocas palabras: “Time is gold, el tiempo es oro”. Pero los seres humanos no usamos el tiempo, somos tiempo. El tiempo es nuestra materia. Estamos hechos de tiempo, y por lo tanto de memoria. Memoria individual y memoria colectiva. Memoria del detalle, de los pormenores y de la especie, general, atávica. Entonces, como dijo Charles Baudelaire, la poesía –a mi modesto entender experiencia de vida y de lenguaje– se hace “negación de la iniquidad”. Nada más. Pero tampoco nada menos.