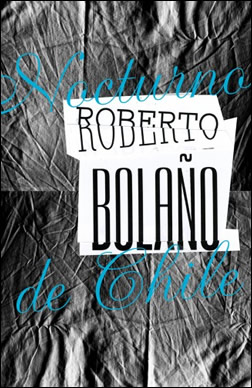
Nocturno de Chile de Roberto Bolaño
Por Jorge de Barnola
www.revistalecturas.cl
Y el buen Sordello en tierra pasó el dedo
diciendo: «¿Ves?, ni siquiera esta raya
pasarías después de que anochezca
no porque haya otra cosa que te impida
subir, sino las sombras de la noche;
que, de impotencia, quitan los deseos […]».
La divina comedia, Dante Alighieri
Uno se enfrenta a Nocturno de Chile con algo de reverencia, la cerviz ligeramente inclinada y los ojos mirando al suelo. También con la neblina que empantana la mirada, porque a estas alturas se sabe que Roberto Bolaño era un depredador del sueño, de los demonios que acechan lo más profundo del alma. En realidad era poeta, y con esto me ahorro muchas palabras.
El viejo Sebastián Urrutia Lacroix, un sacerdote que ama la literatura (que ama zaherirla, todo hay que decirlo, puesto que su amor es el del enfermo y el de la crítica), agonizante y viéndose morir, hace examen de conciencia y escribe algo parecido a unas memorias apoyado en un codo. En realidad se trata de una serie de pinceladas en donde destaca quizás lo más significativo de su turbulento pasado: el que va ligado a la comunión del arte y la represión en un dualismo irreconciliable y, no obstante, necesitados el uno del otro (por cuanto toda supervivencia necesita de antagónicos).
Los referentes de Nocturno de Chile pueden ser numerosos, tantos como caminos se van desplegando a lo largo de la obra. Acaso, el que más pueda acercarse es Del Infierno de Giorgio Manganelli, autor admirado por Bolaño. Manganelli también se atreve con un torrente de imágenes en donde su protagonista observa que su realidad no es lo suficientemente aprehensible como para concluir si está vivo o muerto, y en el caso de estar muerto, si será capaz de salir de ese Infierno que le rodea.
El Infierno que nos muestra Bolaño está en la misma vida, en la historia de Chile, del mismo modo que en 2666 está en México, lugares que son “altares de sacrificios humanos”.
Después de una breve biografía en donde Sebastián Urrutia Lacroix narra sus orígenes y cómo llegó a sacerdote, aparece el primer cuadro en el que el protagonista se adentra en la senda de la crítica de la mano de Farewell (a falta de un Virgilio que le guíe por los distintos círculos de la literatura). Es invitado por éste a su fundo y allí conocerá a otros poetas. En estas charlas se habla de Giacomino da Varona (autor de De Babilonia civitate infernali), de Sordello da Goito (al que Dante coloca en el Purgatorio en su Divina Comedia) o se recitan versos sin más. “Mi bautismo en el mundo de las letras había concluido”, señala Sebastián tras su primera noche en el fundo.
Y volverá más veces allí, empapándose de esa iniciación literaria, y conocerá a las fuerzas vivas de la creación, a Enrique Lihn, a Armando Uribe, a Jorge Teillier, a Efraín Barquero… todos ellos miembros de la Generación del 50. Pero también a prosistas como José Donoso, Jorge Edwards o Enrique Lafourcade. Y por supuesto, a Pablo Neruda.
Los laberintos que nos ofrece Bolaño son variados. Desde el fundo viajamos a París acompañados de Salvador Reyes y Ernst Junger, y poco después nos encontramos siguiendo los pasos de un zapatero en la Viena del Imperio Austrohúngaro.
Es aquí, posiblemente, en donde empezamos a intuir que algo va a pasar, algo oscuro e inquietante. La historia del zapatero con aires de grandeza que a fuerza de invocar héroes de antaño acabará ocupando un trono eterno, imperecedero, como un Salomón durmiente de siglos, se nos revela como reiterativo en las generaciones, como un vinilo rayado por cuya superficie la aguja saltara siempre en el mismo surco.
“Y Farewell dijo: la historia del vienés me ha puesto triste, Urrutia. Y yo: usted vivirá muchos años, Farewell. Y Farewell: de qué sirve la vida, para qué sirven los libros, son sólo sombras. Y yo: ¿como esas sombras que ha estado mirando? Y Farewell: justo”.
Llegado al ecuador del libro, la vida de Sebastián Urrutia Lacroix dará un giro.
Abandona el anonimato de la mediocridad para convertirse en referente de la crítica y alguien a quien solicitar consejo. Por eso es contratado para realizar un estudio sobre la conservación de iglesias en distintas ciudades europeas. Pistoia, Turín, Avignon, Pamplona, Burgos, Namur, San Quintín… los viajes son numerosos. Allí descubrirá que lo que más perjudica a las iglesias son las palomas, sus cagadas. Sobrecoge en este cuadro los métodos que emplean los párrocos para eliminar el mal de las palomas: halcones (Turco, Jenofonte, Rodrigo, Ronnie, Fiebre) dando caza a estos pájaros que simbolizan la paz.
No extraña entonces que los halcones queden grabados a machamartillo en el subconsciente de Sebastián, como una premonición, como ese surco en el vinilo que hace saltar la aguja. “Veía una bandada de halcones, miles de halcones que volaban a gran altura por encima del océano Atlántico, en dirección a América. A veces el sol se ennegrecía en mis sueños”.
Si el lector se deja arrastrar por tanta simbología, no es raro que por un momento cierre el libro para contemplar detenidamente la pintura de Michael Sowa… esos pastores alemanes atravesando el mar en una barca, aparentemente tan indefensos.
Cansado de su labor, Sebastián regresa a Chile. Las pinceladas ahora son más imprecisas (o quizás sea precisión la ausencia de detalles), y describe la llegada al poder de Salvador Allende, el Golpe de Estado de Augusto Pinochet y el suicidio del presidente de la República de Chile en el Palacio de la Moneda. Los tres años entre una cosa y otra se narran en tan sólo tres páginas.
“Los días que siguieron fueron extraños, era como si todos hubiéramos despertado de golpe de un sueño a la vida real, aunque en ocasiones la sensación era diametralmente opuesta, como si de golpe todos estuviéramos soñando”.
Unos días después, muere Pablo Neruda. Al entierro acudirán Farewell y Sebastián, pero el cortejo fúnebre tiene un algo de irreal. “Debemos de estar soñando, pensé yo”.
Y es que todo se precipita de una manera confusa, como los sueños febriles. A Sebastián le sobrevuelan los fantasmas, una sensación de derrota, de culpabilidad, de cinismo. “Intenté escribir algún poema. Al principio sólo me salían yambos. Después no sé lo que me pasó. De angélica mi poesía se tornó demoníaca. Tentado estuve, muchos atardeceres, de mostrarle mis versos a mi confesor, pero no lo hice”.
El siguiente cambio de rumbo pone a Sebastián frente al general Pinochet, en una escena que roza lo macabro. Los mismos que le contrataron para que recorriera Europa realizando un estudio sobre la degradación de las iglesias, le proponen impartir clases de marxismo a la Junta Militar de Gobierno. Sebastián desconfía al principio de semejante propuesta, pero finalmente cumplirá con su cometido.
La imagen de Pinochet sentado en un sillón y rodeado de José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza nos recuerda al Lucifer descrito por Dante, con sus tres cabezas.
Sebastián hará el trabajo encomendado, consciente de que el único interés de la Junta Militar es conocer mejor a su enemigo para reprimirlo con más dureza. “Nueve clases. Nueve lecciones. Poca bibliografía. ¿Lo he hecho bien? ¿Aprendieron algo? ¿Enseñé algo? ¿Hice lo que tenía que hacer? ¿Hice lo que debía hacer? ¿Es el marxismo un humanismo? ¿Es una teoría demoníaca? ¿Si les contara a mis amigos escritores lo que había hecho obtendría su aprobación?”.
La vida sigue (o ese somnus interruptus que es la vida) y Sebastián escribe y busca nuevos lugares en donde reunirse con los escritores y artistas chilenos. Así conocerá a María Canales, una joven escritora que celebra veladas dos o tres veces a la semana en su casa de campo. Parece que las aguas regresan a su cauce, que nuevamente se puede disfrutar de las conversaciones entre intelectuales y, a falta de ese Virgilio que era Farewell (ya anciano y cansado de fiestas), María Canales hace de nueva anfitriona en las noches de toque de queda (como una suerte de Beatriz trayendo algo de felicidad a ese mundo lleno de sombras).
Pero nada es lo que parece. O lo es, sin más, con la excepción de que esa libertad que creen gozar no es sino una falacia, un sueño que viven. En el sótano de la casa de María Canales se realizan interrogatorios. Se tortura a los enemigos del régimen.
Es como si Chile hubiera hecho un Infierno a su medida, o como si el Infierno hubiera encontrado un lugar en donde expandirse a sus anchas al margen de las apariencias y el miedo (o precisamente por culpa de ellos).
Y cuando la verdad termina por saberse, todos evitan rememorar aquellas noches de tertulias en donde el arte no encontraba un espacio realmente libre para expresarse, quizás porque esa noche era tan abisal que anegaba todo de impotencia, de vencimiento.
La derrota es total para Sebastián, y es que no le espera el Paraíso (tampoco cree en él), ni siquiera el Parnaso, de ahí tanto cinismo. “Y después se desata la tormenta de mierda”.
Uno se enfrenta a Nocturno de Chile con algo de reverencia, ya lo he dicho, y también consciente de que Bolaño hacía prosa con alma de poeta. Por eso en la lectura de cualquiera de sus textos habría que pararse muy mucho en el nivel semántico, en el léxico connotativo que asalta nuestra mente en cada párrafo. Una de las palabras que con más insistencia aparece en el texto es “noche”, que curiosamente está incluida también en “Pinochet”. Esa nocturnidad sugiere una pieza musical tranquila, pero esconde una ironía llena de desazón por cuanto su verdadero título iba a ser Tormenta de mierda, homenaje tal vez a ese final increíble con el que termina El coronel no tiene quien le escriba, y guiño así mismo al autor de El otoño del patriarca, y por extensión a todas esas obras sobre dictadores que escribieron Valle-Inclán, Asturias, Roa Bastos o Vargas Llosa.
Nocturno de Chile es ante todo la punta de un iceberg en donde todo queda oculto, pero cuyo tamaño real se sospecha colosal, como si tras las palabras que componen el texto hubiera una fuerza desconocida que tuviera vida propia y que transformara cada nueva lectura en algo diferente y cada vez más aterrador.