Jorge Luis Borges
(1899-1986)
EL BIBLIOTECARIO
VALIENTE
Por Roberto Bolaño
Empezó como poeta. Admiraba la literatura expresionista alemana
(aprendió francés por obligación y alemán
por algo que podríamos llamar amor, y lo aprendió sin
maestros, solo, como se aprenden las cosas importantes), pero posiblemente
nunca leyó a Hans Henny Jahn. En las fotos de los años 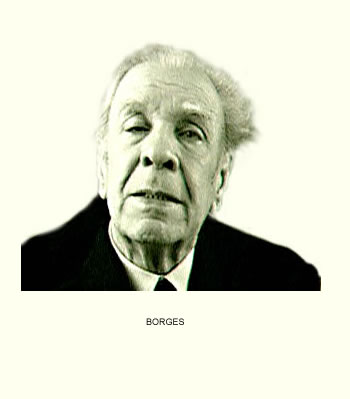 veinte
podemos verlo con un gesto envarado y triste, un joven cuyo cuerpo
casi sin aristas parece tender hacia la redondez, hacia la suavidad.
Practicó la costumbre de la amistad y fue fiel, sus primeros
amigos, en Suiza y en Mallorca, pervivieron en su memoria con el fervor
de la adolescencia o de la memoria sin culpa de la adolescencia. Y
tuvo suerte: frecuentó a Cansinos-Assens y descubrió,
para siempre, una visión inédita de España. Pero
volvió a su país y encontró la posibilidad de
un destino. Un destino soñado por él mismo en un país
soñado por él mismo. En las inmensidades americanas
imaginó el valor y su sombra, la soledad inmaculada de los
valientes, el día que se ajusta a la vida como un guante. Y
volvió a tener suerte: conoció a Macedonio Fernández
y a Ricardo Güiraldes y a Xul Solar, que valían más
que la mayoría de los intelectuales españoles que había
frecuentado, o eso pensaba él, y pocas veces se equivocó.
Su hermana, sin embargo, se casó con un poeta español.
Eran los años del Imperio argentino, cuando todo parecía
al alcance de la mano y Buenos Aires podía autodenominarse
la Chicago del hemisferio sur sin enrojecer acto seguido de vergüenza.
Y la Chicago del hemisferio sur tuvo su Carl Sandburg (poeta, por
cierto, que él admiró), y se llamó Roberto Arlt.
El tiempo los ha juntado y los ha vuelto a separar para siempre. Pero
entonces uno de los dos se sumergió en el vértigo y
el otro en la búsqueda de la palabra. Del vértigo de
Arlt nació la utopía en su estado más demencial:
una historia de pistoleros tristes que prefiguraba, del mismo modo
que Abaddón el extermínador, de Sabato, el horror
que mucho tiempo después se cerniría sobre la república
y sobre el continente. De la búsqueda de la palabra, por el
contrario, surgió la paciencia y una modesta certidumbre en
la felicidad de la literatura. Boedo y Florida fueron los nombres
de ambos grupos, el primero designa un barrio popular, el segundo
una calle céntrica, y hoy ambos nombres marchan juntos hacia
el olvido. Arlt, Gombrowicz (aquella cena que nadie recuerda); pudo
haber sido amigo de ellos y no lo fue. De ese diálogo inexistente
hoy queda un gran hueco que también es parte de nuestra literatura.
Por supuesto, Arlt murió joven, después de una vida
agitada y llena de privaciones. Y fue básicamente un prosista.
El no. El era poeta, y muy bueno, y escribía ensayos, y sólo
bien entrado en la treintena se puso a escribir narraciones. Hay quien
dice que lo hizo ante la imposibilidad de convertirse en el poeta
más grande de la lengua española. Estaba Neruda, a quien
nunca quiso, y la sombra de Vallejo, cuya lectura no frecuentó.
Estaba Huidobro, que fue amigo y luego enemigo de su triste e inevitable
cuñado español, y Oliverio Girondo, a quien siempre
consideró superficial, y luego venía García Lorca,
de quien dijo que era un andaluz profesional, y Juan Ramón,
de quien se reía, y Cernuda, al que apenas prestó atención.
En realidad, sólo estaba Neruda. Estaba Whitman, estaba Neruda
y estaba la épica. Aquello que él creía amar,
aquello que más amaba. Y entonces se puso a escribir una historia
en donde la épica sólo es el reverso de la miseria,
en donde la ironía y el humor y unos pocos y esforzados seres
humanos a la deriva ocupan el lugar que antes ocupara la épica.
El libro es deudor de los Retratos reales e imaginarios, que
escribiera su amigo y maestro Alfonso Reyes, y a través del
libro del mexicano, de las Vidas imaginarias, de Schwob, a
quien ambos querían.
veinte
podemos verlo con un gesto envarado y triste, un joven cuyo cuerpo
casi sin aristas parece tender hacia la redondez, hacia la suavidad.
Practicó la costumbre de la amistad y fue fiel, sus primeros
amigos, en Suiza y en Mallorca, pervivieron en su memoria con el fervor
de la adolescencia o de la memoria sin culpa de la adolescencia. Y
tuvo suerte: frecuentó a Cansinos-Assens y descubrió,
para siempre, una visión inédita de España. Pero
volvió a su país y encontró la posibilidad de
un destino. Un destino soñado por él mismo en un país
soñado por él mismo. En las inmensidades americanas
imaginó el valor y su sombra, la soledad inmaculada de los
valientes, el día que se ajusta a la vida como un guante. Y
volvió a tener suerte: conoció a Macedonio Fernández
y a Ricardo Güiraldes y a Xul Solar, que valían más
que la mayoría de los intelectuales españoles que había
frecuentado, o eso pensaba él, y pocas veces se equivocó.
Su hermana, sin embargo, se casó con un poeta español.
Eran los años del Imperio argentino, cuando todo parecía
al alcance de la mano y Buenos Aires podía autodenominarse
la Chicago del hemisferio sur sin enrojecer acto seguido de vergüenza.
Y la Chicago del hemisferio sur tuvo su Carl Sandburg (poeta, por
cierto, que él admiró), y se llamó Roberto Arlt.
El tiempo los ha juntado y los ha vuelto a separar para siempre. Pero
entonces uno de los dos se sumergió en el vértigo y
el otro en la búsqueda de la palabra. Del vértigo de
Arlt nació la utopía en su estado más demencial:
una historia de pistoleros tristes que prefiguraba, del mismo modo
que Abaddón el extermínador, de Sabato, el horror
que mucho tiempo después se cerniría sobre la república
y sobre el continente. De la búsqueda de la palabra, por el
contrario, surgió la paciencia y una modesta certidumbre en
la felicidad de la literatura. Boedo y Florida fueron los nombres
de ambos grupos, el primero designa un barrio popular, el segundo
una calle céntrica, y hoy ambos nombres marchan juntos hacia
el olvido. Arlt, Gombrowicz (aquella cena que nadie recuerda); pudo
haber sido amigo de ellos y no lo fue. De ese diálogo inexistente
hoy queda un gran hueco que también es parte de nuestra literatura.
Por supuesto, Arlt murió joven, después de una vida
agitada y llena de privaciones. Y fue básicamente un prosista.
El no. El era poeta, y muy bueno, y escribía ensayos, y sólo
bien entrado en la treintena se puso a escribir narraciones. Hay quien
dice que lo hizo ante la imposibilidad de convertirse en el poeta
más grande de la lengua española. Estaba Neruda, a quien
nunca quiso, y la sombra de Vallejo, cuya lectura no frecuentó.
Estaba Huidobro, que fue amigo y luego enemigo de su triste e inevitable
cuñado español, y Oliverio Girondo, a quien siempre
consideró superficial, y luego venía García Lorca,
de quien dijo que era un andaluz profesional, y Juan Ramón,
de quien se reía, y Cernuda, al que apenas prestó atención.
En realidad, sólo estaba Neruda. Estaba Whitman, estaba Neruda
y estaba la épica. Aquello que él creía amar,
aquello que más amaba. Y entonces se puso a escribir una historia
en donde la épica sólo es el reverso de la miseria,
en donde la ironía y el humor y unos pocos y esforzados seres
humanos a la deriva ocupan el lugar que antes ocupara la épica.
El libro es deudor de los Retratos reales e imaginarios, que
escribiera su amigo y maestro Alfonso Reyes, y a través del
libro del mexicano, de las Vidas imaginarias, de Schwob, a
quien ambos querían.
Muchos años después, cuando él ya era el más
grande y estaba ciego, visitó la biblioteca de Reyes, en México
DF, oficialmente bautizada como "Capilla alfonsina" y no
pudo evitar comentar la reacción que ante tal despropósito
tendrían los argentinos si a la casa de Lugones se la llamara
"Capilla leopoldina". Ese no poder evitar un comentario,
su permanente disposición para el diálogo, siempre lo
perdió ante los imbéciles. Dijo que su primera lectura
del Quijote la hizo en inglés y que ya nunca más le
pareció tan bueno como entonces. Se rasgaron las vestiduras
los críticos españoles de capa y espada. Y olvidaron
que las páginas más certeras sobre el Quijote no las
escribió Unamuno, ni la caterva de casposos que siguieron a
Unamuno, como el lamentable Ramiro de Maeztu, sino él. Después
de su libro sobre piratas y otros forajidos, escribió dos libros
de relatos que probablemente son los dos mejores libros de relatos
escritos en español en el siglo XX. El primero aparece en 1941,
el segundo en 1949. A partir de ese momento nuestra literatura cambia
para siempre. Escribe entonces libros de poesía estrictamente
memorables que pasan inadvertidos entre su propia gloria de cuentista
fantástico y la ingente masa de musos y musas. Varios, sin
embargo, son sus méritos: una escritura clara, una lectura
de Whitman, acaso la única que aún se mantiene en pie,
un diálogo y un monólogo ante la historia, una aproximación
honesta al English verse. Y nos da clases de literatura que
nadie escucha. Y lecciones de humor que todos creen comprender y que
nadie entiende.
En los últimos días de su vida pidió
perdón y confesó que le gustaba viajar. Admiraba el
valor y la inteligencia.