UN MAL SIN NOMBRE
ES UN NÚMERO
Por Carlos Labbé
Sobrelibros.cl y Revista Ciertopez
En esto consiste la sabiduría: el que tenga entendimiento,
calcule el número de la bestia,
pues es número de
un ser humano: seiscientos sesenta y seis.
(Libro del Apocalipsis 13, 18)
Cómo podría eludir la cifra que Roberto Bolaño
escogió para su opera magna, cómo leer diferenciadamente
uno de los dígitos de 2666 sin perder, a cambio, la
maciza sensación de posteridad que emite su título.
Cómo asustarme ante sus mil páginas, cómo declarar
que de sus 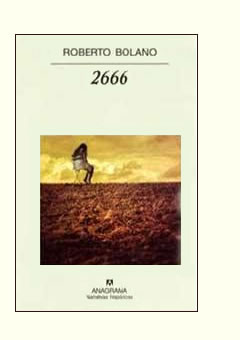 cinco
partes recuerdo la de Fate, porque su relato es indómito, verborrágico,
inesperado, taciturno, y no equilibrado, leve, empático y aséptico
como la parte de los académicos europeos, personajes con los
que paradójicamente me identifico. Para qué fingir que
uno es el lector ideal (en varias ocasiones durante la lectura –digamos
en la página 97, en la 314, en la 738 y en la 882- experimenté
tal fastidio de la divagación bolañiana, que estuve
tentado de imitar al condescendiente crítico que recomienda
saltarse tal o cual parte y por ningún motivo perderse aquella
otra); Bolaño mismo y su círculo editorial fueron víctimas
de la impaciencia cuando discutían si era mejor publicar este
novelón en cinco novelitas autónomas. Por sobre el problema
de escribir y leer un libro de mil páginas en un mundo donde
espantables comerciales televisivos de cincuenta segundos valen quince
millones de pesos, cabe preguntarse por qué muchos intentan
ser el lector ideal de 2666. Olvidemos los homenajes al difunto,
su herencia y sus testaferros, porque ahí está la cifra,
siempre la cifra. ¿Qué significa 2666?
cinco
partes recuerdo la de Fate, porque su relato es indómito, verborrágico,
inesperado, taciturno, y no equilibrado, leve, empático y aséptico
como la parte de los académicos europeos, personajes con los
que paradójicamente me identifico. Para qué fingir que
uno es el lector ideal (en varias ocasiones durante la lectura –digamos
en la página 97, en la 314, en la 738 y en la 882- experimenté
tal fastidio de la divagación bolañiana, que estuve
tentado de imitar al condescendiente crítico que recomienda
saltarse tal o cual parte y por ningún motivo perderse aquella
otra); Bolaño mismo y su círculo editorial fueron víctimas
de la impaciencia cuando discutían si era mejor publicar este
novelón en cinco novelitas autónomas. Por sobre el problema
de escribir y leer un libro de mil páginas en un mundo donde
espantables comerciales televisivos de cincuenta segundos valen quince
millones de pesos, cabe preguntarse por qué muchos intentan
ser el lector ideal de 2666. Olvidemos los homenajes al difunto,
su herencia y sus testaferros, porque ahí está la cifra,
siempre la cifra. ¿Qué significa 2666?
Al cerrar la última página de esta novela, inevitablemente
siento la pulsión de releerla, de iniciar una seria exégesis
que arme el rompecabezas. ¿Entonces Archimboldi sacó
de la carcel a Klaus y contrató a Lalo Cura para desbaratar
el Cartel de Juárez, y de paso arrebatar a Rosa Amalfitano
y a la novia de Espinoza de las garras de la muerte? ¿O bien
Archimboldi era el jefe narco que desde Alemania coordinaba con Klaus
los sacrificios de mujeres, por medio de transmisores telepáticos,
como los que usaron con Amalfitano y los críticos europeos?
Las novelas de Bolaño se basan en la pesquisa policial, por
no decir detectivesca; se trata de buscar la pieza faltante del rompecabezas,
no sólo en términos de la historia (los personajes Ramírez
Hoffmann, Belano, Lima, Cesárea Tinajero y Archimboldi), sino
también en el significado narrativo del hecho que nunca se
exponga la identidad del  narrador-personaje
de La literatura nazi en América, Los detectives
salvajes y 2666. Ciertamente ninguna de las tres obras
magnas de Bolaño resuelve su enigma en el relato; acaso lo
hagan en la estructura novelística, en su complejidad estética.
Desde este punto de vista, 2666 compendia tanto La literatura
nazi en América como Los detectives salvajes en
las dos estrategias con que logra expresar su ambición sin
recurrir a explicaciones, incluso dar un significado trascendente
a su escritura, a su lectura: la denominación y la cita.
narrador-personaje
de La literatura nazi en América, Los detectives
salvajes y 2666. Ciertamente ninguna de las tres obras
magnas de Bolaño resuelve su enigma en el relato; acaso lo
hagan en la estructura novelística, en su complejidad estética.
Desde este punto de vista, 2666 compendia tanto La literatura
nazi en América como Los detectives salvajes en
las dos estrategias con que logra expresar su ambición sin
recurrir a explicaciones, incluso dar un significado trascendente
a su escritura, a su lectura: la denominación y la cita.
La denominación, es decir la capacidad narrativa de otorgar
a un conjunto de fragmentos heterogéneos una unidad antes insospechada
a través de un título o una calificación, cobra
relevancia en 2666. Ya no se trata sólo del hallazgo
conceptual que Bolaño toma de Borges -y Borges de Schwob, Bloy
y De Quincey- para aglutinar aquella colección de biografías
literarias ficticias bajo el rótulo de “literatura nazi americana”,
y así volverla la novela de un debate –literatura y poder-
o, con Montaigne, un ensayo sobre el rol de la creatividad en las
ciencias políticas. Cuando en 2666 el narrador comenta
que el personaje de Quincy Williams es más conocido como Oscar
Fate, anuncia que éste tendrá que viajar al infierno
de Santa Teresa; cuando Hans Reiter decide firmar su primera novela
como Benno Von Archimboldi, ha comprado un pasaje al infierno de Santa
Teresa. En su novela póstuma, Bolaño expone una teoría
trágica de los nombres que podría refutar la ley de
arbitrariedad del signo de Saussure; una teoría lingüística
más cercana a la concepción griega del hado que al positivismo
materialista, más cercana a Las metamorfosis de Ovidio que
a Zola, y que, por lo tanto, lejos de funcionar según una lógica
discreta –“el significante remite a su significado”-, se comporta
de maneras inesperadas, aunque siempre buscando expandirse y prevalecer.
Es así como en la quinta parte, la que finalmente explora al
personaje enigma de la novela, presenciamos la génesis y proliferación
de las otras cuatro partes; cuando Hans Reiter adopta el seudónimo
de Benno von Archimboldi, está marcando prospectivamente –y
según un capricho denominativo- la historia y los modos de
narración que desencadenarán sus acciones: quiere llamarse
Benno porque su mujer, la noche en que se conocieron, le habló
de su admiración por los aztecas y por Benito Juárez,
el estadista mexicano, prefigurando así no sólo el nombre
de su propio destino, Santa Teresa -alias de Ciudad Juárez-,
sino también el de las otras cuatro historias de 2666.
Seguidamente, Reiter quiere que su apellido sea von Archimboldi, un
apellido raro que señala, mediante un doble genitivo –germánico
y latino-, su pertenencia a la casta de Archimboldo, el pintor renacentista
que componía retratos de personas por medio de frutas, hojas
y objetos; como el pintor que por medio de fragmentos obtenía
totalidades -“el fin de las apariencias” (página 917)-, Archimboldi
marca con su apellido la manera, los modos narrativos con que será
contada la historia que él mismo desencadenará en Ciudad
Juárez: una novela en cinco partes, cada una de las cuales
esconde decenas de otras partes, como una imagen aproximada del infinito,
de la inmensidad que Bolaño acostumbra llamar el abismo.
Un abismo, por supuesto, es una inmensidad que se dirige hacia abajo.
Una caída, una colisión y la muerte. Allá abajo
ya sabemos lo que hay, se habla una y otra vez del infierno de Santa
Teresa para describir el lugar donde Archimboldi decide llevar a sus
criaturas. Formalmente, 2666 es también una inmensidad;
en su nota a la primera edición, Ignacio Echevarría,
editor a cargo, confidente y estudioso del autor, se pregunta -igual
que yo, en medio de mi lectura- cuál es el peligro de leer
sin cesar las historias que la imaginación febril de Archimboldi
teje al infinito. Echevarría transcribe un pasaje de otra novela
de Bolaño, Amuleto, donde los personajes de Belano y
Lima se pierden en “un cementerio de 2666, [en] las acuciosidades
desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado
por olvidarlo todo”.
Fiel al correlato autobiográfico con que definió tenazmente
a sus personajes Belano y Lima, en su última novela Bolaño
decide acompañarlos por los cementerios de 2666. Sin
embargo, Bolaño es astuto. A diferencia de ellos, casi no se
pierde en acuciosidades desapasionadas, por el contrario. Detalla
uno por uno los cientos de asesinatos de mujeres jóvenes de
Ciudad Juárez para que al recordar cada asesinato de pronto
los recordemos todos; no sólo las violaciones que a diario
sufren las mujeres de todo el mundo, también los millares de
alemanes, rumanos, rusos y polacos muertos en el frente oriental de
la Segunda Guerra Mundial, como también los del frente occidental,
y los judíos polacos y alemanes y rusos en los campos de exterminio;
y los latinoamericanos que no alcanzaron a asilarse y a exiliarse
en cada golpe de Estado; y los negros de los guetos estadounidenses
todos los días; y los esquizofrénicos en los manicomios;
y los árboles de los bosques; y los árboles de las ciudades.
Imaginemos al apóstol Juan muy anciano, el año mil
y tantos después de la venida de Cristo, sentado en su mesa
de la isla griega de Patmos, en el momento en que lo visita el ángel
de Dios y le muestra las visiones del Apocalipsis. Ahora consideremos
por última vez la erudición de un escritor como Bolaño,
en cómo 2666 es la cita más arriesgada que hizo
nunca en sus textos, qué ganas de leer las notas al margen
de su Biblia. Como en el libro del apóstol Juan, el número
refiere a la bestia, que es el Mal, que es el nombre que Bolaño
da a aquella inmensidad que abarca su libro.