Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Rubí Carreño | Diamela Eltit | Autores |
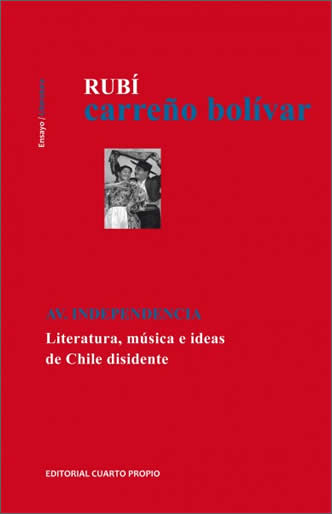
LA CRÍTICA COMO EXPERIENCIA POÉTICA
Presentación de Av. Independencia de Rubí Carreño. Cuarto Propio 2013
Diamela Eltit
New York University
En Anales de Literatura Chilena, Año 14, Diciembre de 2013. Número 20
.. .. .. .. .. .
Quisiera evocar aquí un día definitivo para mí, a medio camino entre la pesadilla y ese espacio neutro donde el acontecimiento que se vive aún no puede ser internalizado, cuando Rubí Carreño, en las horas en que se realizaba la misa fúnebre por la muerte de mi madre, llevó un coro que le otorgó a esa ceremonia el protocolo de una despedida solemne. No recuerdo prácticamente nada de ese día ni de esa ceremonia, todo es difuso, salvo el ingreso masivo de esas voces armónicas. Me di cuenta, un tiempo después, cuando pude pensar, que Rubí Carreño convirtió la música funeraria en memoria y en reconocimiento de una vida, la de mi madre, y me otorgó el don de la música como su pésame más fino y elocuente.
Escogí recordar este escenario personal para iniciar la presentación del libro Av. Independencia porque mientras lo leía y, no sé bien por qué, volvía una y otra vez a mí la memoria de esa fecha, la mía, y pensé que la relación música-literatura o quizás cierta música y cierta literatura forman parte de manera muy intensa del recorrido solidario, cultural y político y acaso materno de la autora.
Rubí Carreño realiza con Av. Independencia un trabajo inédito en el campo literario que es darle música a la historia. Me refiero tanto a la historia -es un decir- histórica como a la historia literaria y posiblemente busca producir una historización múltiple y móvil de su propia memoria personal para potenciar su creación crítica en la que parecen confluir con la misma intensidad relatos musicales junto a relatos literarios.
No se trata de pensar en una música de fondo en el sentido más convencional del término sino más bien su fondo es la formulación de una música plural que comparte espacios con las prácticas literarias, movimientos, testimonios que se intersectan mas allá de los tiempos sincrónicos.
La experiencia crítica que estructura esta obra busca -y así lo menciona el texto- suturar en el sentido más quirúrgico del término, tiempos y espacios separados por cortes históricos. Cortes que por su violencia son pensados en el sentido de una herida. Porque el texto no intenta negar esos cortes sino más bien reconocer un cuerpo sin renunciar a la cicatriz que produce la sutura.
Más aún, se releva la cicatriz o las cicatrices en un cuerpo social chileno para mostrar las fronteras en las que se enmarca su herida. Así se diluye el peligro latente que porta la expresión popular que afirma: "el tiempo borra todas las heridas", porque este texto no las borra sino que las reconoce como parte de una historia que es necesario comprender. O como diria Freud, parece necesario volver a recorrer el trauma no para disolverlo sino para entenderlo y debido a la retraumatización lúcida del nuevo recorrido se puede ubicar en un espacio menos doloroso.
De manera simultánea, la autora no se margina de su música, de sus lecturas y del proceso de producir un libro de crítica. Se arriesga y toma partido musical y literario, no escamotea la filiación de su propio transcurso que ocurre desde la ciudadanía a la letra. Desde esa perspectiva, la mención al trabajo con la costura que realiza la artista visual Catalina Parra, heredera de Violeta en su práctica, es un signo reconocible para ingresar a este texto. Costuras múltiples, pespuntes precisos cruzan este texto para unir (lo local) y lo latinoamericano: Argentina y México.
Pero, sin duda, lo local es lo medular, lo más tenso e intenso de este libro porque quiere llegar a componer casi en un sentido musical la tonada chilena de los últimos años, acudir hacia la configuración de un lugar otro, música y literatura, coser en un espacio donde todavía no han podido resolver las sensibilidades sociales que atraviesan los tiempos comprendidos entre la predictadura, la dictadura y la transición a la democracia.
La propuesta de este libro es modular los tonos de los tiempos, marcar las pausas de sus entretiempos, pensar las emociones y las sensaciones o, como diría Michel Foucault, producir ciertos acercamientos microfísicos para descubrir un campo siempre hostil donde el hacer artístico tiene que lidiar con los sentidos de su tiempo, quiero decir coexistir y disentir, a la vez, con todos los tiempos.
La autora habla de disidencias y de biopoéticas para nombrar producciones, cuerpos, memorias, jolgorio, bailes, gestos, violencia. Esta estrategia le permite transformar la escritura crítica en un espacio liberado a flujos que trenzan no sólo prácticas sino que producciones y nombres que pueblan los diversos tiempos. Desde estos espacios quiero relevar el nombre artístico del abuelo de la autora, Raúl Gardy, que aparece como portada del libro-uso el término portada en un sentido amplio-. Ese Raúl Gardy que viajó del tango al folklore, recorriendo la cueca y la tonada chilenas. Su figura se hace sede genealógica para posibilitar lecturas rizomáticas, fragmentarias, discontinuas que no buscan totalizaciones sino más bien garantizan y promueven los retazos. Una fragmentariedad que muestra materialmente lo que se denomina disidencia, entendida como intervalos en relación al discurso monolítico oficial, ya de la crítica literaria, ya de las políticas hegemónicas que buscan mediante metodologías rígidas establecer normativas y modelos.
Esos intervalos son los que permiten y muestran la perdurabilidad de la disidencia. El libro de Rubí Carreño cruza tiempos y en ese sentido resulta interesante repensar el concepto de contemporaneidad y examinar lo que plantea el filósofo italiano Giorgio Agamben cuando aseguró que ser contemporáneo es "mantener la vista fija en la sombra de una época" o: "llegar puntuales a una cita a la cual solo es posible fallar". Giorgio Agamben insiste en que la posibilidad de ser contemporáneo radica en una arqueología que excava lo arcaico en el presente. Por otra parte Agamben sigue el trazado de Niestzche y su postura frente a lo que denominó como lo intempestivo.
Siguiendo esa línea de pensamiento, este texto busca la contemporaneidad en la dirección planteada por Agamben pues mantiene contornos arqueológicos múltiples en su formulación. Pienso en el libro y sus propios materiales, pienso en cómo la autora recorre la matanza de trabajadores y de sus familiares en la escuela Santa María en Iquique, más adelante convertida en una música emblemática bajo la forma de Cantata creada por Luis Advis e interpretada por el grupo Quilapayún, re-citadas ambas en la novela Santa María de las Flores Negras de Hernán Rivera Letelier, producciones artísticas que, a partir de esa terrible, larga marcha nortina de 1906, puede relacionarse de una manera oblicua con las marchas estudiantiles del 2011 citadas por la autora. La noción de Escuela, la urgencia del petitorio y la marcha, resurgen en otro registro y desde otro lugar en la actualidad del reclamo de la marcha estudiantil para volver extraordinariamente contemporáneo un tramo extenso de historia disidente como un lugar caótico de confluencia política y artística o mejor dicho como un lugar de confluencia poética.
Desde esa perspectiva, resulta pertinente volver a citar a Aristóteles cuando aseguró que el hombre es un animal político y también citar a Jacques Ranciere que afirma que el hombre es un animal poético. Por la exclusión que puede estar contenida en la palabra hombre y que pudiera exiliar a la mujer, prefiero renunciar a la ambigüedad genérica para producir una fusión y quizás una confusión y pensar siguiendo a Aristóteles y Ranciere que las personas somos animales políticos porque somos poéticos.
Pienso que el libro Av. Independencia circula en esa dirección, en la de habitar una contemporaneidad que requiere de la arqueología no sólo para recuperar lo arcaico -el origen disidente- sino una forma de disidencia en el ahora al invitar a compartir la misma pista a la música que también requiere de una arqueología para convertirse en un texto más. Pero organizando una estética del movimiento, este libro "bicicletea", siguiendo el modelo que se plantea la autora, hasta rozar los lugares críticos del exilio y excava en esa comunidad literaria para leer los nudos entre su adentro y su afuera. Y más aún se viaja de sur a norte para encontrar voces a su suma, en lo local Zambra, más allá Cucurto o Yuri Herrera. Y se suman nombres literarios y nombres críticos que entran y salen del relato o se empalman con la música pertinente a sus nombres y desde luego aparece la cueca brava renaciendo de las cenizas agrícolas para ser retrazada en los espacios urbanos.
Y no quisiera terminar esta presentación sin detenerme en el espacio más disidente de nuestra historia y que recoge el libro Av. Independencia, como es la referencia al mapudungun y al pueblo mapuche, la herida, el trauma, las vidas resistentes que se cursan en un pueblo sometido a leyes y por leyes que no le pertenecen.
El tiempo territorial más extenso de todos, que pasa y pasa por los cuerpos y que hoy el libro de Rubí Carreño reconoce en la Comunidad Autónoma de Temucuicui una de las más asediadas por la policía. Y con Temucuicui como emblema quiero cerrar esta presentación de este libro creativo e indispensable citando a Agamben cuando dice: "la distancia y a la vez la cercanía que definen a la contemporaneidad tienen su fundamento en una proximidad con el origen, que en ningún caso late tan fuerte como en el presente".