Proyecto
Patrimonio - 2006 | index | Ramón
Díaz Eterovic | Autores |
Belascoarán
y Heredia: detectives postcoloniales
Patricia
Varas
Willamette University
El escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II acuñó
el término neopolicial para referirse a un género policiaco nuevo
que se distancia de la novela negra tradicional. Esta se caracteriza por reforzar
la legalidad de un sistema sostenido por aparatos represores, por estar centrada
en la solución de un enigma y por ser escrita para divertir. El neopoliciaco,
según Paco Ignacio Taibo II, en cambio se caracteriza por “la obsesión
por las ciudades; una incidencia recurrente temática de los problemas del
Estado como generador del crimen, la corrupción, la arbitrariedad política”
(Argüelles 14). De esta manera el nuevo policiaco al mismo tiempo que se
mantiene firmemente enraizado en la literatura popular que llega a un vasto público,
rompe con esquemas tradicionales del género al mismo tiempo que hace una
denuncia social.
Este elemento de crítica social es central en las
novelas del detective Heredia del chileno Ramón Díaz Eterovic
y del detective Héctor Belascoarán Shayne del mexicano
Paco Ignacio Taibo II. Su esfuerzo por denunciar la corrupción del
gobierno y del Estado va acompañado de un fuerte deseo por rescatar episodios históricos
específicos de sus respectivos países para oponerse al silencio
y al olvido del pasado. En No habrá final feliz (1989)
(1) de Taibo II y El ojo del alma (2001)
(2) de Díaz Eterovic los casos llevan
a los detectives a tratar con eventos recluidos en la memoria amnésica
de sus países. Belascoarán Shayne debe encarar a un grupo paramilitar
creado para reprimir el movimiento estudiantil, los Halcones, responsable de la
Masacre de Corpus Cristi de 1971. Mientras que Heredia se ve obligado a enfrentar
recuerdos de su vida universitaria durante la dictadura de Pinochet cuando un
excompañero de la universidad y político de renombre de la izquierda
desaparece misteriosamente.
va acompañado de un fuerte deseo por rescatar episodios históricos
específicos de sus respectivos países para oponerse al silencio
y al olvido del pasado. En No habrá final feliz (1989)
(1) de Taibo II y El ojo del alma (2001)
(2) de Díaz Eterovic los casos llevan
a los detectives a tratar con eventos recluidos en la memoria amnésica
de sus países. Belascoarán Shayne debe encarar a un grupo paramilitar
creado para reprimir el movimiento estudiantil, los Halcones, responsable de la
Masacre de Corpus Cristi de 1971. Mientras que Heredia se ve obligado a enfrentar
recuerdos de su vida universitaria durante la dictadura de Pinochet cuando un
excompañero de la universidad y político de renombre de la izquierda
desaparece misteriosamente.
Como resultado de este afán denunciatorio
y de meditar sobre el pasado para desentrañar el crimen, en ambas novelas
los detectives concluyen que el enemigo es el sistema y que la búsqueda
del orden y de la justicia es un acto fallido. Taibo II y Díaz Eterovic
se sirven del formato policial para rescatar el pasado y hacer literatura realista
(Franken Kurzen 14), al mismo tiempo que sus detectives sostienen una posición
antiheroica. Sin embargo, esta posición antiheroica no consiste en darse
por vencido, sino más bien en tomar conciencia del monstruoso tamaño
de “las fuerzas del mal”—como las llama Belascoarán Shayne—y de la necesidad
de buscar refuerzos en la colectividad, ya que “el detective nunca conseguirá
atrapar y castigar [al culpable]. Tal convicción bloquea cualquier posibilidad
de salvación a través del individuo” (Balibrea-Enríquez 50).
Por esto, para comprender el mensaje social de las novelas ya mencionadas debemos
analizar las posturas culturales e ideológicas de los detectives. Sólo
de esta manera el discurso denunciatorio del neopolicial podrá ser interpretado
cabalmente.
Tanto Belascoarán como Heredia comparten las características
de lo que Ed Christian llama el detective postcolonial:
post-colonial
detectives are always indigenous to or settlers in the countries where they work;
they are usually marginalized in some way, which affects their ability to work
at their full potential; they are always central and sympathetic characters; and
their creators’ interest usually lies in an exploration of how these detectives’
approaches to criminal investigation are influenced by their cultural attitudes.
(2)
Ambos son de
las ciudades en donde viven y por donde deambulan como buenos flâneurs,
México D.F. y Santiago; se mueven por elección propia en ámbitos
marginados; son personajes atractivos por su ingenio, honestidad y búsqueda
de la justicia; y comparten una actitud cultural que se puede llamar desencanto.
El
neopoliciaco se caracteriza por ser un género urbano por excelencia. Tanto
Belascoarán como Heredia son habitantes de grandes ciudades latinoamericanas,
las cuales no tienen secretos para ellos. La relación entre Belascoarán
y el D.F. es una de amor-odio: “[el D.F.] es ese puercoespín lleno de púas
y suaves pliegues. Carajo, estaba enamorado del DF. Otro amor imposible a la lista.
Una ciudad para querer, para querer locamente. En arrebatos” (142). Es una ciudad
dominada por el caos que conoce al dedillo, por la que se mueve sin titubeos.
Su entusiasmo nunca decae; al contrario, cada salida del detective “callejero,”
como lo llama su vecino el Gallo, es descrita con una mirada llena de pasión
y jovialidad:
la violencia del metro
acabó por despejar la borrachera del detective y transformarla en un sordo
dolor de cabeza. [...]. Héctor quedó con los pies en el aire, prensado
entre dos oficinistas y un jugador de fútbol americano que perdió
su casco y su bolsa en el caos. (161)
El narrador
termina el episodio de desorden urbano remarcando, “otra vez el encanto de la
ciudad lo perseguía en medio del dolor de cabeza y el mal sabor de boca”
(161).
Esta violencia y exceso caótico hacen que el D.F. se carnavalice
en más de una descripción donde el vernáculo soez y chilango
se convierte en el lenguaje apropiado para comunicar la experiencia: “como en
la ciudad de México todo espectáculo gratuito adquiere instantáneamente
espectadores, no bien hubo trepado la rama totalmente, cuando dos estudiantes
de secundaria [...], se colocaron 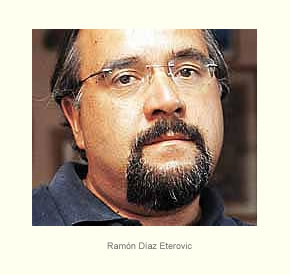 bajo
el detective” para apostar “a que se parte la madre” (218). Héctor “escupió
hacia el siniestro pronosticador” que respondió: “Orale güey, era
broma” (218). El caos que genera lo grotesco es el estado normal de la gran ciudad
y Belascoarán Shayne —haciendo eco de una postura bakhtiniana-lo asume
como la única manera popular contestataria que le queda al pueblo de defenderse
y cuestionar el poder: “[the grotesque] discloses the potentiality of an entirely
different world, of another order, another way of life. It leads man out of the
confines of the apparent (false) unity, of the indisputable and stable” (Bakhtin
48). Esta respuesta tiene una función apelativa que resulta en el humor
y la solidaridad del lector, quien inevitablemente se identifica con la lucha
popular y la de Belascoarán que son una, pues como asevera el detective:
“en tres años no había perdido el sentido del humor, la actitud
burlona ante sí mismo. Había aceptado que lo honesto era el caos,
el desconcierto, el miedo, la sorpresa” (189).
bajo
el detective” para apostar “a que se parte la madre” (218). Héctor “escupió
hacia el siniestro pronosticador” que respondió: “Orale güey, era
broma” (218). El caos que genera lo grotesco es el estado normal de la gran ciudad
y Belascoarán Shayne —haciendo eco de una postura bakhtiniana-lo asume
como la única manera popular contestataria que le queda al pueblo de defenderse
y cuestionar el poder: “[the grotesque] discloses the potentiality of an entirely
different world, of another order, another way of life. It leads man out of the
confines of the apparent (false) unity, of the indisputable and stable” (Bakhtin
48). Esta respuesta tiene una función apelativa que resulta en el humor
y la solidaridad del lector, quien inevitablemente se identifica con la lucha
popular y la de Belascoarán que son una, pues como asevera el detective:
“en tres años no había perdido el sentido del humor, la actitud
burlona ante sí mismo. Había aceptado que lo honesto era el caos,
el desconcierto, el miedo, la sorpresa” (189).
Para Heredia su relación
con Santiago es quizá menos ambigua que la de Belascoarán. Sus paseos
por la ciudad son de un ritmo más lento que los de Héctor, quien
a veces parece estar motivado por la pura acción. Heredia colecciona libros,
postales antiguas, le gusta visitar mercados de pulgas y detenerse, huronear,
regatear: “a menudo me gusta ir a esa feria persa [del mercado del Barrio Franklin]
y dejar que las horas transcurran [...]” (99). Heredia conoce bien los “boliches,
picadas, comederos, boites y restaurantes que puede encontrar en la calle San
Diego, de la Alameda hasta Matta” (67) y asegura a un entrevistado que “yo colecciono
bares” (67). El detective chileno escoge deambular por las zonas desgastadas y
olvidadas de la ciudad: “los rincones de la noche santiaguina ya no tenían
la placidez de antaño y en los rostros que se cruzaban en mi camino, veía
más amenazas que posibilidades de compartir una hora de amistad” (91).
El paso reflexivo de Heredia le permite meditar y pasear por la realidad de Chile,
comentar y mezclar pensamientos que como un fluir de conciencia son reflejados
por la estructura misma de la novela de brevísimos capítulos que
exigen la argucia del lector para no perder el hilo narrativo:
me
dije que amaba Santiago; cada uno de sus rincones desde Plaza Italia al poniente,
sus calles semidesiertas a las dos de la madrugada y la promesa de una navaja
en el vientre de los solitarios; los bares que prolongan la Alameda con sus luces,
murmullos y promesas de encuentros inesperados. (36)
La relación entre los detectives y la ciudad está basada
en un acercamiento realista, donde las relaciones humanas están dictadas
por variables de clase, sexo e ideología, entre otras.  La
ciudad en el neopolicial no es un ambiente más que sirve de trasfondo para
las aventuras detectivescas, sino que es un personaje clave con el cual interactúa
el detective para resolver el crimen.
La
ciudad en el neopolicial no es un ambiente más que sirve de trasfondo para
las aventuras detectivescas, sino que es un personaje clave con el cual interactúa
el detective para resolver el crimen.
Ambos detectives están marcados
por una marginalización que han elegido ellos mismos, la cual se ve directamente
reflejada por el barrio en que viven y donde tienen sus oficinas. Stavans nos
recuerda que Belascoarán Shayne “tuvo una educación universitaria,
una hermosa casa, esposa y un salario de $22,000 pesos al mes como ingeniero.
Pero lo sacrificó todo” (134). Heredia, por su parte, sabe que para sus
excompañeros de la universidad que se han dedicado a participar en la competición
capitalista por un bienestar marcado por el consumerismo, el dinero o el poder,
es un perdedor, un hombre sin iniciativa ni grandes aspiraciones. Pero Heredia
ha seguido una vida consecuente con sus ideas, no se ha vendido a ningún
postor y no ha perdido su libertad.
Ambos detectives han dejado sus comodidades
materiales y prometedores futuros para ser libres, investigadores independientes
que no deben nada a nadie. Esto les da un aire de soledad y autenticidad que a
veces se puede confundir con gazmoñería, como le recuerda Osorio
a Heredia: “no pierdes la capacidad de decir a la gente las cosas que no quiere
oír. En la universidad lo hacías como un juego, pero ahora te has
vuelto amargo” (158-159). Esta posición marginal es una convención
de la novela negra que “often provides the basis for an exploration of social
and moral problems” (Thompson 45).
Sin embargo, en el neopoliciaco esta
postura individualista determinada por la soledad es parte de una denuncia social
más amplia. En el caso de Belascoarán sus opciones lo han llevado
a una soledad existencial que dicta sus relaciones humanas. En el plano amoroso
el detective sabe “que ya no voy a poder sostener relaciones estables con nadie”
(144); en cuanto a sus hermanos hay un amor incondicional que los ata, pero la
relación está marcada por habituales silencios parte del “reducto
mafioso de solidaridad familiar” (149); finalmente, sus amistades son sólidas
y todas parten de sus aventuras de los últimos tres años, con quienes
le une “una forma de tomar distancia sobre el país y separarse de la parte
más jodida de la patria” (149).
Heredia también vive la soledad
a fondo. Sus amistades son aún menos que las de Héctor y no tiene
familia ya que es huérfano. El ha amado con pasión a Griseta, quien
es un personaje constante en las novelas del chileno; pero Heredia tampoco puede
mantener relaciones amorosas duraderas: “la soledad es un negocio que siempre
da utilidades: Horas tristes, camas frías, un espejo para mí solo,
silencio en abundancia [...]” (199). Heredia cuenta, sin embargo, con un amigo
especial con quien conversa y al que retorna a su apartamento, su gato, Simenon.
Simenon actúa como la conciencia del detective, es su “expresión
estética y surrealista” (García-Corales 86). Simenon se atreve a
confrontar a Heredia, a decirle las cosas como son, sin dorarle la píldora,
siendo caústico en sus consejos: “tu caparazón recubre un corazón
de flan. Tú y esa muchacha no tenían futuro” (198). Esta soledad
existencial pone a Heredia (y extrapolaríamos a Belascoarán) en
una posición de espectador, “de agente moral” como señala Díaz
Eterovic en una entrevista con García-Corales (192).
En el nuevo
género policial el crimen no es una abstracción, una fantasía
de la imaginación del autor; es un problema social, no analítico.
Jon Thompson en su lectura de Poe señala que la valorización del
intelecto en Dupin indica el poder del individuo sobre la colectividad y crea
la figura del detective que preside sobre “an urban agglomeration that ceases
to have any affective force whatsoever” (57). Stavans asegura que los detectives
neopoliciacos “no están interesados en ponerle orden al caos, una obligación
que queda para Lord Wimsey, Hercules Poirot o Armando Zosaya” (140). Esta actitud
introduce un rompimiento enorme con el detectivesco clásico, el cual se
fundamenta en el raciocinio, en el poder del conocimiento. Los detectives clásicos
son superiores a la policía o a los otros personajes porque tienen las
llaves del enigma, y todos dependen de él para descifrarlo. En Héctor
y Heredia su soledad existencial, la cual es típica del detective duro
del hard boiled que enfrenta los peligros sin temor a ser emocionalmente
chantajeado por estar libre de ataduras sentimentales, y sus limitaciones para
encontrar y castigar al culpable son una postura antiheroica y antiintelectual.
Nuestros
detectives se caracterizan en ambas novelas por encontrarse confundidos ante el
crimen. Belascoarán Shayne transcurre casi toda la novela tratando de comprender
los asesinatos y su papel en ellos: “ahí estaba el problema, en que no
lograba hilvanar la aparente claridad con nada” (151), para concluir reflexivamente,
“en las buenas novelas policiacas, los pasos eran claros; hasta cuando el detective
se desconcertaba, su desconcierto era claro” (204). Finalmente, como resultado
de su inhabilidad de descrifrar el enigma a tiempo, que concluye siendo un malentendido
trágico y fatal, termina acribillado a balazos.
En el caso de Heredia,
sigue una serie de pistas falsas que confirman que la desaparición de Traverso,
un político del Partido, “continuaba siendo un enigma” (115) y sólo
al final de la novela logra desenredar el problema. Este caso al principio no
le interesa porque lo puede llevar a recorrer “los viejos dolores” (57) y porque
está dominado por la política y Heredia afirma “no quiero entrar
en el juego” (19). Heredia funciona con la intuición más que con
la razón y por eso piensa, “tuve una intuición que de inmediato
consideré errática: en la desaparición de Traverso no existían
huellas porque no había crimen que resolver” (116). Como Héctor,
Heredia se encuentra perplejo, un estado nada satisfactorio para un detective:
“nada a que asirse, como si cada uno de mis pasos estuviera destinado al fracaso,
[...]” (115) e incluso en un momento de frustración está listo a
“arrojar la toalla” y a abandonar la investigación (171).
La soledad
existencial de nuestros detectives como postura antiheroica se complementa con
su contrario: la solidaridad.(3)
Belascoarán
y Heredia necesitan el apoyo de los otros, de sus amigos, socios, familiares y
amantes, de la comunidad entera para entender lo que pasa y encontrar una solución.
Como indican García-Corales y Pino del neopoliciaco:
el
detective solitario ahora se convierte en buscador de una verdad, sale del cuarto
cerrado y se reconoce en cierto modo como parte solidaria de los grupos subordinados
de la sociedad. Trabaja en los lindes de la justicia que no es tal. La verdad
y el crimen revelados en la investigación se transforman en una verdad
histórica y política. (48)
Una
vez que Héctor y Heredia se dedican a sus casos se encuentran completamente
comprometidos porque les llevan a lidiar con su pasado personal y el de su país.
Aunque el resultado de sus pesquisas no resulta en que el criminal sea castigado
porque es parte de un sistema complejo y corrupto, la búsqueda detectivesca
lleva a los detectives a conocerse mejor a sí mismos, a revisar el pasado,
a hacerse preguntas y a obtener respuestas sobre una justicia que tarda en llegar.
Sostiene Cánovas que la novela detectivesca chilena es “el modo
privilegiado de la Generación del 80 para rescatar el pasado” (41). Efectivamente,
Heredia en El ojo del alma se embarca a revivir su vida estudiantil durante
1974 justo después del golpe. Su conciencia de cómo el pasado lo
determina  queda
clara desde el comienzo de la novela: “el pasado, mi pasado y todo lo que me rodeaba,
estaba impreso en mí, como una segunda huella digital, y nada de lo que
hiciera en el futuro podía estar desligado de ese tiempo” (35). El detective
se ve con antiguos compañeros, recuerda los errores y horrores de vivir
una juventud determinada por la carencia de democracia y el temor: “miedo, mucho
miedo, y la inocencia cortada de raíz” (27). De su viaje por el pasado
Heredia concluirá que ha sido honesto consigo mismo, que no lamenta su
activismo político y su decisión de cortar su carrera de derecho
y abandonar la universidad. Si bien al final resuelve la desaparición de
Traverso hay una respuesta más profunda que alcanza sin habérselo
propuesto: descubrir la verdad de quién traicionó a Pablito Durán.
Heredia resume conmovedoramente el legado de la dictadura a su generación:
queda
clara desde el comienzo de la novela: “el pasado, mi pasado y todo lo que me rodeaba,
estaba impreso en mí, como una segunda huella digital, y nada de lo que
hiciera en el futuro podía estar desligado de ese tiempo” (35). El detective
se ve con antiguos compañeros, recuerda los errores y horrores de vivir
una juventud determinada por la carencia de democracia y el temor: “miedo, mucho
miedo, y la inocencia cortada de raíz” (27). De su viaje por el pasado
Heredia concluirá que ha sido honesto consigo mismo, que no lamenta su
activismo político y su decisión de cortar su carrera de derecho
y abandonar la universidad. Si bien al final resuelve la desaparición de
Traverso hay una respuesta más profunda que alcanza sin habérselo
propuesto: descubrir la verdad de quién traicionó a Pablito Durán.
Heredia resume conmovedoramente el legado de la dictadura a su generación:
estábamos
condenados a mirar hacia el pasado, inconclusos y temerosos; a preguntarnos una
y otra vez, si el fracaso correspondía al curso normal de la vida o era
el resultado de sobrevivir a ese tiempo doloroso que nos había obligado
a mantener una doble identidad, a sobrellevar las máscaras impuestas por
el clandestinaje o por el temor a reconocer el horror invocado [...] (182)
El nombre de Pablo Durán aparece y reaparece a través de
la novela, convirtiéndose en un fantasma que acompaña obsesivamente
a Heredia y que representa el trauma de la dictadura. Pablito el compañero
desaparecido, cuyo error fue ser honesto y no tener miedo, cae debido a la traición
de un soplón. Por años Heredia ha llevado este vacío consigo
y reconoce que fue el motivo por el que decidió abandonar la Facultad.
El detective al darle un nombre y una conclusión a su búsqueda individualiza
el dolor de los chilenos, resultado de los años de la dictadura. Díaz
Eterovic simbólicamente le da una cara a los desaparecidos, quienes en
Pablito Durán dejan de ser una abstracción o un número aberrante.
Comprendemos de esta manera concreta la magnitud del dolor de perder a un amigo
y las consecuencias enormes que tuvo en un grupo de jóvenes idealistas
la desaparición de un compañero, quien en la novela es Pablito Durán.
Al encontrar a Traverso Heredia descubre que él fue el soplón y
haciendo ecos del cuento de Borges “Tema del traidor y del héroe” averiguamos
que Traverso era un “cuadro” del partido “un solitario químicamente puro,
al que muchos de sus compañeros respetan” (30) al mismo tiempo que fue
un agente de la CIA, un infiltrado.
Belascoarán también se
remonta a los tiempos de su juventud universitaria durante la investigación
del grupo paramilitar, los Halcones. Como señala Nichols “en todas sus
investigaciones, el detective mexicano encuentra restos del pasado que no solamente
revelan la interpenetración del pasado y el presente, sino que también
ilustran su deseo de reivindicar la historia” (96). Héctor recuerda los
días de su activismo estudiantil, del “(movimiento con mayúsculas,
el punto de partida, el no va más de nuestras vidas y nuestros nacimientos,
nuestra referencia como humanos frente al país y la vida toda)” (197).
Su lenguaje chilango, sus posturas culturales, su humor negro, lo marcan como
un habitante del D.F. pero “además de ser un personaje cultural representativo...
es un participante activo en la historiografía mexicana” (Bertin 3). Su
obstinación por comprender el por qué de los asesinatos lo lleva
a vislumbrar la posibilidad de una conspiración mayor: los Halcones “están
vivos y los van a volver a usar” (226). Como con Heredia, el crimen es una excusa
para indagar el pasado y establecer sus trágicas conexiones con el presente
del cual se concluye que “no habrá final feliz.”
Después
de todo, el orden no se equipara necesariamente con lo justo ni la verdad en una
sociedad dominada por la corrupción. Belascoarán “percibía
al Estado como el gran castillo de la bruja de Blancanieves, del que salían
no sólo los Halcones, sino también los diplomas de ingeniero y la
programación de Televisa” (222). El neopoliciaco no convalida los aparatos
represores del Estado, al contrario de lo que sostiene el detectivesco clásico:
“crime in these stories is perceived as an outside evil which threatens to penetrate
the otherwise peaceful an orderly society” (Craig-Odders 29).
Hay una diferencia
importante entre las actitudes de nuestros detectives y su búsqueda. Belascoarán
acepta el caos y la violencia del D.F. y los asume como parte de su vivir cotidiano.
El sistema, el PRI y el Estado postrevolucionario son enemigos demasiado poderosos.
El detective mexicano resume su sentir sobre el orden en el gran D.F., “la única
posibilidad de sobrevivir era aceptar el caos y hacerse uno con él en silencio”
(142). Mientras que Heredia cree en la posibilidad de unir las piezas del rompecabezas—ayudado
por un milagro o su intuición—y encontrar una solución al problema,
“una investigación policiaca no es diferente al armado de un rompecabezas”
(59). Héctor es más pesimista, comprende la inmensidad del monstruo
con que debe combatir y esto lo hace más irónico y con un sentido
de humor negro; mientras que en Heredia prevalece el sentimiento de una inocencia
perdida y una fuerte nostalgia por ella.(4)
Aunque bien puede ser que la sang froid de Héctor no sea más
que una postura, sirve para enfatizar el absurdo de su situación: buscar
justicia en un antro de corrupción, el D.F. Es más, Belascoarán
usa la violencia sin temor a la muerte, corriendo el riesgo de su deshumanización:
“eso había aprendido en dos días, que la vida de los pistoleros
de las fuerzas del mal le valía madres. Que se morían, sucios, botaban
mucha sangre, pero no se lloraba por ellos” (207). Las novelas de Heredia, como
indica Franken Curzen, son una estilización del género negro que
“se caracteriza más por sus sentimientos, emociones y acciones que por
sus raciocinios” (16). El detective chileno tiene una fe en su actividad detectivesca
que lo aleja de la ironía preponderante en las aventuras de Belascoarán.
La
búsqueda de la justicia y de la verdad remite a una creencia en la posibilidad
de que éstas existan; ambos detectives reconocen que su móvil principal
es la curiosidad y el deseo de justicia. Hay un maniqueísmo que dicta el
actuar del detective, como dice Belascoarán: él es el bueno contra
las fuerzas del mal (189). Este elemento quijotesco se remonta al código
de honor de la novela negra, en la cual el detective se mueve entre el hampa pero
mantiene una pureza de intenciones: resolver el crimen. La herencia de la novela
negra norteamericana en el neopoliciaco latinoamericano vincula esta motivación
con lo social (Giardinelli 1: 27). Esta característica vital permite que
el género sirva para “recrear la realidad de los países latinoamericanos
donde el crimen y la política han constituido una ecuación trágicamente
perfecta” (García Corales y Pino 53).
Héctor y Heredia son
hombres de acción, están lejos del armchair detective. No
tienen interés en el dinero ni el poder y como otros detectives del género
tienen “una moral propia, casi atípica para esa sociedad, y aunque no pretende
erigirse como un modelo moral, su ética se convierte en un valor ideal”
(Giardinelli 1: 33). La ideología particular que une a Héctor y
Heredia es una actitud postcolonial –el desencanto- que se resume en esta frase
de Heredia, “engañarse a sí mismo es la peor estafa que uno puede
cometer” (82).
Según Weber el desencanto es el resultado del proceso
de racionalización o secularización que reemplaza a las interpretaciones
mágicas del mundo. La ciencia adquiere el valor supremo y el ser humano
se encuentra más solo que nunca (428), desencantado/alienado. Esta racionalización,
producto de un desarrollo capitalista, se transforma en una modernidad (o modernidades)
que en América Latina no produjo igualdad social ni democratización
política.(5) Como asevera Yúdice,
“[...] en América Latina no se impuso la modernidad según el modelo
weberiano” (118). Podríamos decir que como consecuencia de esto, nuestros
detectives viven el desencanto doblemente, como promesa no cumplida y como aberración
histórica importada.
Tanto Héctor como Heredia son testigos
de grandes cambios impulsados por la modernidad en sus barrios, ciudades y amistades.
Heredia, por un lado, nos describe los cambios urbanos: “la ciudad se transfiguraba.
A diario podía ver máquinas que destruían las casas antiguas,
horadaban la tierra y comenzaban a levantar las construcciones [...]” (183). Por
otro lado, a través de las vidas de los vecinos de Belascoarán se
presentan los cambios humanos. Ninguno de ellos logró alcanzar lo prometido
ya sea en el ámbito de la educación, del trabajo o de la reforma
social y por eso los tres se abstuvieron de votar en las últimas elecciones
como prueba de su inconformismo y desconfianza en el sistema. El Gallo sostiene
que “conmigo el sistema se apendejó. [...] Y sin embargo, algo me dieron:
miedo al país, al poder, al sistema” (181).
Heredia y Belascoarán
viven el desencanto plenamente. Heredia hace más de una alusión
a este estado, el cual en su caso está relacionado a su juventud universitaria
bajo la dictadura. El fracaso de la democracia marcó a los jóvenes
de su generación y por esto cada uno de sus compañeros vive su perdida
de la inocencia traicionando sus sueños a su manera. Incluso Campbell,
su amigo periodista, con tono cansado le confía a Heredia mientras comen
y beben: “ya no quedan oportunidades para gente como nosotros, Heredia. Estamos
viejos y escépticos, condenados a ver pasar la historia por nuestro lado”
(89).
Héctor con su apariencia dura de quien acepta “que bastaba
de verdades claras, de consejos de cocina para la vida” (189) se deja llevar por
la memoria y recuerda el Movimiento estudiantil, la euforia de sentir el poder
de los estudiantes que en grandes números llenaban las calles gritando
“Viva Che Guevara” (197). En sus recuerdos, tanto el chileno como el mexicano
reviven momentos de gran alegría y entusiasmo junto al gran miedo de la
represión. Belascoarán cuenta cómo terminó esa marcha
en “una tarde de terror, más de 40 muertos” (198).
El desencanto
del presente, sin embargo, da paso a la rabia, que sirve a los detectives como
impulso motor para sus aventuras, sus hallazgos que pueden terminar en pérdidas.
Y aunque a veces se sienten abandonados por las utopías no se dan por vencidos.
Dice Heredia al respecto: “lo importante es reconocer que ha llegado la hora de
arrojar por la borda el desencanto” (90). Hay que crear esperanza y ésta
no se encontrará en un proyecto convencional político. El sueño
en sí perdura, el anhelo de justicia y de una sociedad mejor para todos;
lo que ha cambiado es la manera de lograrlo. Ese cambio indica el fin de certidumbres
pasadas y una apertura a lo que Bartra llama “un periodo de incoherecia” (Ferman
49).
En No habrá final feliz y El ojo del alma, los
detectives resuelven sus casos, pero sin agarrar ni castigar a los culpables.
En el caso de Belascoarán, muere venciendo “el miedo a no saber, el miedo
a morir a lo pendejo” (232) para ser revivido más tarde en otra novela
ha pedido de los lectores. Heredia conduce a los gringos de la CIA hacia el escondite
de Traverso, quien no logra escapar. Pero no hay manera de esclarecer esta muerte
lo que lleva al policía Zelada a decir, “me encabrona que se burlen de
la ley, Heredia” para que el detective le responda, “no es la primera ni la última
vez” (241). El orden no ha llegado a un sistema donde su legitimidad no está
presupuesta.
Padura Fuentes, el escritor cubano y creador del detective
Mario Conde, acota como “característica importante” del neopolicial “la
renuncia a crear grandes héroes. Los policías, investigadores, detectives,
como se les llame, son por lo general gente frustrada, jodida, y no tienen nada
de triunfadores” (60). En la búsqueda de la verdad ambos detectives se
caracterizan por su testarudez, por una sed de justicia que los lleva a preocuparse
por los débiles, a buscar respuestas y, como dice Heredia, a “meterse en
las patas de los caballos” (242). Paco Ignacio Taibo II sostiene en una entrevista
con Nichols que: “yo escribo historias de derrotados pero de derrotados que no
se rinden” (221).
Podemos concluir sobre nuestros detectives postcoloniales
en el neopoliciaco latinoamericano que aman a su ciudad; que optan por una posición
marginal desde la cual pueden observar con cierta objetividad y desapego el mundo
que les rodea y llevar a cabo su crítica y lucha contra el sistema; que
son personajes solitarios y solidarios, amados por sus contados amigos y múltiples
lectores; y que adoptan el desencanto como postura postcolonial para problematizar
el presente, recuperar la historia con la memoria y continuar con una dirección
ética que llama a la lucha por la justicia. Lo que parece un código
de honor caduco y quijotesco, no es más que una manera de ver y vivir la
realidad latinoamericana. Como asevera Ramón Díaz Eterovic: “creemos
que todavía se pueden rescatar valores que mantienen en pie a la persona
tales como el amor, la solidaridad y el jugarse por el otro” (Reflexiones, 194).
(6)

Notas
(1).
Todas las citas de No habrá final feliz provienen de la misma edición,
México: Editorial Planeta Mexicana, 2003.
(2).
Todas las citas de El ojo del alma provienen de la misma edición,
Santiago: LOM, 2001.
(3).
No debemos de olvidar que en Cosa fácil de Taibo II el interlocutor
de radio y amigo de Héctor, el Cuervo Valdivia, tiene como consigna de
su programa “solos pero solidarios” (86).
(4).
Ver el artículo de Guillermo García-Corales donde aplica los conceptos
de Julia Kristeva, “Nostalgia y melancolía en la novela detectivesca
del Chile de los noventa,” Revista Iberoamericana 65.186 (1999): 81-87.
(5).
Ver mi artículo “Modernidades ecuatorianas: ira, desencanto y esperanza,”
Kipus 12 (2000-2001): 91-10.
(6).
Quiero agradecer a mi colega Robert Dash, ávido lector de policiacos, que
me presentó a Heredia y a los alumnos de mi clase de “Topics in Latin
American Literature: Detective Fiction” cuyos comentarios y lecturas han sido
inapreciables.

Bibliografía
- Argüelles, Juan Domingo. “Entrevista
con Paco Ignacio Taibo II. El policiaco mexicano: un género hecho con un
autor y terquedad”.
Tierra adentro 49 (1990): 13-15.
- Bakhtin,
Mikhail. Rabelais and His World.(trad. Hélène Iswolski).
Cambridge: M.I.T. 1968.
- Balibrea-Enríquez,
M. Paz. “Paco Ignacio Taibo II y la reconstrucción del espacio cultural
mexicano.” Confluencia 12.1 (1996):
38-56.
- Bertin, Leah. “El
poscolonial en sumo grado”. Ensayo sin publicar, 2006.
- Cánovas,
Rodrigo. La novela chilena. Nuevas generaciones. Santiago: Ediciones Universidad
Católica de Chile, 1997.
- Christian,
Ed. “Introducing the Post-Colonial Detective: Putting Marginality to Work.”
In The Post-Colonial Detective. Ed. Ed Christian.
London: Palgrove, 2001.
- Craig-Odders,
Renee W. The Detective Novel in Post-Franco Spain. New Orleans: UP of the
South, 1999.
- Díaz Eterovic,
Ramón. El ojo del alma. Santiago: LOM, 2001.
---.
“Ramón Díaz Eterovic: reflexiones sobre la narrativa chilena
de los noventa.” Por Guillermo García-Corales. Confluencia 10.2
(1995): 190-195.
- Ferman, Claudia. Política y postmodernidad. Hacia una lectura de la antimodernidad en Latinoamérica.
North Miami: Iberian Studies Institute,
North-South Center, University of Miami, 1993.
-
Franken Kurzen, Clemens. “Ramón Díaz Eterovic como representante
de la novela negra chilena.” Revista Signos 33.48 (2000):
13-19.
- García-Corales,
Guillermo y Mirian Pino. Poder y crimen en la narrativa chilena contemporánea.
Las novelas de Heredia. Santiago: Mosquito
Comunicaciones, 2002.
- García-Corales,
Guillermo. “Nostalgia y melancolía en la novela detectivesca del Chile
de los noventa.” Revista Iberoamericana 65.186
(1999): 81-87.
- Giardinelli,
Mempo. El género negro. 2 vols. México: Dirección
de Difusión Cultural, 1984.
- Nichols,
William J. “Nostalgia, novela negra y la recuperación del pasado en
Paco Ignacio Taibo II.” Revista de Literatura Mexicana
Contemporánea 6.13 (2000): 96-103.
-
Padura Fuentes, Leonardo. “Entrevista.” Por Armando Epple. Hispamérica
24.71 (1995):49-66.
- Stavans, Ilán. Antihéroes: México y su novela policial. México: Editorial
Joaquín Mortiz, 1993.
- Taibo,
Paco Ignacio II. Cosa fácil. México: Planeta, 2003.
---. No habrá final feliz.
México: Planeta, 2003.
---.
“A quemarropa con Manuel Vázquez Montalbán y Paco Ignacio Taibo
II.” Por William J. Nichols. Arizona Journal of Hispanic
Cultural Studies 2 (1998): 197- 231.
-
Thompson, Jon. Fiction, Crime, and Empire. Clues to Modernity and Postmodernism.
Urbana: University of Illinois P, 1993.
- Varas,
Patricia. “Modernidades ecuatorianas: ira, desencanto y esperanza.” Kipus
12 (2000-2001): 91-10.
- Yúdice,
George. “¿Puede hablarse de postmodernismo en América Latina?”
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 15 (1989):
105-128.
- Weber, Max. Economía
y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1984.