Proyecto
Patrimonio - 2006 | index | Ramón
Díaz Eterovic | Roberto Bolaño | Autores |
LA
MEMORIA CULTURAL A TRAVÉS DEL RELATO NEGRO
"El
ojo del alma (2001) de Ramón Díaz Eterovic y Una novelita
lumpen (2002) de Roberto Bolaño:
la memoria cultural a través
del relato negro".
Por Mirian Pino*
Introducción
En el debate actual de los estudios de Ciencias Sociales y afines la Memoria se
erige como un hiper ideologema que se visualiza en los distintos discursos sociales;
así es posible advertir la densidad del mismo a partir del discurso literario.
He considerado dos obras de dos autores chilenos cultores del género negro;
en ambos textos la memoria colectiva y la memoria cultural constituyen dimensiones
que apuntan a dos aspectos claves articulables con la novela negra. Me refiero
a las políticas de representación de la memoria en uno y otro y
también lo referido a las condiciones de producción de cada uno
de los autores. Esto implica un fuerte desmontaje de los textos frente a la invariante,
considerada aquí como la fórmula a seguir, y también a cómo
emerge fuertemente la representación de la memoria en Díaz Eterovic,
donde la memoria colectiva es de hecho una memoria política, en el sentido
lato del término mientras que en Bolaño la parodia de la novela
negra se teje en una primera persona femenina en la Europa fin de siglo. La recostrucción
memorística no es la del detective sino de la mujer, casi devenida en delincuente.
Este matiz trae a cuenta las reflexiones de Juri Lotman acerca de la función
de la memoria a la luz de la culturología (Lotman, Semiosfera I: pág.
Pág.157 y sigts. ) en tanto que el género negro en cuestión
conforma una semiosfera donde es posible la significación pero no única
sino que el saco sígnico permite y necesita de la variabilidad de las fronteras.
En este sentido, la línea divisoria entre tradición e innovación
se cruza con la repetición de la fórmula y la innovación
de la misma, lo canónico al interior del margen y el margen del margen;
la novela de fuerte impronta testimonial y la novela que escribe el género
por otros derroteros, la literatura chilena y Díaz Eterovic, autor que
vivió el exilio interno y Roberto Bolaño , hasta hace muy pocos
años un outsider de la literatura chilena hasta convertirse en el boom
de la misma y un escritor faro en América Latina aún cuando escribía
desde España, el autor profesional y el autor que escribe por encargo,
etc.
Con respecto a la memoria y la representación novelesca es
posible advertir una serie de matices en Díaz Eterovic relacionable a la
memoria íntima del detective, al de los lugares, etc. que tejen fronteras
urbanas. En consecuencia a nivel de representación también es posible
observar , en una y otra novela, cómo se construye la semiosfera, y sobre
todo, cuáles son sus dimensiones en el género negro.
Un
texto aparentemente soft coloca a la marginalidad como centro novelesco en el
caso de Bolaño. Pero además si pensamos que la semiosfera posee
diacronía también los textos y los géneros son portadores
de la misma. Cabe interrogarse ¿de qué memoria?; pensado desde una
perspectiva lotmaniana se trata de la memoria cultural y esta como canal de la
memoria política en su doble acepción: la tejida en el envés
de una sociedad pero también la tejida en el envés del género.
El detective Heredia en
la encrucijada de la cultura chilena luego
de la salida dictatorial
"Primeros meses del año 1974. Días para dejar pasar en silencio,
mirando de reojo la aparente tranquilidad de las calles, la temerosa quietud de
la gente" (El ojo del alma: 60). Así comienza uno de los capítulos
de nuestra novela (en adelante EOA) donde el detective Heredia reconstruye su
etapa de estudiante de leyes en Chile de la dictadura. Y este pasaje como tantos
otros es un viaje hacia un pasado que el narrador protagonista reconstruye como
una herida que hiede de temor. La aparente tranquilidad en la descripción
de la ciudad dictatorial en el recuerdo del detective alterna abruptamente en
la novela con un nuevo rostro de la ciudad, constituida por un conjunto de signos
urbanos donde la máscara del progreso es un manto de olvido de aquel otro
Santiago, el que Heredia reconstruirá paulatinamente en su memoria a medida
que avance su investigación.
La anécdota básica de
EOA la constituye los servicios que Domingo Viñas solicita de Heredia para
encontrar a Andrés Traverso, militante de izquierda y ex compañero
de facultad de nuestro detective, desaparecido en el presente del relato. Pero
esta micro historia, que no deja de semejarse a 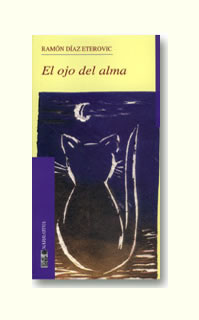 tantas
otras a las que el detective se enfrenta, contiene otros resortes porque en la
habitación de Traverso, el investigador junto con Marcos Campbell, encuentra
el primer señuelo: una fotografía con los compañeros de facultad
de la era pospinochetista. Aquélla introduce a Heredia y a los lectores
en la década del setenta, en los usos y costumbres de un conjunto de jóvenes
que compartían proyectos similares. Así, es posible considerar a
esta primera pista como una forma de "tecnología de la memoria cultural"
(Vita Fortunatti: 3-4) ya que será el detonante para la reconstrucción
del pasado no sólo de Traverso sino de la historia de toda una generación.
Igualmente es interesante observar que la imagen contiene marcas en los rostros
de los compañeros, indicativas de aquéllos que han muerto o desaparecido.
tantas
otras a las que el detective se enfrenta, contiene otros resortes porque en la
habitación de Traverso, el investigador junto con Marcos Campbell, encuentra
el primer señuelo: una fotografía con los compañeros de facultad
de la era pospinochetista. Aquélla introduce a Heredia y a los lectores
en la década del setenta, en los usos y costumbres de un conjunto de jóvenes
que compartían proyectos similares. Así, es posible considerar a
esta primera pista como una forma de "tecnología de la memoria cultural"
(Vita Fortunatti: 3-4) ya que será el detonante para la reconstrucción
del pasado no sólo de Traverso sino de la historia de toda una generación.
Igualmente es interesante observar que la imagen contiene marcas en los rostros
de los compañeros, indicativas de aquéllos que han muerto o desaparecido.
Cabe preguntarse cuál es el punto de hablada de Heredia, es decir, si es
posible saber desde qué coordenadas espacio temporal narra. Según
la firma que aparece al final del relato es "15 de julio del 2000"(EOA:
247). En este sentido, he considerado la fecha como parte no sólo de la
historia contada por nuestro héroe sino consignada también por aquél.
Y esta elección no es casual ya que sostengo que el presente, su presente
es un complejo contrapunto desde donde la memoria reconstruye su paso y posterior
abandono de la vida universitaria. La densidad contrapuntística de un cronotopo
como Santiago de Chile deviene del trabajo de rememoración del detective
que al buscar señuelos o pistas que lo conduzcan a Traverso otea por la
intrahistoria del paisaje urbano, de los signos del pasado que allí se
inscriben y perduran a través del tiempo. El espacio santiaguino es un
signo de vital importancia porque su cartografìa es indicativa de lo que
una vez fue. La memoria que se aloja en sus lugares en el año 2000 está
a punto de borrarse y sin esa memoria urbana no hay signos para el recuerdo y
el cuestionamiento, expresa Heredia: "Anselmo extraña el barrio. No
sabe que ha cambiado desde que él se fue. Menos tiendas viejas y más
acrílico. Incluso andan diciendo que van a derrumbar La piojera
y terminar con sus barriles de chicha, huevos duros, escabeches y perniles. Seguro
que en su reemplazo van a instalar un negocio de comida rápida. "
(EOA: 46). De allí la fuerte impronta de autobiografía fictiva,
común a toda "la saga de Heredia", es decir, al conjunto de novelas
que se inicia con La ciudad está triste; en esta dirección
y siguiendo el modelo del detective Carvalho de Vásquez Montalván,
la melancolía de nuestro detective se teje en una profunda consustanciación
de la historia de la ciudad con su historia personal y entre ambos el spleen es
el producto de la rememoración de sus lecturas de Pessoa, Neruda, entre
otros. Sin duda, la representación de la ciudad y su reconstrucción
posee el sentido de una tragedia pasada no resuelta y que impacta en el presente;
de modo tal que su memoria se intercepta y se anuda con la memoria de los lugares.
La apuesta radica, desde la novela negra, en no traer a la ficción los
lugares monumentales, vestigio de la Historia oficial chilena, sino los ambientes
populares donde se tejió la resistencia en la dictadura militar; no en
vano su memoria posee la minucia de quien ha vivido en los bares y las calles.
La historia narrada está constituida por una serie de vasos comunicantes
que articulan el pasado con el presente; los mismos son hilos tenues de libros
leídos por Heredia, retazos de recuerdos de otros textos policiales que
lo convierten en un asiduo lector del género. Incluso, la presencia del
personaje "el Escriba", asimilable a Ramón Díaz Eterovic,
funde en el género negro la relación yo- detective- criatura de
ficción con el autor real y al estatuto ficcional del texto ya que la presencia
de El Escriba canaliza la tensión acerca de la autoría de EOA junto
con una continua reflexión de las posibilidades de resolución de
su investigación que le brinda el género.
Existen otros
vasos comunicantes que afectan de igual modo a la diégesis: en primer lugar,
la fotografía, vestigio de época, opera como el reverso del acontecer
actual de los sobrevivientes: Adriana, Bernardo, Joaquín Pérez,
Heredia y es el mudo testimonio de los que ya no están: Juan Pablo, Saúl
Alvarez, Daniel Munizaga. La fotografía es un ícono de lo fue la
generación perdida chilena, su cultura y en este sentido, su memoria colectiva
en tanto conjunto de usos y costumbres que tenían el sabor de la resistencia,
"Un grupo espontáneo, unido por las clases y el reconocimiento de
ciertas ideas supuestamente comunes. Frases en claves para lo innombrable. Silencios
y confesiones al calor de una cerveza. Miedo, mucho miedo, y la inociencia cortada
de raíz. (…)" (EOA: 27). Pero también genera la diferencia
entre lo que fueron y lo que son, su juventud y la madurez. Por otra parte, la
historia de la búsqueda de Traverso no solo reconstruye el acontecer de
aquellos jóvenes sino la pervivencia de prácticas represivas en
el "Chile actual" si pensamos que Traverso era un militante infiltrado
en las filas de la izquierda y es eliminado por agentes de la CIA. En este sentido,
es importante señalar la relación entre el pasado y el presente
en EOA porque se trata del impacto en la reconstrucción de los acontecimientos
del pasado, cómo éste es co-presente en el sentido que no es causa
sino un denso entretejido con la situación actual. Es, como lo señala
Jean Bessiere (Bessiere: 7), un deja vù ya que no hay corte sino continuidad
entre ambos tiempos y no sólo por el movimiento memorioso de Heredia sino
que esta característica se visualiza en las historias de las vidas privadas
de los ex estudiantes de derecho. Se podría inferir que a la renuncia de
los sueños en el pasado le corresponde la asunción de los proyectos
en el presente y cómo éstos son metonimias de un modelo de sociedad
y de país que Heredia cuestiona. Así se explica la presencia de
la CIA en la diégesis como una sombra atroz de las prácticas dictatoriales
de desapariciones y atentados; por debajo del micro relato de persecución
cabe preguntarse sin Heredia no arremete contra las memorias concertadas de la
democracia transicional chilena; asegura Campbell : "Los que eran uniformados,
fueron pasados a retiro, asumieron cargos secundarios dentro del Ejército
o se les envió como agregados militares en embajadas de bajo perfil. Los
civiles fueron ubicados en bancos comerciales, salmoneras y empresas forestales.
Casi siempre en labores de seguridad o relacionadas con la administración
del personal. Otros, se supone, que están en los mismo de antes, ya que
la seguridad militar sigue intacta, y también están los que aprovecharon
sus contactos con el hampa para dedicarse al tráfico de drogas." (EOA:
87).
Del
"yo, recuerdo" al "nosotros, recordamos"
En la oficina de Heredia, sita en la cercanía del río Mapocho y
en la zona popular de Santiago, figura en su puerta un cartel: "Investigaciones
legales". El enunciado puede ser considerado una ironía si tenemos
en cuenta que el detective es privado, no pertenece a las filas policiales, lugar
donde el discurso legal debiera tener lugar. Cabe preguntarse en qué radica
la naturaleza "legal" de sus investigaciones, con respecto a qué
otras prácticas se marca la oposición implícita del enunciado
antes mencionado. Llama la atención que los seguimientos de Heredia son
siempre clandestinos y marginales con respecto a la policía aún
cuando acuda a fuentes policiales para su investigación: en un pasado remoto
era Solís y en esta nueva historia, Belarmino Zelada o Franklin Serón.
Esta caracterización no atañe solamente a las leyes del género
sino a la desconfianza que detenta Heredia con respecto a la justicia, y es este
sesgo el que le otorga a las historias seriales que protagoniza la fuerte impronta
política.
Otra demarcación que señalo como divisoria
hacia una escisión cartográfica mayor, es el lugar de su oficina
situada en el sector más popular de Santiago, y esta opción espacial
opera como la savia que guarda la memoria cultural de la capital chilena: "(…)
el City Bar resistía con el coraje de un hoplita. Su puerta giratoria seguía
invitando a entrar a un espacio sin tiempo; a sentir el roce de sus mesas añosas
y a conversar sin otra medida que el paso de las copas. Un buen bar, una historia
concentrada entre sus paredes, y mozos que saben servir los tragos en su medida
justa" (EOA: 183). La memoria inscripta en el discurso de Heredia nos dice
que la ciudad es un conjunto de signos que codifica historias para memorizar y
un espacio amenazado por el progreso. En este sentido, se trata de una memoria
de los lugares y es una apuesta por la identidad social, la del margen prostibulario
y proletario (nótese el valor que el detective le asigna a la figura de
la prostituta encarnada en Manuela y Jessenia en tanto imágenes de mujeres
donde se semiotiza la solidaridad pérdida). De allí su estrecha
relación con las prostitutas y los ciudadanos "de segunda". Es
interesante observar las opiniones acerca de su aspecto proferidas por sus ex
compañeros de facultad que devienen de la creencia del status social neoliberal,
fomentado en la acumulación de dinero y bienestar, así lo expresa
Bernardo Torres: " El poder embellece a los hombres y las mujeres buscan
a quienes lo detentan. (…)" (EOA:109).
La constante descripción
por los bares y las calles, ya sea a través de citas literarias o producto
de sus paseos, implica que el cronotopo ciudad está dividido en dos sectores
y esta demarcación no es casual si pensamos que la dictadura ahondó
todavía más las diferencias sociales en su proyecto de modernizar
la economía y las ciudades. De allí que el recuerdo de Heredia que
dispara a través de la foto esté señalando obsesivamente
que no sólo hay una sensibilidad colectiva desaparecida sino también
se advierte cómo el mito modernizador terminará con los signos de
la ciudad de antaño. Las alusiones a la vida privada de sus ex compañeros,
todos en la actualidad del relato, abogados , es decir, especialista en el discurso
legal, dicen de un nuevo rostro de sus respectivos aconteceres, las opiniones
de Joaquín Pérez son por demás elocuente: "La vida se
nos fue al carajo, Heredia. Pasó por nuestro lado y sólo vimos su
sombra. O alguna vez imaginaste en la universidad que casi treinta años
después íbamos a estar en un boliche de mala muerte, hablando del
pasado con tanta rabia, sin saber qué vamos a hacer al otro día.
Tú y yo, en los márgenes. Otros, muertos, consumidos por sus negocios,
apoltronados en una dependencia pública, vendidos al mejor postor, endeudados
a cambio de una dosis de felicidad aparente; dando lástima con sus consignas
añejas, adoloridos, ebrios de tantos fracasos, de rebelarse contra la bola
de nieve que les pasó por encima y aún los tiene ateridos a medio
morir saltando. (…)" (EOA: 138-139). Los ejemplo más evidente son
Roberto Osorio y Andrés Traverso, uno dedicado a la abogacía y el
otro a la política que acumulan dinero y poder desde la dictadura hasta
el comienzo del nuevo milenio.
El recuerdo de Heredia lo es también
de toda una generación y de una ciudad donde se sucedieron y continúan
perviviendo prácticas que insisten en aparecer como monstruos memoriosos
de un pasado atroz; la reconstrucción memorística abarca veinticinco
años de vida personal y social. En este sentido, la novela negra se articula
con la novela de iniciación cuyo punto nodal lo constituye el recuerdo
de Heredia que narra cómo se convierte de estudiantes de leyes en investigador
privado. Es la muerte de Pablo Durán, compañero y activista político,
la causa por la cual nuestro detective abandona la facultad y esta primera fase
está antecedida por otra, de los recuerdos del Estado democrático,
es la etapa de Chile de su infancia en un orfanato hasta llegar a la ciudad modernizada,
la actual en donde se desarrolla la lucha por la vigencia de la utopía
en medio del acontecer de vidas fracasadas.
De acuerdo a lo señalado
con antelación es posible considerar a EOA como sociobiografía ficcional;
esta se juega en el cruce entre un cúmulo de prácticas que el detective
rechaza y se patentizan en sus ex compañeros con el descreimiento de otras
dimensiones que sutilmente hacen estallar las leyes del género. Me refiero
a cómo dentro de un relato típicamente moderno se cuestionan las
retóricas que fueron comunes a aquél. El pasaje donde Heredia ironiza
términos y conductas cliché de la izquierda a través de los
parlamentos de Domingo Viñas es revelador de este aspecto; en esta dirección
he rescatado dos ejemplos: uno referido al porte del dirigente, "Su rostros
mostraba las huellas dejadas por muchas horas de vigilia y de representar su tedioso
rol de dirigente infalible (…)" (EOA:36) y el otro ejemplo hace referencia
a cómo Viñas se explica la desaparición de Traverso, así
Heredia gesticula una sonrisa y el dirigente lo increpa "-¿Qué
le hace gracia, Heredia?
-La causa. O su modo de decirlo. Hace años
que no escuchaba nada igual. La fe, el convencimiento es lo que me asombra. (….)"
(EOA: 37)
o bien, el cuestionamiento del paisaje urbano, el texto edilicio
de un progreso para las minorías no deja de ser llamativo si pensamos que,
en virtud del principio de verosimilitud, hay en nuestra novela una serie de marcas
que dan cuenta que estamos frente a un nuevo milenio chileno gobernado por la
centro izquierda y, en consecuencia, a proyectos políticos que debieran
partir de la igualdad social.
El relato de Heredia está lejos
de señalar la equidad de derechos entre los sectores sociales. Si la ciudad
está sometida a un cambio paulatino de su fisonomía lo que no modifica
son las diferencias sociales que se expresan en el mapa urbano como así
también un conjunto de prácticas violentas que se iniciaron durante
la dictadura y continúan en el presente del relato. Las fronteras urbanas
son más reales que imaginarias, no son el producto de un personaje desquiciado
sino de un flaneur, que en calidad de narrador protagonista, observa que las líneas
divisorias del mapa constituyen un signo memorioso que arrastra los mensajes del
discurso neoliberal, iniciado con la dictadura pinochetista. Pero todavía
es más sutil porque la escisión urbana da cuenta que el "milagro"
del progreso es para unos pocos.
Hacer
memoria a través del relato negro
Consigné
con antelación que la foto encontrada en la habitación de Traverso
es el detonante de la búsqueda del desaparecido. Además de este
matiz es preciso consignar que la imagen pone en evidencia el desmontaje de las
características principales de la novela negra porque no hay un cadáver
ni víctima, sino una serie de muertes que rodean la búsqueda de
su paradero pero también la foto "narra" una historia pasada
cuando Heredia la observa y memoriza; de modo tal que lo recordado a través
de la imagen lo induce a continuar la búsqueda de Traverso. Y de esta manera
se conjuga la memoria privada, que deviene por la materia de lo recordado, en
memoria colectiva. Así las dimensiones de la memoria son complejas ya que
compromete varias dimensiones en una constante oscilación del "yo"
individual al "nosotros", insertos en la sociedad dictatorial y en el
devenir del nuevo milenio.
La composición novelesca posee la forma
de una caja china ya que la ficción que gira en torno al activista político
genera otra historia, la de sus ex compañeros y más precisamente
la de Pablo Durán. Sólo que la desaparición de este personaje
corresponde al espacio y tiempo de la dictadura; es esta metaficción, una
novela de los tantos crímenes del estado pinochetista, y posee sospechosos
como Roberto Osorio, que es asesinado en el presente del relato por los agentes
de la CIA como sucede con Traverso. Esta metaficción se refracta en la
historia principal porque el derrotero de Traverso hace que detone en el presente
el interrogante de quién mató a Durán y quién es y
dónde está su ex compañero de facultad. En una y otra se
desplaza como una sombra siniestra la dictadura y su submundo de delaciones en
el nuevo milenio. No hay una descontinuidad de prácticas sino nuevas máscaras
aggiornadas al Chile modernizado y en esa tensión de dos tiempos que se
superponen e interceptan cuaja la memoria de Heredia que genera dos relatos negros
enlazados a través de su rememoración. En consecuencia el relato
negro hace detonar un último interrogante ¿quiénes fueron
los compañeros? en términos de identidades ciudadanas que abarcan
desde estudiantes a infiltrados políticos y ¿quiénes son
los que lograron sobrevivir?.
Conclusión
Cronista
de los dos momentos Heredia deja testimonio con su investigación del pasado,
del presente pero también posee una clara conciencia del futuro que necesita
recuperar el pasado. Aquél pasado que sólo puede observarse a través
del ojo del alma.

Una novelita
lumpen (2002). Roberto Bolaño
Ni crimen, ni pistas, ni
detective. Así se conjuga lo que para quien escribe esta ponencia es una
nueva versión de relato policial. Inscripto en la frontera de aquellos
textos relatados por el criminal , a la manera de "yo maté a María
Iribarne" (El túnel de Ernesto Sábato). La variable
se traduce en el devenir interrumpido de una criminal que no fue. Se podría
postular que Bolaño juega en el límite del género cuando
la confesión de Bianca a comienzo del texto y desde una determinado lugar,
mujer madre y casada, reconstruye a través de una escritura en primera
persona la historia de Maciste y su relación amorosa "por encargo",
primero, y luego la pasión deja paso a una relación de a dos este
antiguo actor que en el cine hacía las veces de héroe hercúleo.
El texto fue elaborado por encargo desde la editorial Mondadori y Bolaño
ambienta la historia en Roma a través de la historia de los jóvenes
que quedan huérfanos y tienen que arreglárselas para sobrevivir
en la Italia fin de siglo. Según la bibliografía consultada (Espinosa,
Carneiro, entre otras) ubican a Una novelita lumpen como una reescritura
del peplun danunziano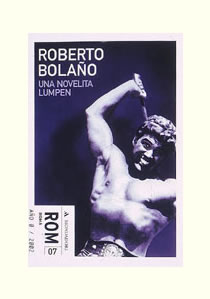 y fellinesco o bien como una novela de espacio. Por mi parte, prefiero ubicar
a UNL como ese resabio del género negro que se juega en el cruce no ya
de una representación ficcional de la memoria "política",
como Díaz Eterovic, sino que el significante se desplaza hacia el corazón
mismo del problema de los géneros literarios. No hay en UNL una fórmula
para cumplir o seguir sino una deconstrucción fuerte de la misma, una nueva
manera de reescribir el género en la infinitud de la producción
de Bolaño donde observamos la novela negra repartirse en fintas a lo largo
de toda su obra.
y fellinesco o bien como una novela de espacio. Por mi parte, prefiero ubicar
a UNL como ese resabio del género negro que se juega en el cruce no ya
de una representación ficcional de la memoria "política",
como Díaz Eterovic, sino que el significante se desplaza hacia el corazón
mismo del problema de los géneros literarios. No hay en UNL una fórmula
para cumplir o seguir sino una deconstrucción fuerte de la misma, una nueva
manera de reescribir el género en la infinitud de la producción
de Bolaño donde observamos la novela negra repartirse en fintas a lo largo
de toda su obra.
¿Qué conserva UNL de la novela negra? La
presencia de la prostituta y el delito por encargo junto con la motivación
social porque el texto es una muestra clara del fin de siglo europeo. Incluso
no es descabellado pensar en la representación ficcional de las minorías;
es así que el título es elocuente de este último aspecto.
En este sentido, me interesa rescatar a la novela en cuestión como la manifestación
de una semiosfera que evidencia su semiosis a partir de una dimensión capital
de la misma, es decir, la presencia de la frontera. En la novela este aspecto
impacta en varias dimensiones:
-Desde el punto de vista de las condiciones
de producción: Bolaño y la problemática del canon literario
que implica la lábil relación entre centro y margen. Esta dimensión
puede ser claramente analizable en el itinerario de Roberto Bolaño desde
los ochenta en adelante.
-En la relación del autor con el género
negro que implica no sólo hacer un uso particular sino también tocante
a la marginalidad de la novela negra y su paulatino desplazamiento hacia el canon
académico, la labor de las editoriales como mediadores de este desplazamiento
(importancia, por ejemplo, de la editorial Anagrama). En 1998 Los detectives
salvajes obtiene el premio Rómulo Gallegos, lo cual implica ya la consagración
definitiva no sólo del autor sino del género.
-A nivel de
mundo representado: Confiesa Bianca "Ahora soy una madre y una mujer casada
pero no hace mucho fui una delincuente" (UNL: 13). El presente ahorístico
de Bianca muestra cómo el autor casi risueñamente juega con las
convenciones estáticas del género. En primer lugar Bianca de prostituta
se convierte en madre y mujer casada como si el estatuto de la reproduccón
femenina se jugara en los límites de la institución familiar. He
aquí un primer pasaje y una primera frontera que va del margen al centro.
Cuánto más risueño resulta pensar en el pasaje de margen-delicuente
a mujer casada como si la institución.casamiento excluyera la posibilidad
de vulnerar la ley. Por lo demás, se podría conjeturar que la historia
narrada desde el punto de vista de la ex delincuente trae a la memoria un nudo
semiótico de particular importancia como es la presencia en el género
de la ciudad-prostituta sin voz. Recordemos que en la mayoría de los casos
la voz de la prostituta es traída a los relatos negros a través
de la mediación del detective. En nuestra novela se canaliza otro desliz
boloñesco porque la mujer ocupa el centro del relato, es narradora protagonista
de la historia y su relación con Maciste adquiere peso en la medida que
el personaje está presente para mostrar la vulnerabilidad de las fórmulas.
Otro
aspecto importante es la presencia del robo o delito por parte de la mujer y su
círculo masculino (hermano y amigos del hermano). El dinero que sí
tiene una motivación social en tanto que no sólo lo necesitan para
vivir sino también es un medio para desplazarse hacia otro lugar desde
el lugar marginal. Así, el móvil económico se complejiza
porque los amigos son ciudadanos de segunda (uno es libio y el otro boloñés
o "marroquí", como confiesa Bianca) sino también porque
la mujer se convierte al mismo tiempo en detective y delincuente, en busca de
las pistas que den con el tesoro preciado. La parodia de la novela negra radica
en subvertir la fórmula que alcanza su climax cuando Bianca cree enamorarse
de Maciste e interrumpir el plan del robo y expulsa a sus amigos de la casa paterna.
Así concluye una historia que no sucedió, el lector está
frente a la reconstrucción de un plan trunco en la historia narrada pero
también del plan escritural del la novela negra.
De este modo si
pensemos como Iuri Lotman que la semiosfera, en este caso un fragmento de ella
como es el texto-novela negra- tiene una profundidad diacrónica puesto
que está compuesta de memoria y sin esta memoria no puede funcionar, es
posible considerar a UNL como una actualización del género y sobre
todo un ejemplo del carácter pancrónico y sinusoidal en la medida
que el pasado es actualizado en un complejo juego de lo pretérito, de lo
que fue y lo que es. En esta dirección, estas dimensiones de la memoria
colectiva, dentro de la cual se encuentra los avatares del género y más
específicamente del texto de Bolaño, es interesante poder articularlo
con la invariante del texto tutor y las modificaciones que pueden llegar a realizarse.
Nuestro autor horada los elementos del género para mostrar la noia fin
de siglo, en donde todo se desvanece en el aire en una cultura de video, la tv
y las revistas pero por sobre todos estos aspectos también se desvanece
las figuras heroicas como Maciste, ciego, viejo e inservible.
Conclusión
Lo
que fue y lo que es, lo que fue Bianca y lo es Bianca, es medular para entender
las políticas de representación del género: sin delito, sin
detective, sin dinero, todo en el texto de Bolaño deviene en pasaje…a qué?…no
lo sabemos.
Dos fraseos del relato negro, dos formas de "hacer memoria",
desde Chile y desde Roma, la representación de la memoria arroja toda retórica
del género por la borda o mejor dicho los textos muestran cómo el
género dimensiona al memorizar y al "hacer memoria" hasta consigo
mismo los límites tan lábiles entre literatura y lo real, entre
el pasado y el presente.

Bibliografía:
-
Bessiere, Jean. "Las dificultades de la Memoria y la Literatura".Universidad
Sorbonne. París III. Tr. Secretaría del Centro de Investigaciones
de Literatura y Cultura. Fac. de Lenguas. UNC. S/F.
- Bolaño, Roberto.
Una novelita lumpen. Ed. Mondadori. Año O. España. 2002.
-
Carneiro, Sarissa. "Ciudad, globalización y cultura de masas en Una
novelita lumpen de Roberto Bolaño". www.critica.cl-24
de nov. 2004.
- Díaz Eterovic. El ojo del alma. Ed. Lom.
Santiago de Chile. 2003.
- Espinosa, Patricia. "Tormenta sin ruido.Una
novelita lumpen". Rocinante N 64. Chile. 2004.
- Fortunatti, Vita.
"La memoria cultural. Nuevas perspectivas para los estudios culturales".
Tr. Secretaría de Ciencia y Técnica. Facultad de Lenguas. UNC. S/F
-
García Corales, Guillermo y Pino, Mirian. Poder y crimen. Las novelas
de Heredia. Ed Mosquito. Chile. 2002.
- Lotman Iuri. Semiosfera I. Ed Catédra. España. 1996.

*(Mirian
Pino. Profesora de la Cátedra Metodología de la Investigación
Literaria en Facultad de Lenguas- Investigadora de la Facultad de Filosofía
y Humanidades de la Universidad de Córdoba, Argentina).