Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Ramón Díaz Eterovic | Autores |

Ramón Díaz Eterovic y la transición a la democracia
en el neopoliciaco chileno:
una traición generacional [*]
Por Patricia Varas
Publicado en Revista Casa de las Américas. N° 265, Octubre - Diciembre de 2011
.. .. .. .. ..
Ramón Díaz Eterovic, miembro de la «Nueva Narrativa Chilena», «Generación del Ochenta», «Generación marginal» o «Generación del golpe», ha estado cultivando seriamente el neopoliciaco desde los últimos veinte años, produciendo más de una docena de novelas con el detective Heredia e inspirando una teleserie, Heredia y asociados.[1] Díaz Eterovic ha sugerido que el género negro es la nueva novela social en la América Latina y, al reflejar esta preocupación, sus novelas presentan la realidad política y social de Chile, especialmente de Santiago, y nos dan una obra rica en connotaciones ideológicas que intersectan la historia y la política del país. En general, el neopoliciaco latinoamericano revisa las normas del género detectivesco, pero lo que me interesa analizar en los textos del chileno es cómo se vale de este para criticar los eventos de la dictadura y la transición a la democracia.
A continuación me propongo discutir dos novelas de la transición a la democracia, Nadie sabe más que los muertos (1996) y El ojo del alma (2001), donde se enjuician las relaciones de poder y los compromisos efectuados durante ese período que produjeron gran alienación y desencanto entre los chilenos; al mismo tiempo que se comentan las realidades sociales e ideológicas resultantes del sistema neoliberal implantado por la dictadura del general Pinochet. El escritor convierte al neopoliciaco por medio de su alter ego Heredia en un espacio narrativo que trata con la historia y los traumas heredados de la dictadura, confirmando que la solución del enigma no es el asunto de la novela, sino la descripción de una realidad desde una postura ideológica crítica que devuelve al lector una nueva versión del pasado.
La transición hacia una democracia limitada
Las condiciones políticas y económicas en las cuales aparece la Generación del Ochenta son importantes por la carga ideológica que las obras de estos escritores conllevan. Una de sus principales contribuciones ha sido «la relación con la configuración de la memoria histórica del país y la descripción de la atmósfera social de la dictadura y sus años siguientes» (García Corales, 2006: 664).
El golpe de 1973 trajo oscuridad política y terror e introdujo un modelo económico neoliberal. Políticamente, la dictadura (1973-1989) provocó una erosión total de todas las libertades e implantó un sistema permanente de terror que limitó la participación popular a todos los niveles y permitió la violación sistemática de los derechos humanos. La dictadura instaló un sistema judicial, y la Constitución de 1980 garantizó la impunidad de las Fuerzas Armadas bajo una serie de «amarres» que consistían en medidas restrictivas que limitarían el poder de futuros gobiernos. Es por esto que se conoce el período de los noventa, después de los primeros comicios democráticos en que Patricio Aylwin fue elegido presidente, como democracia limitada.[2]
Económicamente, uno de los motivos principales del golpe fue instaurar el neoliberalismo. Bajo la dictadura se apoyaron políticas de ese corte que al comienzo parecieron tener éxito, como lo reconoció la Concertación de Partidos por la Democracia (Concertación),[3] fuerza importante durante la transición a la democracia. Sin embargo, «a pesar de los niveles reducidos de pobreza, a finales de los noventa Chile todavía tenía uno de los niveles de distribución de ingresos más desiguales en el mundo» (Quinn: 152), comparables a los de países como Honduras, Nicaragua y la República Dominicana.
El neoliberalismo, además de su impacto económico, tuvo otra consecuencia de carácter político: polarizó las ideologías provocando una despolitización de la nación, que empezó a ver como natural el modelo capitalista y modernista validado por un creciente consumismo e individualismo. Todo programa alternativo era catalogado como utopía. Esta homogeinización ideológica acabó con doctrinas alternativas, la creación de discursos políticos más sofisticados y contribuyó a alienar a los partidos políticos de sus bases (Olavarría: 14).
Como consecuencia, la Concertación, que abogaba en un comienzo en su programa electoral por la anulación de la amnistía de 1978, percibió que la transición a la democracia tenía limitaciones y que no sería fácil enfrentar la violación de los derechos humanos y otros abusos cometidos por la dictadura. Su consigna se convirtió en «la justicia dentro de lo posible» (Loveman y Lira: 498). Tomás Moulian explica esta actitud:
para asegurar el retorno a la democracia, para evitar que los militares tuvieran argumentos para quedarse, era indispensable mantener la moderación, la centralización de las decisiones. Cualquier intento de movilizar fue motejado de peligroso en función de la ansiada materialización de la posibilidad democrática [352].
Como resultado, muchos chilenos se sintieron traicionados, vieron al nuevo sistema político como autoritario y demostraron su descontento en las elecciones parlamentarias de 1997, donde solo votó el 40 % del electorado. Como Olavarría aclara, esto no era mera apatía sino «un rechazo consciente del sistema político, de un orden institucional heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet» (10).
El resultado de esta democracia limitada y de un sistema político de elites llevó a las bases a concluir que la Concertación comprometió valores esenciales y reformas sociales por una estabilidad política. Olavarría señala de manera crítica que las negociaciones entre la Concertación y los militares significaron «el abandono de ciertos ideales democráticos por las exigencias del capital» (15). Los chilenos reaccionaron con el desencanto, compartido por el detective Heredia, de los que tienen que vivir en una sociedad que ha preferido dejar a un lado el pasado y se encuentra dividida por recuerdos conflictivos y excluyentes.[4]
Frente a estas condiciones, en una sociedad con evocaciones divergentes y donde la historia se ha convertido en un sospechoso más, el neopoliciaco de Díaz Eterovic reclama activamente el pasado y asume una responsabilidad ideológica al convertir su narrativa en un lugar de memoria.[5] En la literatura los chilenos pueden organizar los eventos del pasado y narrativizarlos para darles sentido a los horrores de la dictadura y a la traición vivida después.
La Generación del Ochenta
La Generación del Ochenta emerge justo antes del período de transición democrática, haciendo eco de las promesas de cambio después de los asfixiantes años del pinochetismo. La literatura aceptó el reto en este ambiente político y reaccionó de manera temprana al legado de ese régimen, presentando un lenguaje alternativo a través del cual los chilenos podían expresarse y representar sus experiencias e historia. Según el concepto de Nora, la literatura en estos momentos se convierte en un lugar de memoria, a medida que reacciona al lenguaje acartonado de las ciencias sociales, y promueve «otra» manera de construir la memoria que es más cercana a sus características originales de espontaneidad, actualización e integración. La historia había quedado corta debido a que
el golpe voló en pedazos la historia pública del país, quebrando asimismo el sistema de referencialidad cultural que había dado sentido a la sociedad chilena, y destruyendo los mitos en que Chile basaba su identidad: la solidez y estabilidad de su democracia, su pacífica racionalidad, la sobriedad y cultura de un país en el que el ejército no intervenía en política, etcétera [Waldman: 54].
Richard propone que solo la literatura pudo abrir la posibilidad de un discurso que generó representaciones simbólicas del duelo y que desde su posición solidaria y de vulnerabilidad expresó los fragmentos de la discontinuidad histórica (105).
Lo que caracteriza a la Generación del Ochenta no es una unidad temática o estilística, sino una marca generacional: los escritores que pertenecen a este grupo nacieron entre 1948 y 1960 y vivieron su juventud durante los duros años del golpe. Muchos de ellos solo conocen los días de la Unidad Popular a través de historias de familiares y amigos. Sin embargo, estos escritores se sienten el producto de la polarización marcada por el miedo que ocurrió entre los promisorios tiempos de Allende y los más grises de la dictadura.
El neopoliciaco como la nueva novela social latinoamericana
Los antecedentes del neopoliciaco se encuentran en el hard boiled o género negro. El detectivesco nace con una doble limitación estética e ideológica. En lo estético, se lo presenta peyorativamente como ejemplo de literatura popular. Todorov lo analiza como un producto formulaico del cual no se puede esperar ninguna originalidad artística. Y para W. H. Auden, es mero entretenimiento: «los cuentos detectivescos no tienen nada que hacer con las obras de arte» (15). Ideológicamente, Fredric Jameson sostiene que el género «no tiene ningún contenido ideológico, no tiene ningún argumento político...» (124). Y, según Piglia, sin duda las del género negro «son novelas capitalistas en el sentido más literal de la palabra: deben ser leídas, pienso, ante todo como síntomas» (117).
Sin embargo, la novela negra, a pesar de estos orígenes dudosos, es para Chesterton «la forma más temprana de la literatura popular en que se expresa algún sentido de la poesía de la vida moderna» (4). Esta modernidad exige una racionalización y una legalidad que acompaña a la desacralización del mundo y que implica una confianza en la coherencia que proporciona el detective a través de sus acciones. Al mismo tiempo, esta coherencia conlleva una represión legal y moral, que el detective cuestiona activamente:
en las sociedades gobernadas por la ley, el proceso judicial juega un papel importante para asegurar el consentimiento necesario para la hegemonía. Las ficciones detectivescas demuestran las contradicciones sociales que la ley debe resolver. Estas están mediadas por el detective, quien representa la naturaleza contradictoria del ser disciplinado y moderno [McCracken: 51].
El neopolicial latinoamericano se enfrenta con esta coyuntura ideológica y estética y replantea las normas del género para demostrar que a pesar de ser formulaico y popular puede ser original, y que aunque parezca que el sistema y la propiedad privada son sagrados, el detective es contestatario. Tiene como su más inventiva peculiaridad su cualidad proteica, la cual le permite responder flexiblemente a las exigencias sociales e históricas de su ambiente y sus lectores.[6] Hoy ha sobrepasado las limitaciones ideológicas y estéticas, y en Chile «el modo privilegiado por esta generación [del Ochenta] para rescatar el pasado es el relato de serie negra: un detective privado lleva a cabo una investigación en una sociedad en crisis» (Cánovas: 41).
Algunas de las características principales del neopoliciaco, término acuñado por Paco Ignacio Taibo II, conocido practicante del género, son: 1) se concentra en crímenes de naturaleza social y practica abiertamente la crítica social, llegando a veces, por ejemplo, a hacer una revisión de la historia; 2) la ciudad es el ambiente por excelencia, en ella el detective se mueve con desasosiego e intencionadamente, pues la conoce como la palma de su mano; es un antihéroe y sabe que lo que cuenta no es tanto la justicia como la verdad; 3) el lenguaje es irreverente, y se usa toda una gama de estrategias narrativas posmodernas como la ironía, la parodia y la intertextualidad, reflejando que los escritores son conscientes del género que practican con gran gozo y orgullo.[7]
Sin duda, algunas de estas características son un legado directo del hard-boiled estadunidense, pero la diferencia reside en que el neopoliciaco privilegia la realidad latinoamericana, presentando el caos carnavalesco de la Ciudad de México (en el caso de la serie de Belascoarán Shayne, de Taibo II) o la distopía neoliberal de Santiago (en las novelas de Heredia, de Díaz Eterovic), por ejemplo. Lo importante es que el neopolicial responde a las condiciones sociales, políticas e históricas del lugar y la época, transformándose en la moderna novela social de la región, por medio de la cual se lleva a cabo una dura crítica de las condiciones actuales. Debido a su carácter inquisitivo (el crimen debe ser resuelto), permite hacer una revisión de las instituciones sociales y políticas, como sostiene Díaz Eterovic:
los códigos de la «novela negra» que surgiera en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX (Hammett, Horace McCoy, Chandler, James M. Cain) estaban presentes y vigentes en la realidad de un país como el nuestro. Una atmósfera asfixiante, miedo, violencia, falta de justicia, la corrupción del poder, inseguridad: elementos que en Chile vivimos en años recientes y que aún ahora prevalecen con sus sombras y sus «boinazos» [cit. en Franken Curzen: 9].
El neopoliciaco no solo no sostiene los valores capitalistas sino que es una crítica del orden donde la corrupción se ha convertido en la norma, la violencia es excesiva y endémica y la justicia, imposible de alcanzar. La ficción permite llenar los silencios, buscar explicaciones a lo inexplicable y resolver los defectos de la realidad (Comaroff: 805). Jean y John Comaroff explican lo que legitima a la ficción detectivesca como una reacción a los abusos de poder en una sociedad: «la ficción detectivesca también provee figuras retóricas para tratar la ironía, ventilar deseos y, sobre todo, para evocar una comunidad moral, especialmente cuando una transformación radical remueve las normas existentes y le roba al lenguaje político su significado» (807).
El neopoliciaco ha trastocado completamente los valores ideológicos del género: el detective capitalista que actuaba solo movido por el dinero ahora se convierte en un agente social en búsqueda de la justicia y la verdad. A su vez, la policía se hace sospechosa y es vista como cómplice de un sistema que viola impunemente los derechos de los ciudadanos.
Heredia: desencanto y traición
Heredia, como la mayoría de los detectives del neopoliciaco, viene de los márgenes. Su orfandad literal es también simbólica: como los chilenos, se siente desamparado en una sociedad que lo excluye; su condición definitiva es la soledad. Si bien los bares y sitios nocturnos que frecuenta, junto a su lenguaje chacharero y su gusto por los boleros y tangos señalan su atracción por lo popular, es un exestudiante de derecho que lee vorazmente, le gusta citar a sus escritores favoritos y ama a Bach, entre otros compositores clásicos.
La presencia del autor determina en gran manera los gustos y valores del detective. Como dice Ross Macdonald sobre la relación con su detective Lew Archer, «una cercana relación paterna o fraterna entre escritor y detective es una marcada peculiaridad del género. A través de toda su historia, desde Poe a Chandler y más allá, el héroe detective ha representado a su creador y convertido sus valores en acción en la sociedad» (179). Al ser Heredia el alter ego de Díaz Eterovic, sus gustos coinciden; ambos comparten sus escritores favoritos, su ideología y sus principios.
Heredia tiene un rígido código de honor que lo impele a buscar la justicia, la cual, debido al sistema, nunca es total. Su ética, algo anticuada, hace que sus lectores se encariñen con él porque no teme sostener los valores de solidaridad, generosidad y la lealtad en un mundo donde el individualismo y el consumismo predominan. Heredia busca la verdad sin militar en ningún partido, y parece más bien escéptico en cuanto a la política chilena. Sin embargo, estaba en la universidad cuando el golpe acaeció y tenía claras simpatías por la Unidad Popular. Cuando piensa en el pasado siente que se lo han escamoteado.
Otra característica del detective del neopoliciaco es su sensibilidad. Heredia se involucra con sus clientes y casos y se deja llevar por la intuición y emoción. Hemos dejado muy atrás al «gran detective» a lo Dupin o Holmes, que podía resolver el caso usando solo su infalible intelecto. La nostalgia que invade al detective chileno se debe a su compromiso ideológico que lo hace mirar hacia atrás e imaginar qué hubiera podido ser si no hubiera ocurrido el golpe. Heredia se ha quedado con el deseo de una vida más humana, un presente más comunitario en el cual sigue creyendo. En una entrevista, Díaz Eterovic resume las creencias de su detective:
Heredia defiende la vieja utopía de vivir en un mundo mejor, con más justicia social, con menos dolor. Y la utopía social, en el caso de mi generación, tuvo mucha importancia, porque una buena cantidad de los que pertenecemos a ella creímos y vibramos con el proyecto de la Unidad Popular. Creo que los que estamos más o menos en la edad de Heredia hemos querido mantener vigente esa utopía, porque creemos que dentro de ella hay valores esenciales. De alguna manera, nuestra vida ha sido definida por el tratar de acercarnos a una utopía de ese tipo. Y, por lo tanto, Heredia –que es un derrotado, como somos muchos en Chile– piensa que debemos hacer todo lo que se pueda, aunque sean gestos mínimos, para mantener viva la llama. Tal vez ni siquiera ya para nosotros, pero sí para otra gente [García Corales, 2005: 94-95].
Heredia se convierte en el guardián de la memoria chilena, resistiendo el olvido porque los casos que le toca investigar en Nadie sabe más que los muertos y El ojo del alma lo obligan a visitar el pasado para resolverlos. El crimen es una excusa que permite que el detective hurgue y reabra las heridas de dicho pasado. Heredia está embargado por sentimientos de traición y desencanto ante la pérdida de una utopía posible con la Unidad Popular y frente a un presente alienante que lleva la marca de la bota militar y el neoliberalismo. Una actitud que
coincide un tanto con la visión de los chilenos que fueron contrarios a la dictadura de Augusto Pinochet y lucharon por recuperar la democracia, y que cuando esta, en apariencias, volvió, se dieron cuenta de que era una democracia controlada por el poder de quienes sustentaron esa dictadura y de quienes detentan el control económico [García Corales, 1999: 84].
Díaz Eterovic narrativiza la memoria chilena y la reorganiza de tal manera que la colectividad la reconoce y se identifica con ella. El neopoliciaco se convierte en una poética de la memoria por medio de la cual Díaz Eterovic crea un proyecto ideológico que articula en un lenguaje popular los eventos ocurridos y reprimidos. A continuación estudiaremos cómo Nadie sabe más que los muertos y El ojo del alma tratan el tema de la transición como una traición generacional.

Nadie sabe más que los muertos: la reconstrucción del pasado y la recuperación de la verdad
«Nadie revive a los muertos y los
asesinos se llevarán sus culpas a la tumba»
(32).[8]
En Nadie sabe más que los muertos, Díaz Eterovic crea una trama compleja que a veces resulta increíble. Sentimiento reflejado por el mismo detective cuando exclama: «¡en qué película de locos me he metido!» (129). En este neopoliciaco se habla de las adopciones ilegales de los hijos de desaparecidos, de la corrupción del sistema judicial y de los nazis y sus actividades en Chile durante la dictadura. Heredia se enamora, deambula por la ciudad, recibe unas buenas golpizas y tiene nuevos asociados ahora que «el tira» Solís se ha jubilado. Vuelve Anselmo, el periodiquero amigo, vecino y cómplice del detective, trayendo su buen humor y optimismo. La novela se ambienta en el período de la transición (1989), cuando los chilenos gozosos esperaban el regreso a la democracia. La posibilidad de cambio choca con el cinismo de Heredia, quien le responde a Anselmo cuando este lo invita a participar en una marcha de apoyo:
–Pasó el tiempo en que me entusiasmaban los discursos...
–¡Vamos, don! No arrugue. Vuelve la alegría y la libertad.
–¿Las dos cosas de un viaje? ¿Estás seguro?
–¿No escucha los gritos de la gente? ¡Todo volverá a ser como antes!
–Todo, no.
–¿Cómo que no?
–Nada es igual. Es otra la época y faltan muchos nombres que no se pueden olvidar [165].
El crimen que debe resolver Heredia es descubrir quién secuestró y mató al sindicalista Víctor Alfaro Godoy, desaparecido en 1981. El juez Cavens, famoso por su honestidad, le pide destapar la «mano misteriosa» que no permitió en el pasado desenmascarar a los miembros de la Central Nacional de Informaciones detrás del secuestro y asesinato. El caso se complica ya que en una fosa clandestina se han descubierto los restos de nueve personas («todos presentaban huellas de haber recibido torturas antes de morir» [29]), entre ellos los de Daniel Cancino Solar, estudiante y activista político, y su mujer, Gabriela, quien estaba encinta de ocho meses en el momento del secuestro. Heredia no solo debe buscar a los asesinos de Alfaro, Daniel y su mujer, sino también al hijo de la joven pareja que nació en cautiverio. Heredia reacciona con un frío cinismo, «tengo el pellejo cansado y el ánimo flojo» (31); sabe que la justicia se escurre siempre. Pero cuando la madre de Daniel le pide que tome el caso para devolverle a su nieto, el detective encuentra imposible decirle que no. Después de todo, como dice la madre, «olvidar es hacerse cómplice de esos crímenes» (31).
El compromiso político de la novela la lleva a situarse firmemente en una realidad conocida en la que se nombran asociaciones e instituciones como la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta durante la dictadura. Se rinde merecido homenaje a la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, así como a la Vicaría de Solidaridad, y se mencionan los esfuerzos colectivos entre Argentina y Chile de médicos forenses trabajando con las últimas técnicas de ADN. Durante su investigación, Heredia encuentra y se enamora de la bella Fernanda, quien trabaja con un grupo secreto israelí cazando viejos nazis en Chile. Sus búsquedas se intersectan y traen a colación la Colonia Dignidad, un enclave alemán usado como centro de detención y tortura entre 1973-1977.[9]
Nadie sabe más que los muertos trata de temas que se repiten a través de la obra de Díaz Eterovic, tales como el enfrentamiento del detective con el pasado y el choque entre su búsqueda de la justicia y la ideología neoliberal que lo circunda. El personaje vive críticamente los días de euforia hacia la transición porque se da cuenta de los múltiples amarres, ideológicos, políticos y judiciales, y aunque parezca un cínico es un soñador de utopías que no acepta más compromiso que la verdad.
En las dos novelas que estudiamos, la marca generacional se concretiza porque los casos de Heredia lo llevan a recurrir y a entrevistar a viejos amigos o compañeros universitarios. Cuando visita a uno de aquellos, Reinaldo Silva, quien trabaja en el Ministerio de Defensa como fiscal militar, este lo critica por su falta de ambición: «nunca has querido el poder y esa ha sido tu perdición» (144). Heredia se da cuenta de que la dictadura ha polarizado a los chilenos y ha convertido a Chile en un «país de enemigos»: «Blanco y negro. ¿No hay medios tonos en esta historia?» (77). Las ruinas de la sociedad neoliberal son más morales que físicas, como vemos en los valores que coexisten de manera antagonista. Como dice Silva: «la guerra terminó. Viene el tiempo de dialogar, obtener acuerdos y ver la mejor forma de repartirse el poder. Es la hora de las negociaciones y los que lucharon deben quedarse a un lado hasta que aprendan el nuevo código» (145).
Finalmente, para comprender la ideología del detective Heredia, es importante enfatizar su carácter ambiguo, el cual refleja las contradicciones de la modernidad neoliberal instaurada por la dictadura junto a una búsqueda personal y altruista del que quiere darle sentido al mundo. Como señala McCracken, el resultado de la posición ambivalente del personaje, el cual se halla entre la ley y la criminalidad, «lejos de representar la identidad endurecida de un ser modernista y racional, los límites de la personalidad del detective son permeables. Su posición es transgresiva y su identidad está constantemente en proceso» (71).
De ahí que para Silva y Cavens, Heredia parezca un ser incompleto, porque no ha definido su posición dentro del Estado neoliberal sino que prefiere situarse fuera de él. La actitud de Cavens hacia el detective es quizá la que mejor resume la postura de la sociedad hacia esta figura difícil de catalogar. Cavens reconoce en Heredia un «ingenuo idealismo» (25), característica que lo lleva a «entregarse por entero en los asuntos que le interesan» (25), haciéndolo un potencial «personaje idiota» (34).
Heredia, a pesar de su cinismo y su falta de confianza en el sistema, encuentra lo que buscaba. Su idealismo halla un modelo en los padres de Daniel, y Díaz Eterovic por medio de esta investigación rinde homenaje a los desaparecidos; con la pregunta en plural «¿dónde están?», Daniel y Gabriela encarnan un pasado que no debe ser olvidado. La búsqueda de Heredia no es anónima ni abstracta; la justicia y la verdad no se quedan en palabras, sino que se traducen en actos, «una razón que nada tenía que ver con la justicia que buscaba el juez Cavens, sino con el dolor de esa pareja [los padres de Daniel] aferrada a los recuerdos» (93).
Nadie sabe más que los muertos es una metáfora de la transición donde la justicia y la democracia se ven comprometidas. Cavens ha cometido errores, pero logra limpiar su mala conciencia asegurándose de que los criminales sean castigados y de que el niño Fernando sea devuelto a sus verdaderos abuelos. Solo con la solución del caso y la restitución del niño a su verdadera familia se puede vislumbrar un futuro mejor.
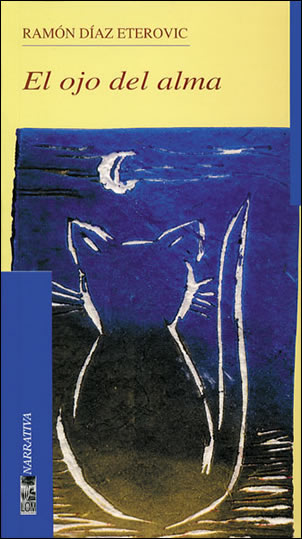
El ojo del alma: memoria y traición
«Las huellas en este asunto hay que
buscarlas con el ojo del alma» (190).[10]
Esta es una de las mejores novelas del chileno, con capítulos cortos, mucha acción, personajes atractivos y complejos y excelente diálogo, donde problemas políticos e ideológicos son de gran importancia para la trama. Como es común, Heredia tiene una relación amorosa sin futuro; se encuentra con personajes excéntricos como Serón y El Escriba; deambula por Santiago, visitando bares y restaurantes mientras sigue pistas falsas, demostrando su falibilidad; recibe fuertes golpizas, y expresa su soledad y su dolor cuando visita el pasado. Hay algunas novedades: el caso lo lleva a involucrarse con la CIA y viaja al sur, a Chiloé. Hay elementos esté- ticos y lúdicos, como sus reuniones con El Escriba, con quien discute el acto de escribir, introduciendo en la trama un metadiscurso con una narrativa autorreflexiva. Finalmente, el gato Simenon tiene un papel vital como conciencia del detective.
Los leitmotivs en El ojo del alma son memoria y traición. Heredia es contratado por Domingo Viñas, un político de izquierda, para encontrar a Andrés Traverso, excompañero universitario de Heredia y miembro del Partido, «un dirigente que ha cumplido tareas importantes» y que será nominado candidato a diputado (17). La desaparición misteriosa de Traverso es preocupante, no se sabe si ha sido secuestrado por un «grupúsculo» extremista, ya que es un personaje importante que conoce mucha información secreta.
Heredia, como en Nadie sabe más que los muertos, rehúsa al comienzo aceptar la investigación. Este estado de vacilación es una reacción común del detective cuando tiene que lidiar con el pasado: «no quiero saber nada que me obligue a revolver una vez más el pasado» (21), y casi le da un tono mercenario: «no estoy disponible para incursionar en un terreno que de antemano sé ingrato. Hoy por hoy, solo me encargo de asuntos simples...» (19). Sin embargo, esta es una postura que le permite al detective cubrir sus sentimientos verdaderos. Sus acciones y reacciones no son producto del raciocinio calculado; Heredia es impulsivo y ha creado una primera respuesta que lo protege. Él sabe, como aquellos que lo conocen, que esta actitud no es más que una máscara. Siguiendo las huellas del hard-boiled, el detective debe ser duro y sin sentimentalismos; sin embargo, así como la madre de Daniel logró convencerlo, esta vez es Campbell, otro viejo amigo suyo, quien lo persuade.
La sensibilidad de Heredia, además de servir para desarrollar sicológicamente al personaje, revelándonos sus temores y los hechos que lo conmueven para hacerlo cambiar de parecer, tiene una función narrativa importante en el género detectivesco: crear suspenso. Debido a que pasa un poco de tiempo hasta que Heredia acepta tomar el caso –durante el cual se bosqueja la trama–, el lector tiene que esperar y atenerse a su decisión. Es claro que esta indecisión no dura mucho tiempo, pues la investigación debe empezar para que haya una novela.
El ojo del alma está ambientada en Santiago. Heredia es un flâneur, deambulando por su barrio, visitando bares y librerías:
me dije que amaba a Santiago; cada uno de sus rincones desde Plaza Italia al poniente, sus calles semidesiertas a las dos de la madrugada y la promesa de una navaja en el vientre de los solitarios; los bares que prolongan la Alameda con sus luces, murmullos y promesas de encuentros inesperados [36].
Walter Benjamin fue uno de los primeros en reconocer la condición esencial de movilidad del detective como producto de la modernidad. En la ciudad, este personaje se pierde en el anonimato sin dejar huellas, lo que le permite observar sin ser observado, «él desarrolla reacciones que están de acuerdo con el ritmo de la gran ciudad. Él reconoce las cosas al vuelo» (41).[11]
A través de estas caminatas Heredia puede percibir los cambios producidos por la explosión urbana y el creciente capitalismo con su impacto en el medio ambiente de la urbe. Estas transformaciones promovidas por el desarrollo neoliberal han afectado a los chilenos, polarizándolos en marcadas clases sociales con sus respectivas ideologías e intereses, como confirma el detective cuando indaga en la amplia galería de respuestas ideológicas y econó- micas de sus excompañeros de universidad.
Está Viñas, el izquierdista comprometido, quien todavía cree en el discurso dominante de «la causa» (37). Heredia hace una crítica a la izquierda anquilosada, la cual ha perdido contacto con los chilenos y ha pasado a formar parte de los partidos tradicionales. Como dice en Nadie sabe más que los muertos: «se desmoronan las ideas y los muros, y espero que sea para bien. Que del desencanto nazca algo más real y menos parecido a una receta...» (75). Y Joaquín Pérez, quien se casó por dinero pero perdió todo cuando le fue infiel a su mujer, esta lo dejó en la calle y ahora vive en su carro. Osorio, el traidor (del cual se sospecha que delató a Pablito Durán, compañero desaparecido), ha tenido gran éxito y su oficina está descrita como una guarida oscura y siniestra. Bernardo y Adriana, ahora casados y viviendo un matrimonio aburrido y falso. Traverso, que ha desaparecido, de quien se cree que ha sido informante de los organismos de seguridad de la dictadura y resultará ser un doble agente de la CIA. En comparación con todos estos amigos, participantes activos de la febril competitividad de la vida moderna, unos con más éxito que otros, Heredia es un perdedor que se ha negado a tomar parte en el frenesí consumista del sistema.
Como en la novela anterior, lo critican por su falta de ambición; esta vez Osorio es quien le dice: «perdona que te lo diga, pero tus aspiraciones no son muy grandes» (155). Heredia es fiel a sus principios, los cuales no tienen precio. Algo inaudito para estos amigos que han desarrollado una ética capitalista de oferta y demanda, ilustrada por Osorio: «si hablas con algunos de mis empleados te dirán que soy un negrero... No hay otro modo de tratarlos. Para dirigir personas aún no se inventa nada más efectivo que el látigo» (153).
La investigación en El ojo del alma, como en Nadie sabe más que los muertos, es un pretexto para remontarse al pasado. Esta vez Heredia vuelve a 1974, a los años universitarios que en vez de estar marcados por la despreocupación y las correrías de la juventud recuerda por el «miedo, mucho miedo, y la inocencia cortada de raíz» (27). A pesar de este temor y de la tentación de sumarse al «lodo amnésico que cubría las calles de Santiago» (35), el detective regresa al pasado una y otra vez no solo para resolver el caso sino para recuperar un recuerdo en particular: la memoria de Pablito Durán, parte de los «viejos dolores» (57) del pasado.
Pablo Durán fue un compañero de la universidad desaparecido durante la dictadura. El impacto de su desaparición fue grande en el grupo de amigos e incluso el motivo por el cual Heredia abandonó la facultad. Pablo permaneció fiel a sus principios y dio la vida por ellos: «el recuerdo de Pablito me había perseguido en mis sueños... Ni detenido ni muerto... Su retrato se congeló en el tiempo, en el cartel incansable que su madre alzó en plazas y mítines» (127). Como en Nadie sabe más que los muertos, la realidad de los detenidos-desaparecidos marca inevitablemente a toda una generación, haciéndola testigo de horrores que llevan a la gente a un duelo duradero signado por la traición de los sueños y principios. La consecuencia es un desencanto que hace que estos jóvenes pierdan sus ilusiones y caigan en la apatía y el cinismo. Como señala el detective, la espera es infinita para los que quedan vivos:
su cara de niño sorprendido grabada en la memoria mientras sus compañeros de la universidad fuimos transformándonos en un remedo de la juventud, silenciados, esperando que un día apareciera su cuerpo y pudiéramos caminar tras él, en un cortejo que nos daría el consuelo de la despedida [127].
La búsqueda de Heredia es más que encontrar a Traverso; significa enfrentarse al pasado encarnado por Pablito, que se convierte en metáfora de todo lo bueno y deseable, y que contrasta con un presente que refleja la traición. Pablo Durán es el fantasma que empaña cada memoria feliz por su temprana desaparición.
Si Nadie sabe más que los muertos es una metáfora de la transición, El ojo del alma es una metáfora del fraccionamiento del país, donde nadie confía en nadie y la «verdad» parece estar escondida en lo más profundo de cada uno. De ahí que el símbolo del rompecabezas aparezca a menudo junto a las pistas falsas que Heredia se empecina en seguir, demostrando su falibilidad y confusión junto al desorden imperante en Chile. Su desconfianza y su miedo reflejan un estado mental generacional producto de años de represión y terror. El título es indicativo del estado sicológico del detective, quien sostiene que se debe hacer una distinción entre los sentidos exteriores e interiores y confiar en el interior, que viene de una antigua tradición filosófica, «el ojo del alma».
La lucha entre la soledad y la solidaridad, el desencanto y la ilusión, la desconfianza y el creer en los demás es constante a través de la novela. En un sistema donde la impunidad es protegida por la ley, el detective encuentra que tomar la justicia en sus manos devuelve cierto sentido de honestidad al mundo en que vive. A Heredia no le queda más, en un país trastocado por los acuerdos, que dejar que la CIA se «encargue» de Traverso, quien resulta ser un verdadero traidor. Heredia descubre la verdad de la desaparición de Pablito, convertido ahora en el símbolo de todos los desaparecidos sin tumba. Se niega a que el tiempo «llene de polvo» la memoria como quisiera Traverso (236) y se convierte en una voz de la traición vivida por su generación:
en los últimos días he visitado a varios de los amigos de la universidad y con todos ellos hemos terminado invocando la verdad... arrepentidos de no seguir fieles a las palabras. Nos hemos vuelto cínicos... Cada cual, a su manera, perdió la libertad por la que tanto luchó [158].
Conclusión
Volver al pasado resulta peligroso para Heredia, víctima de la traición ejercida sobre él y su generación por la dictadura. Sin embargo, lucha por respuestas que de alguna manera sirven como verdad. El detective debe regresar al ayer para resolver sus investigaciones en Nadie sabe más que los muertos y El ojo del alma, a pesar del dolor que esto le cause a él o a otros. A través de la ficción, Ramón Díaz Eterovic trata de problemas políticos, sociales e históricos de gran relevancia para el Chile de hoy. Da una mirada crítica y sumaria al proceso de transición y a las condiciones sociales que la democracia trajo junto al neoliberalismo:
los que eran uniformados, fueron pasados a retiro, asumieron cargos secundarios dentro del Ejército o se les envió como agregados militares en embajadas de bajo perfil. Los civiles fueron ubicados en bancos comerciales, salmoneras y empresas forestales. Casi siempre en labores de seguridad o relacionadas con la administración del personal. Otros, se supone que están en lo mismo de antes, ya que la seguridad militar sigue intacta, y también están los que aprovecharon sus contactos con el hampa para dedicarse al tráfico de drogas [2001: 87].
En la crítica que hace Díaz Eterovic a través de Heredia y sus investigaciones rescata una polifonía de voces porque solo por medio de todas ellas se puede armar el pasado y darnos una imagen más completa en toda su complejidad. Heredia se niega a caer en las directivas políticas de aquellos que han determinado que el consenso es la única manera de proyectarse hacia el futuro, borrando divisiones y cuestionamientos. «Olvidar, olvide, olvídese, olvidémonos. En el último tiempo había oído y pensado mucho en ese verbo, y no me gustaba. Eran palabras con aspecto de lápidas» (2002: 69).
En su esfuerzo por rechazar el olvido y la muerte como el futuro de su país, Heredia ejecuta el acto de recordar, lo que obsesiona al detective como a muchos chilenos que se han visto obligados por la sociedad a abandonar el pasado resultando en personas divididas.[12] Díaz Eterovic explora los resultados de la dictadura y la transición y se propone restablecer el desencanto de una generación traicionada a través de la narrativa del neopoliciaco. La ficción se convierte en el lugar donde los recuerdos se reconstituyen. Gracias a su labor detectivesca y su investigación incesante en busca de la verdad, Heredia recupera el pasado, encontrando respuestas y dándole significado a lo inefable.
Esta es la enorme labor que Ramón Díaz Eterovic se ha impuesto por medio del neopoliciaco, un género que organiza la historia y le da sentido a las experiencias, contradiciendo la creencia de que solo los vencedores tienen el derecho a recordarla y contarla.
* * *
[*] Quiero agradecer en homenaje póstumo a mi amigo y colega Robert Dash, quien me hizo conocer a Heredia y su mundo y con quien compartimos nuestra pasión por el género negro y el cine latinoamericano.
* * *
Notas
[1] La teleserie Heredia y asociados (2003-2004) se basa en las novelas y los personajes de Díaz Eterovic. Fue coproducida por Valcine y Televisión Nacional de Chile. Ganó el Primer Premio del Fondo Consejo Nacional de Televisión en 2003.
[2] Para este ensayo me concentro en contextualizar los años de la Generación del Ochenta. Con el plebiscito de 1989 se aprobaron cincuenta y cuatro modificaciones a la Constitución de 1980 y en 1999 la Corte Suprema dictaminó que la amnistía de 1978 no era aplicable a las desapariciones porque eran crímenes no resueltos. Han continuado los cambios a la Constitución: en 2005 la selección de senadores fue definitivamente abrogada. Sin embargo, durante el período que me interesa, la alianza entre las Fuerzas Armadas, el poder judicial, los sectores de negocios y comunicaciones «ha ejercido un poder de facto significativo para retener la conspiración existente del consenso» (Wilde: 481). [Todas las traducciones del inglés al español son de la autora.]
[3] Los partidos que pertenecen a la Concertación son el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Social Demócrata. Originalmente había otros como MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitario), el Partido Humanista, el Liberal y el Partido Democrático de Izquierda, representativos de los movimientos civiles de los años ochenta. Muchos de ellos han desaparecido, se han fusionado con otros o han abandonado la Concertación.
[4] Ver la trilogía de Steve J. Stern: The Memory Box of Pinochet’s Chile, Durham, Duke UP, 2004.
[5] Aplico la definición de Pierre Nora de lieux de mémoire, que es el resultado de la tensión entre historia y memoria.
[6] Un buen ejemplo del potencial subversivo del género se encuentra en la llamada «ficción multicultural detectivesca». En estas obras se indagan las relaciones culturales, raciales, sexuales y de género en la sociedad estadunidense. Ver Johnson Gosselin (ed.): Multicultural Detective Fiction: Murder from the «Other» Side, Nueva York, Garland Publishing Inc., 1998.
[7] Ver mi artículo en Ciberletras donde explico que «el neopoliciaco, según Paco Ignacio Taibo II, […] se caracteriza por la “obsesión por las ciudades; una incidencia recurrente temática de los problemas del Estado como generador del crimen, la corrupción, la arbitrariedad política” (Argüelles: 14). De esta manera el nuevo policiaco, al mismo tiempo que se mantiene firmemente enraizado en la literatura popular que llega a un vasto público, rompe con esquemas tradicionales del género y hace una denuncia social».
[8] Todas las citas vienen de la siguiente edición: Nadie sabe más que los muertos, Santiago de Chile, LOM, 2002
[9] Hoy se la conoce como Villa Baviera pero sigue bajo investigación judicial.
[10] Todas las citas vienen de la siguiente edición: El ojo del alma, Santiago de Chile, LOM, 2001.
[11] En inglés el término gumshoe aparece en 1906 y se usa para referirse a los detectives vestidos de paisano que caminan por las calles con zapatos de suela de goma.
[12] Los miembros de la Generación del Ochenta reconocen «el año 1973 como origen de una identidad escindida» (Cánovas: 16)
* * *
Bibliografía
- Argüelles, Juan Domingo: «Entrevista con Paco Ignacio Taibo II. El policiaco mexicano: un género hecho con un autor y terquedad», Tierra adentro, No. 49, 1990, pp. 13-15.
- Auden, W. H.: «The Guilty Vicarage», en Robin W. Winks (ed.): Detective Fiction. A Collection of Critical Essays, Woodstock, VT, A Foul Play P Book, 1988, pp. 15-24.
-
Benjamin, Walter: Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism, trad. Harry Zohn, Londres, New Left Review, 1973.
-
Cánovas, Rodrigo: «De nuevas tendencias y generaciones», en Rodrigo Cánovas (ed.): Novela chilena, nuevas generaciones: el abordaje de los huérfanos, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1997, pp. 15-52.
-
Chesterton, G. K.: «A Defence of Detective Stories», en Howard Haycraft (ed.): The Art of the Mystery Story. A Collection of Critical Essays, Nueva York, Biblo and Tannen, 1976, pp. 3-6.
-
Comaroff, Jean y John: «Criminal Obsessions, after Foucault: Postcoloniality, Policing, and the Metaphysics of Disorder», Critical Inquiry, vol. 30, No. 4, 2004, pp. 800-824.
-
Díaz Eterovic, Ramón: El ojo del alma, Santiago de Chile, LOM, 2001.
_________: Nadie sabe más que los muertos, Santiago de Chile, LOM, 2002.
-
Franken Curzen, Clemens: Crimen y verdad en la novela policial chilena actual, Santiago de Chile, Universidad de Santiago de Chile, 2003.
-
García Corales, Guillermo: «Nostalgia y melancolía en la novela detectivesca del Chile de los noventa», Revista Iberoamericana, vol. 65, No. 186, 1999, pp. 81-87.
_________: Dieciséis entrevistas con autores chilenos contemporáneos. La emergencia de una nueva narrativa, Nueva York, Edwin Mellen P, 2005. _________: «Ramón Díaz Eterovic y la Generación del 80 en el panorama de la narrativa chilena actual. Entrevista», Revista Iberoamericana, vol. 72, Nos. 215-216, 2006, pp. 663-673.
-
Jameson, Fredric: «On Raymond Chandler», en Glenn W. Most y William W. Stowe (eds.): The Poetics of Murder. Detective Fiction and Literary Theory, Nueva York, Harcourt, Brace, and Jovanovich Publishers, 1983, pp. 122-148.
-
Johnson Gosselin, Adrienne (ed.): Multicultural Detective Fiction: Murder from the «Other» Side, Nueva York, Garland Publishing Inc., 1998.
-
Loveman, Brian y Elizabeth Lira: Las ardientes cenizas del olvido: vía chilena de reconciliación política 1932-1994, Santiago de Chile, LOM, 2000.
- Macdonald, Ross: «The Writer as Detective Hero», en Robin W. Wink (ed.): Detective Fiction. A Collection of Critical Essays, Twentieth Century Views Series, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1980, pp. 179-187.
-
McCracken, Scott: Pulp. Reading Popular Fiction, Manchester, Manchester UP, 1998.
-
Moulian, Tomás: Chile actual: anatomía de un mito, Santiago de Chile, LOM-ARCIS, 1998.
-
Nora, Pierre: «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire», Representations, No. 26, primavera de 1989, pp. 7-24.
-
Olavarría, Margot: «Protected Neoliberalism: Perverse Institutionalization and the Crisis of Representation in Postdictatorship Chile», Latin American Perspectives, vol. 30, No. 6, 2003, pp. 10-38.
-
Piglia, Ricardo: Crítica y ficción, Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, 1990.
-
Quinn, Kate: «Detection, Dictatorship and Democracy: Santiago de Chile in Ramón Díaz Eterovic’s Heredia Series», Romance Studies, vol. 25, No. 2, abr. de 2007, pp. 151-159.
-
Richard, Nelly: «Las marcas del destrozo y su reconfiguración en plural», en Nelly Richard y Alberto Moreiras (eds.): Pensar en/la postdictadura, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2001, pp. 103-114.
-
Stern, Steven J.: The Memory Box of Pinochet’s Chile, 3 volúmenes, Durham, Duke UP, 2004.
-
Todorov, Tzvetan: The Poetics of Prose, trad. Richard Howard, Oxford, Blackwell, 1977.
-
Varas, Patricia: «Belascoarán y Heredia: detectives postcoloniales», Ciberletras, vol. 15, 2006, http://www.lehman.edu/ciberletras/
-
Waldman, Gilda: «Memoria y política: consideraciones en torno a la nueva narrativa chilena», Hispamérica, vol. 29, No. 87, 2000, pp. 51-64.
-
Wilde, Alexander: «Irruptions of Memory: Expressive Politics in Chile’s Transition to Democracy», Journal of Latin American Studies, vol. 31, No. 2, 1999, pp. 473-500.
-
Zeki-La Gangsterera: «Entrevista con Ramón Díaz Eterovic», http://www.letras.mysite.com/eterovic080802.htm [consulta: 8 de noviembre de 2006].