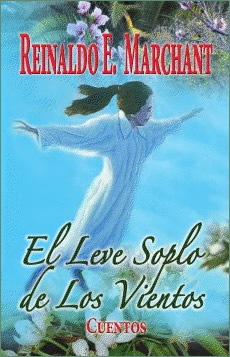
EL LEVE SOPLO DE LOS VIENTOS
De REINALDO MARCHANT
Por Elida Graciela Farini
No estés triste, Reinaldo/que no ha muerto la poesía
si nos solazan el alma /sus calandrias.
Sigue cantando, anda, / que tu voz es poesía,
voz que canta.
¡No dejemos que se mueran
las metáforas!
Reinaldo Marchant vuelve a sorprendernos con la prosa lúcida y transparente de su último libro de cuentos: “El leve soplo de los vientos”. Una sinfonía de colores, de imágenes, de sensaciones se despliegan tras sus palabras cristalinas.
Desde su obra anterior: “Las orillas del río están llenas de murmullos”, que tuve el gusto de comentar, nuevas manifestaciones de su creatividad se deslizan sobre ese escenario maravilloso que sabe pintar con maestría y que se abre ante el lector permitiéndole descubrir, paso a paso, la magia de sus personajes, los aromas del parque, el colorido de sus paisajes, la vegetación, su música, las voces de los personajes que con idoneidad, va insertando en el transitar de las páginas.
Ante el particular recorrido de sus ideas, llenas de claridad, se percibe una actitud de amor frente al prodigio de la naturaleza, donde sus cuentos, sus relatos, esparcen una cierta brisa de desamparo, frente a la realidad vital del ser, destacándose matices plenos de pensamientos sutiles, de filosóficas ideas, de sabias reflexiones y en su largo transitar por senderos naturales expresa: “Dios medita en los bancos de los parques”.
En sus conmovedores relatos, sus protagonistas desbordan de sentimientos elevados. Su pluma veloz permite mantener el ritmo ágil de las historias. La ternura se desliza en seres especialmente iluminados por su literatura cargada de vibraciones, de sonidos, de armónica belleza, donde “un hálito de música medieval me envuelve”. Allí se unen los pájaros y las aguas, los vagabundos, los árboles, las semillas, donde no son ajenos el sol, la luna y la madre, rica en sabiduría.
Conviven también en ese universo único, “a la hora en que se desatan los sentimientos”, Altagracia, el personaje del libro anterior, Natalio, Juan Solitario y todos esos seres vagabundos que se relacionan con las plantas y los animales, los que pueblan la original creatividad de este singular escritor. “Siempre la verdad conoce la Naturaleza”.
Ellos juegan a ser felices con los ojos cerrados, con el viento, con la lluvia y los murmullos del río, pero a veces la soledad lo envuelve, entonces grita: “pobre Natalio, pobre Reinaldo, pobre Altagracia”.
Sus reflexiones son a veces duras, pero reales, como cuando el zorzal dice:
 “Donde existe signo humano, todo extingue y desaparece”, pero hace florecer a la esperanza en Humberto Solitario al expresar: “Nunca estarás abandonado si la sombra de un árbol cae en tu corazón”. ¡Cuánta sabiduría, Reinaldo y cuánta ternura!
“Donde existe signo humano, todo extingue y desaparece”, pero hace florecer a la esperanza en Humberto Solitario al expresar: “Nunca estarás abandonado si la sombra de un árbol cae en tu corazón”. ¡Cuánta sabiduría, Reinaldo y cuánta ternura!
El lector se sentirá conmovido por estos textos que tienen una expresión de indiscutible poesía, por la musicalidad que irradian, por el colorido que los conforman, por sus ritmos y el mágico universo de sus palabras.
En el último tramo de la obra hay desolación, soledad, desasosiego. Una fuerte sensación de dolor y desamparo se apodera del autor y se aposenta en sus palabras, entonces se le oye decir: “La única voz que deseo oír es la de los pájaros”.
Tras su lirismo atisba una tristeza existencial que sobrevuela la obra, más allá de los huesos que lo conmueven. Hay tristeza en las expresiones, pero ella es ennoblecida por la belleza del lenguaje único de Reinaldo Marchant. “A mi me gustaría contar con alas para llegar a la pista de las estrellas”.
Una necesidad de abrigo, de contención en su orfandad, pero también de esperanza afloran allí. Pero la actitud positiva trata de sobreponerse a la adversidad. Un halo de Dios lo contiene y éste aparece vívido en sus encuentros. Desde la incertidumbre, desde el dolor, desde las plegarias de “el valle de los huesos secos”, puede brotar una luz o “una belleza sublime que pueda crecer como una columna de lunas calientes”.
La esperanza está allí, porque hay un profundo sentimiento religioso que se descubre en la obra, un hablar con Dios, un buscar y un encontrarlo.
* * *
En el mes de septiembre del año 2008, en el marco de la “Feria del Libro de Córdoba” y en nombre de la Sociedad Argentina de Escritores tuve el placer de presentar al escritor Reinaldo Marchant y a su libro: “Las Orillas del Río están llenas de Murmullos”.
Elida Graciela Farini - Córdoba- enero de 2011.
* * *
SOY
Lo que ve la gente no lo veo; lo que veo yo la gente no lo ve. No quiero ver lo que la gente ve y poco importa lo que yo veo. La gente ve hojas y yo veo imágenes. Veo perfiles cristalinos en la atmósfera y la gente ve agua en las fuentes.
La gente no me ve y yo soy feliz de que nadie nunca conocerá las raíces con tonalidades de mis huesos que se resisten a la desecación. Veo al bueno de Altagracia platicando con los murmullos del río y solamente él me ve pintando con mi uña figuras humanas que nadie conocerá.
Dicen que me llamo Natalio Cartagena, eso tampoco importa. A Dios gracias nací con la suerte de tener una madre millonaria de sabiduría: no conoce el arte de leer ni escribir. Si desean saber de ella, ¡conózcanme a mí! Ahora, justamente ahora, necesito beber una porción de humedad. Esa humedad que despiden los ruiseñores noctámbulos, semilla naranja que cae en mi boca cuando la desolación engrifa los dientes.
Veo lo que nadie ve. Insisto. Es bello lo que veo y las hormigas ven. Tiene matices y olores selváticos lo que veo y nadie ve. Me arrullo en lo que veo y nadie quiere ver; le rezo a lo que veo, acaricio su rostro, sus manos, y lo que veo y nadie ve me devuelve todo el amor sin asomar la delgada silueta que únicamente yo veo.
Nací en un país sin lengua, así que escribo en lengua mía. Perdón.
A no olvidar, me llamo Natalio Cartagena. Es una manera de decir, naturalmente. Uno, en el fondo, no es nadie. Que lo digan los pájaros, que todo lo han vivido, que todo lo saben. Y, simplemente, son llamados pájaros. Yo, dicho al paso, siendo niño siempre quise crecer para ser un niño. Esa fue mi trascendencia. No moriré como hombre, lo haré en infancia absoluta. Después de aquello, no temo a nada.
Cuando no recibo la lluvia, la invento. Cuando no me empuja el sol, lo dibujo. Cuando la luna no me besa, la imagino. Cuando despierto y no me encuentro, parto al parque a buscarme. Cuando me sorprendo meditabundo en un banco, paso de largo: los sueños no se despiertan.
Soy un enamorado de los sentimientos de las mariposas. Perdón.
Veo lo que la multitud jamás querrá ver. Ese es mi destino, no mi pesar. Soy manso y me identifico con las ardillas que pernoctan en hendijas relucientes que nadie ve.
Ya lo sé: el hombre es feliz cuando sueña y un cobarde cuando piensa.
Me parieron en un país con dos patrias y dos civilizaciones. Habito la geografía del Poniente y desde ahí, agazapado en una pluma de halcón, veo que los del Oriente galopan encima de la bandera blanco, azul y rojo.
Un gorrión bosteza frente a mis barbas. Luego me da la mano. Y ríe.
Esto soy y no me avergüenza hablar con una lengua tiznada de otoños.
INSTANTE
Si viniera mi padre y jugara conmigo apenas cinco minutos.
Si viniera mi padre… Si llegara súbitamente, a la manera de un mago, se arrullara en mi hombro, estrechara los ojos en los míos y pasara su áspera mano por mi rostro. Si llegara mi padre…
Si apareciera en este preciso instante en que lo recuerdo, desvanezco por conocer la textura de su cabello y el piso de su estatura.
Si viniera mi padre desde el valle de huesos secos.
Y se soltara desde brasas donde no se oyen cantos de aguas verdes.
Si brotara igual que vegetal, a la manera de un fantasma redimido; se hiciera escuchar en bendición extraordinaria. Y escuchara un pequeño vocerío, notara el movimiento de las manos, el sonido de una risa que desahoga el imberbe que soy.
Si llegara don César Mario… - supongamos que así se llama-.
Y viniera hasta la hendija en que contemplo la consagración de universos que juegan para seres ensimismados. Y me saludara desde lo impalpable, diciendo dos palabras, sólo dos palabras que nunca le oí: hola, hijo…
“No me diga así”, contestaría.
- Dígame: hola, bastardo….
EL MAR
Cuando la madre llevó a sus cinco hijos a descubrir el mar, él imaginaba que era como un edén bañado en lluvias serenas. ¡Tonto, es todo agua!, precisó su hermana.
Entonces imaginó que era como una piscina pero más colosal. ¡Tonto, tiene olas!, repitió la hermana.
¡Y tiene peces, sirenas, ballenas, tiburones…!
Comenzó a temer. A esconderse en la falda de su madre.
- ¡No pasa nada, son olas que tocan música!-, lo consoló ella.
Y el bus trabajosamente se lanzó a descender hacia el fabuloso piélago.
Pelícanos y gaviotas danzaban en la planicie azulenca.
Su pequeño corazón saltaba como ardilla inocente.
¡Ahí está!, gritó la hermanita, apuntando con la mano la traza maravillosa del litoral.
Pudo ver ese gigantesco pecho vivo, agitándose, soltando espumas blanquecinas, jugando con algas y otras especies. Su rostro quedó embutido en el vidrio de la ventana. Nunca necesitó más oídos y visión que lo ayudaran a observar la majestuosidad más colosal del firmamento.
- Lo que no ha inventado el hombre es muy perfecto-, dijo la madre.
Y él la abrazó fuerte, por ese premio dulce, las aguas del océano eterno.
Desde ese día, pidió más vista para observar, más sentidos para escuchar y más espíritu para recibir los regalos que descienden de las habitaciones galácticas.
EL CRESPÚSCULO
Juan Solitario jugaba con un crepúsculo.
La tarde era brillante y el niño daba vueltas por el parque jugando con el crepúsculo. Asomaron las estrellas y el niño llamaba Peter al redondo y luminoso crepúsculo.
La gente no podía creer lo que Juan Solitario lucía entre los jardines del parque. Aquello no le importaba. Seguía corriendo con el crepúsculo en las manos. El crepúsculo a ratos le sonreía. Y su boca rojiza tenía dientes de dragón.
Juan Solitario ofrecía crepúsculos a la gente de paso. No había interesados.
Él continuaba jugando con el crepúsculo en diversión imaginaria.
Hacia la tarde, el crepúsculo acariciaba las lágrimas de Juan Solitario. El muchacho pensaba unir las lágrimas de él y del crepúsculo para crear un lago de aguas sonoras.
El crepúsculo lo arropaba hundido en tristeza: apenas un perro se detuvo a mirar la escena.
Juan Solitario seguía incansable corriendo con aquel montoncito de sombras transparentes en las manos.
Y, sonriente, lo ofrecía a los incrédulos.
Los únicos interesados eran unos ángeles multicolores, que avistaban desde las altas sombras lechosas, despedían goteritos tropicales para que el muchacho continuara asombrándose de las cosas.