Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Reinaldo Edmundo Marchant |
Autores
|
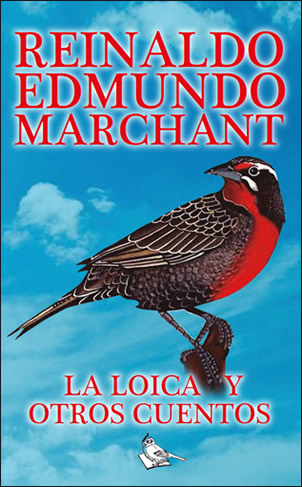
La loica y otros cuentos
Reinaldo Edmundo Marchant
.. .. .. .. .. .
UN DÍA PERFECTO
Mi trabajo es un oficio olvidado. Cualquiera no lo hace. Para realizarlo hay que estar loco de amor. Es de un trajín incansable. En esta labor uno es aprendiz y no se renuncia jamás. Tampoco se jubila. Se es un simple practicante hasta el fin de los tiempos.
Me levanto muy alba. Antes de la siete de la mañana. En todas las estaciones del año. De lunes a domingo (así de trabajólico soy). No descanso ni siquiera en las festividades de Celebración de la Patria. Apenas se pone el sol en lo alto, engullo un desayuno frugal, tostadas con leche, por ejemplo, tomo mi bolso, apresuro el paso al Metro, hago fuerzas para entrar y quedar como sardina, con cien narices y olfatos en mi boca, mirando con ojos de par en par esas caras tristes, somnolientas, que se desplazan a tareas digamos más convencionales.
Exactamente recorro veinte estaciones.
Es preciso decir que uno viaja en un minúsculo espacio y, al descender, se halla en otro lugar, asunto nada recomendable porque, en mi caso, por la especificidad de mi cargo, en las manos cargo libros, cuadernos y un pesado bolso lleno de excentricidades, que no viene al caso describir.
Ejecuto con precisión la combinación en Santa Ana. Esa es la Línea 5. Ahí toca dar otra batalla, en ocasiones más ardua, para ingresar a empellones al vagón. Los manoseos de mujeres y hombres es un asunto establecido que nadie reclama. Ante semejante adversidad, no dejo de sonreír.
Permítanme contar que, tiempo atrás, quedamos casi abrazados con una muchacha, nuestras caras se raspaban, yo miraba sus ojos grandes y seguramente ella veía los míos; viajamos el largo trayecto en esa postura claramente ridícula, hasta que soltamos una risotada ante la absurda situación en que, ni ella ni yo, podía mover una extremidad; finalmente, en la estación Los Héroes, se dejó llevar por la aglomeración, que la sacó en andas y desapareció Dios sabe dónde. Ni siquiera conocí su nombre.
Luego de superar todos esos rigores cotidianos, vadeando la Plaza Italia, llego finalmente a la estación Manuel Montt. Ahí se encuentra mi exclusiva oficina, ubicada en el corazón más silente del Parque Forestal. Apresuro para "marcar tarjeta laboral" (¡antaño firmaba un libro imaginario de más de cien páginas y dejé de hacerlo en aras de la modernidad!), antes de las ocho de la mañana. Este trámite lo cumplo cabalmente golpeando la corteza de un macizo árbol. Las aves, con ojos de patrones, son testigos del cumplimiento cabal de esta obligación.
Enseguida recurro a unas piedras aledañas al Río Mapocho.
Permanezco ubicado frente a las aguas y a la Iglesia Corazón de Jesús. Aquella dependencia, por llamarla de alguna manera, es cómoda y carente de bullicio humano. Naturalmente, se halla en la intemperie, y se percibe la calidez de una temperatura maravillosa porque no resuenan teléfonos ni vocerío lenguaraz.
Cándidamente escucho la sonora música del caudal y al maravilloso sonido de los paisajes. Recorro la imponente cordillera de Los Andes – no se piense que es una labor simple, de flojos, ¡en absoluto! -. En un dos por tres aterrizan tórtolas, mirlos, tordos, palomas y zorzales.
Siempre llegan en ese orden. (Tengo un Compañero Fraterno que es muy travieso: se me hace que Él los manda en ese orden).
-Buen día - dicen.
-Buen día -respondo.
-¿Pasó buena noche?
-Yo sí. ¿Y ustedes?
-¡No tenemos queja que denunciar!
¡Qué galanes camaradas de trabajo tengo! ¡Hablan con una claridad que no escucho en los terrícolas! Somos buenos socios: a fin de cuenta trabajamos para un maravilloso Ser que pernocta en el corazón de la perpetua luz.
Tomo de mi bolso varios panes y mucha semilla.
Cuidadosamente las distribuyo en puñados, unos ahí, otros por acá. Lo hago ejemplarmente, aunque sé que no se entenderá esto último. Sí, no es una faena compleja, esto puedo reconocerlo. Digamos que quien hace el esfuerzo es el espíritu y un desdeñado asunto conocido como sentimientos. ¡De estos estupendos órganos recibo instrucciones y las aplico incluso en horas extras!
Hay que velar que coman equitativamente cada porción.
No debe quedar con hambre ninguna ave. A los pichones, esos que recién aventuran los vuelos, hay que atender de manera personalizada y en su justa medida. Rodeado de aquello, se debe apretar los dientes de cara a esa gente que cuchichea: "¡qué manera de perder el tiempo!", "¡debe ser un trastornado, un excéntrico que llama la atención!", “¡semejante maniático no había visto jamás!”. Ya ven, las críticas son exaltadas. Concluyentes. Intentan hacerme pebre. Yo, como buen sacristán, río para mis adentros. Y los perdono.
Perdonar es el sentimiento más hermoso de la esencia humana.
¡Ignoran la gloria y felicidad que genera este bendito aislamiento!
No pierdo un minuto con esos bobalicones (disculpen la expresión, me afloró de madre). Cualquier tarea, por burda que sea, no denigra. Y yo la ejecuto decididamente en gozo, silbando. Con dedicación. Pongo ese amor que rara vez se entrega a los mismísimos hermanos de la comarca.
Francamente, no podría desempeñarme en otro asunto. Sé que es triste reconocer aquello: testificar lo contrario es mentir.
Me gusta estar en cinco o seis frentes a la vez (soy un hombre de energía). Contemplando las sombras que se deslizan, aguzando oído al gorjeo que emerge de una acacia, circulando un trecho -sin dejar de atisbar a las comilonas aves-, preocupado de los vuelos de un pequeño pájaro que se anima por arriba de las barrosas aguas; y, además, repartiendo el pan a un vagabundo y preguntarse: por qué él no tiene nada si todos somos hijos de alguien...
Esta tarea me abstrae del mundo.
Con semejante tesoro no requiero joyas ni abundancia económica. Menos importa salir en páginas sociales. Ni concurrir a presentaciones de libros. Dios me libre de participar en “Mesas Redondas” –nunca son redondas las mesas…-, ni dar charlas plomeras con temas: “El postmodernismo de la narrativa femenina, gay, lésbica, intercultural, machista y vanguardista”. ¡A otro ratón con ese queso!
En ese horario nada sé de mí. Estoy demasiado ocupado de que no peleen las aves - a fin de cuentas soy una especie de mucamo de ellas- y, cuando ya han tragado lo suficiente, las espanto al río para que beban agua.
Enseguida regresan. Y vamos prestando nuestro mayor esfuerzo. Corriendo de aquí para allá. Pidiendo al Padre paciencia. Calma. Ánimo superior. Trato de que ellas perciban un cariño que no está en las ramas. Ni en las casonas de la comuna de Providencia.
Así, casi en un santiamén, la mañana concluye.
El atardecer es otra cosa.
Aquí el afán se tranquiliza. Ellas y ellos se van relajando, echando en el césped a cuenta gota, ronronean, asean el plumaje, se buscan para aparearse, mientras, de cara a mi Gran Jefe, deslizo algunas palabras en mi cuaderno. Nadie molesta.
Entran en respeto y me dejan en paz. Marchan con demostrativa gratitud por la geografía de los cielos y la electricidad del aire.
Yo sigo por el parque, ahora solo, analizando nuevas flores, lóbulos en plantas, a imbatibles ejércitos de hormigas, cumpliendo con las horas de una extensa jornada, pensando en muchas cosas de la vida (nada hace recapacitar más que un pájaro cerca de nuestras manos).
Indefectiblemente agradezco al Padre por darme excelentes compañeros.
Regresaré a casa con el mismo procedimiento de la mañana, y quizás con otra gente. No importan los tropiezos, esos apretones, el maltrato, el bullicio, los insultos de la gente.
Pasaré por alto a tantos idiotas manipulando celulares.
A exhibicionistas que fingen ser felices.
No prestaré oídos al vocabulario del Siglo XXI: las groserías.
Sólo sé que mi corazón es otro, que en mi bolso ha quedado impregnado el sonido del río, aquel movimiento de las aves y unos colores que divisé en el dilatado éter.
Esa fue mi remuneración por los servicios prestados.
Comúnmente, al abrir la puerta de mi morada, elevo la vista hasta lo más hondo de lo celeste, digo:
- ¡Gracias Maestro por el oficio conferido!
* * *
LA MANZANA
A Kanito
En el lugar que esté
Todavía puedo sentir los pasos de él, siempre por la noche, el bolso al hombro, la barba impropia para un joven de sólo veinte años y la manzana roja, haciéndola saltar en la palma de la mano. Seguramente venía de la facultad de historia de la Universidad de Chile. O, es posible, que regresara de algún mitin en contra de lo establecido.
Un asunto es cierto: Carlos –su apodo, jamás conocí su nombre- no dejaba margen de error en nada; su vida debía protegerla en cada detalle.
Ya ni recuerdo cómo trabé amistad con él. Por aquel tiempo preparaba mi examen de admisión a la universidad y él me explicaba las guías de estudios. Sumido en las materias, dejaba un tiempo para criticar el autoritarismo, la falta de libertad, ese mal necesario de la democracia, “los hombres no nacimos para vivir en ciudades sitiadas”, decía. No había demagogia ni sectarismo en sus palabras. Daba a conocer su postura de joven rebelde.
Indefectiblemente, antes de retirarse, me dejaba de regalo una manzana. La primera vez, solté una tremenda risotada cuando me la pasó. Hasta sentí ánimo de devolvérsela. Mucho después comprendí la eternidad de aquel simple obsequio.
Al dejar mi hogar, a alta hora de la noche, analizaba cuidadosamente el camino que tomaría de regreso. En ocasiones, lo divisé haciendo un largo rodeo, avistando por allá y por acá, y al darse cuenta de que yo lo avispaba, fingía que iba por un envoltorio de cigarros, asunto imposible pues en Toque de Queda no atendían los negocios…
Una vez propuso que ensayáramos en su casa. “Será un honor para mí”, dije. Me presentó a su madre. Deduje que ella sabía perfectamente quién era yo. Entramos a su habitación. Me sorprendió ver un estante colmados de libros. Sobresalían textos de literatura de todos los tiempos, “si alguna vez pretendes escribir, hazlo seriamente y lee a los Grandes Maestros de la Literatura Universal”, recomendó. Sentados en el piso hojeamos una veintena de ejemplares. Varios tenían marcas de lápiz en los bordes y citas de otros autores. De forma natural habló de pensadores, filósofos griegos, de pasajes bíblicos, poetas y novelistas de innumerables latitudes.
-Ya ves, no tengo libros de marxismo…
Era verdad. Lo señaló en serio. Pero sin ahondar en el tema.
Me regaló unos poemarios anónimos –más adelante me enteré que él los creó-, cuya temática era el amor y la resistencia social.
Desde aquel momento comenzó una relación de más confianza. Ya no me enseñaba con tanta dedicación las asignaturas de historia y matemática, ramos que necesitaba reforzar. La mayor parte del tiempo la dedicábamos a hablar de la vida, los sueños y la dictadura de Augusto Pinochet.
Jamás me enteré de buena tinta –tampoco le pregunté- en qué partido militaba. Menos conocí aspectos de su entorno familiar y red de amigos. Casi distraídamente en una oportunidad me entregó un panfleto –afirmó haberlo tomado en la calle- que llamaba a combatir al gobierno de turno. Una brigada socialista se atribuía la nota.
-Tómala, léela y bótala –me pidió, riendo.
Encendió un fosforo y quemamos la hoja.
Pocas veces lo divisé de día. No sé a la hora en que salía ni dónde iba. Empeño por estar al corriente no le ponía y él valoraba mi discreción. Sí puedo testificar que tenía en aquel tiempo veinte años: una noche llegó con dos manzanas, “una es para ti y la otra es por mi cumpleaños”, dijo. Le di un fuerte abrazo y ahí confirmó la edad que cumplía.
Pasamos meses estudiando.
Hasta que un martes no llegó.
Al día siguiente tampoco apareció. Transcurrió la semana y nada supe de él. Conjeturé que pudo suceder algo malo. Una detención por parte de los servicios de seguridad. O podía estar herido al participar en una barricada. Así que partí hasta su hogar a recabar información. Manipulé el timbre y salió su madre. Tenía la cara descompuesta. Demacrada. Consulté derechamente por su hijo y, con tono enérgico, contestó:
-¡No le entiendo! –y concluyó con el mismo énfasis-. ¡Permiso!
Cerró de inmediato la puerta.
En un instante, me envolvió la confusión. Hasta creí que pude equivocar de domicilio. No fue así. Pensé que algo trágico intentó decir con esas palabras y tono. Las cosas se aclararon cuando, al voltear la vista, vi un vehículo civil, sin patente, vigilando su casa.
Sentí mucho temor.
Apresuré el paso. No quise volver a mi hogar. Partí a caminar sin rumbo por la zona. Esperé que cayera la tarde. Cuando retorné, una joven me llamó por mi nombre y me pasó dos asuntos: una hoja abierta y…una manzana. La nota decía: “suspendamos por un tiempo nuestros estudios de la Vida. Sigue adelante. Ya vendrán tiempos de paz y gloria. Te abraza, Carlos. (P.S. Apenas leas el mensaje, rómpelo)”. Me dio alegría conocer noticias de él. Fragmenté el papel delante de la muchacha.
-Gracias –dije.
Y ella se retiró con cierta premura.
Pasaron varias semanas y no volví a saber de su paradero. Sí confirmé que aquel auto civil permaneció patrullando su casa de forma intermitente. Arriba del carro estaban los agentes de la temible DINA. Cuando se tranquilizó la guardia, me encontré casualmente con su madre en la panadería San Ramón. Demostró satisfacción de verme. Hasta me saludó con un beso en la cara. Sin embargo, no señaló una sola frase.
Al abandonar el negocio su semblante nuevamente empalideció. “Algo grave acontece”, especulé.
La última manzana que me dio no la toqué. La tenía arriba de mi pupitre, donde estudiaba diariamente. A ratos la tomaba con las manos, la analizaba, y evocaba a Carlos, “dónde estará”, decía.
Quedaba largo rato meditando, sin obtener ninguna conclusión.
Como se aproximaba la fecha de mis exámenes, me involucré con la preparación de cada asignatura. Fue por esa fecha que, de regreso a mi vivienda, mi madre me alertó que en mi cuarto me esperaba una sorpresa. Mi progenitora es mujer campechana, que lleva a flor de labios la pulla, así que no otorgué demasiada seriedad a sus palabras. Esta vez no bromeaba: mi entrañable amigo me esperaba descansando cuán largo era en la cama…
Nos fundimos en un abrazo. Le había crecido el cabello, lucía fatigoso, algo más delgado, y el sistema nervioso hacía temblar sus manos.
-Como ves, no he olvidado lo fundamental: la manzana…-soltamos al mismo tiempo una carcajada cuando sacó la fruta de un bolso.
Me la pasó. Tenía la cáscara verde.
No lo incomodé con ningún tipo de preguntas.
Ni siquiera quise saber cómo estaba (era evidente, por su aspecto, que muchas cosas en su vida se hallaban alteradas). Ya sabía que lo buscaba la policía por ser un militante de izquierda. Tiempo después conocí otro propósito de esa visita: mirar, desde lejos, a su madre… Sabía que él podía morir, tal vez ocultarse por mucho tiempo, o exiliarse, y sintió esos extraños deseos de contemplarla cuando fue de compra a la panadería, desprender unas lágrimas y mover la mano en señal de adiós.
Aprovechó la misma ocasión para despedirse de mí.
Quiso saber cómo estaba. Si avanzaba en mis estudios. Hablamos de temas triviales. Notaba que su mente estaba en otra parte. Le ofrecí que se quedara esa noche. Que descansara. Al comienzo no le gustó la idea. “No quiero “quemar” tu domicilio”, reconoció. Entonces me pidió que observara en la calle si había algún movimiento extraño. Partí. Examiné las principales arterias y regresé con una especie de satisfacción, “todo tranquilo”, indiqué. “Qué bueno “, contestó.
Y a continuación puntualizó.
- Con esa gente nunca se sabe.
Evitó referir que su universidad tenía agentes militares de civiles infiltrados. Ya conocían sus movimientos. Podían estar meses siguiéndolo, para enseguida asestar un golpe masivo. Como se ufanaba el dictador, le interesaban “los peces gordos”.
No quiso dormir. Debía estar atento a cualquier movimiento. Pasamos la noche tomando café. Charlando. Reíamos. Afuera, bajo el silencio nocturno, llegaba el sonido de ambulancias, patrulleros policiales, detonaciones y tiroteos. Balaceras espantosas zumbaban bajo el silencio de la noche. Al día siguiente la gente encontraba autos quemados, llenos de balas, cuerpos inertes. Los medios de comunicación hablaban de enfrentamientos armados entre grupos comunistas y la artillería militar. No existía cómo desmentir los montajes que preparaban los servicios de inteligencia.
Eran los primeros años del Golpe Militar.
Antes de que amaneciera, tomó una ducha. Con una tijera cortó y emparejó el cabello. Rebajó la barba. Cuando vio que un luminoso sol esplendente asomaba en lo alto, consideró que había llegado la hora de marchar. Me dio un abrazo largo, estrecho. Observé emoción en su rostro.
Pudo reconocer que seguramente no volveríamos a vernos.
Sonrió con leve nostalgia.
Lo vi salir, sin antes analizar y tomar todas las precauciones posibles.
Una semana más tarde, la misma chica que me pasó la nota, vino a entregarme noticias de él: se había exiliado en Francia. Reveló que era la tristeza mayor que le tocó experimentar: Carlos era su pareja y no encontraba consolación.
Acto seguido, me regaló una manzana:
-Él estará feliz, aún sin saber, que cumplo con pasarte esta fruta –dijo.
Y se alejó llorando hacia el oriente de la capital.
La vida me fue llevando por lugares inesperados. Pude ingresar a la facultad de letras de la Universidad Católica de Chile. Ahí trabé amistad con nuevas personas, académicos y falsos escritores. Conocí al “Sapo Canales”, un oscuro personaje cuya misión era delatar a quienes pensaban distinto al régimen castrense; exhibía más poder que un académico. El Rector había sido designado por el general Pinochet. Era el lúgubre Vicealmirante de marina Jorge Sweet, un tipo alto, flacuchento, que no le incomodaba que cada mañana los estudiantes lo tacháramos de delator, interventor, un testaferro de la autoridad. Inmutable, seguro de sí, se desplazaba riendo morbosamente hasta entrar a su oficina junto a su guardia personal: era una tormentosa maniobra para descubrir a quienes estábamos en contra de lo establecido.
Así pasábamos a integrar las famosas “listas negras”, con señas de nuestras parentelas, que prolijamente confeccionaba el “Sapo Canales” y la policía.
El interventor Sweet asumió en octubre de 1973. Permaneció hasta marzo de 1985. Su labor era cautivar cualquier asomo de pensamiento libertario. Erradicó a los profesores de oposición, destruyó libros supuestamente marxistas, limpió a las “lacras que combatían a la institucionalidad”, infiltró la universidad de agentes y así desaparecieron durante su período estudiantes de distintas carreras, cuyos cuerpos jamás fueron encontrados.
Uno de ellos fue Jorge Hernán Müller, el Colorado, que en el trayecto a su domicilio se extravió para siempre. De nada sirvió que sus compañeros protestaran con carteles que decían, “Dónde estás Colorado”, “Devuelvan al Müller”. Nunca hubo respuesta.
El inmutable Rector trabajó codo a codo con quien sería más tarde Cardenal, Monseñor y Gran Canciller, Jorge Medina. Después lo acompañaría fielmente otro ungido con los mismos títulos, Juan Francisco Fresno. A través de ellos recibió de parte del Vaticano el alto honor que destaca la función religiosa y creencia de fe de un cristiano: fue Condecorado con la Orden de San Silvestre.
Inmerso en la deshumanización de aquella época, no dejaba de cargar en mi bolso una manzana, que se transformó en mi hábito nutricional cotidiano. Así recordaba a Carlos y sus ideales. Había consultado a algunos amigos, que residieron en París, por su paradero: “aquí no se conoce”, decían. “Consulta en la Vicaría de la Solidaridad”, insinuaban otros; “es probable que sea un detenido desaparecido…”, aventuró alguien.
Por una razón que sólo Dios sabe nunca lo olvidé.
Con el tiempo tomaría conocimiento de su real historia.
Sucedió que jamás abandonó el país. Fue detenido y flagelado con despropósito en el tenebroso centro de torturas de Tejas Verde, que dirigía el coronel Manuel Contreras. Apareció en la localidad de Buin. Un compañero de carrera casualmente lo vio y entregó aviso a su madre. Ese mismo día ella lo localizó en aquel pueblo: pedaleaba muy lentamente un desusado triciclo. Apenas giraban las ruedas sin aire. Paseaba a una mujer andrajosa, que mimaba a un gato. Ambos hablaban incoherencias. Del joven apuesto y vigoroso no quedaban indicios. Su humanidad hedía a indigencia.
Había enloquecido en la parrilla de torturas.
Por más que su madre le habló, no logró reconocerla. Ni siquiera le nació un pequeño guiño de sensatez. Prosiguió avanzando por una polvorienta calle. De tanto en vez, estallaba en risas sin motivo alguno. No tenía dientes. ¿Qué te han hecho hijo de mi alma?, preguntaba la desfallecida madre.
No afloró un miserable consuelo de los amedrentados transeúntes.
* * *
ESTEFANY
Capítulo Uno
Han pasado los años y aún ignoro si el nombre se escribía Estefany o Stefani. Eran tiempos difíciles cuando la conocí y consultar en exceso causaba alarma. Si adoptó ese apodo no fue al azar: sus rasgos aristocráticos y torsión del cuerpo revelaban a una mujer con clase y estilo, que no hubiera aceptado nunca el mote –por ejemplo- de Ester o Rosario. No. A ella le ajustaba bien Estefany. O Victoria. Pero no Ester ni Rosario.
¿Qué hacía Estefany en una agrupación ilícita que combatía al gobierno de facto? Es lo que intento aclarar hace décadas.
Todavía recuerdo esa noche profunda. Las estrellas plantadas la manera de cuerpos femeninos, destellando por los cuatro costados. Aquello no lo olvidaré jamás. Debajo de ese cosmos azulino, una veintena de jóvenes dispuestos al sabotaje. Y a una calle de distancia, la Compañera Estefany me entregaba el último beso, a modo de premio por la misión épica.
¡Antes pasaron tantas cosas! La planificación, esos detalles de los cuales, es probable, pequé de ignorancia, aquel “contacto” que de improviso llegó para referir la suspensión de otros asuntos belicosos, y al final la confirmación de este operativo, con el lanzamiento de miles de panfletos y el comunicado público en una radio local instando a sublevarse en contra de la institucionalidad. Asunto que ahora suena fácil, pero en esa época era una locura y que únicamente en días de juventud se es capaz de hacer.
Siempre me llamó la atención la hora que se determinó para la operación: ocho con siete minutos de la noche –a la Compañera Estefany quise preguntar pormenores de aquel dato y desistí en mi afán por seguridad: entre menos se hablaba y se sabía, mejor-. Se desplazaron a los mejores militantes de izquierda de la zona sur poniente. A fin de cuentas corría el año 1976 y la pesquisa policial calaba hondo en la valentía de las personas.
A mí me buscaban para pintar en muros consignas políticas en horario de Toque de Queda, imprimir panfletos en mimeógrafos artesanales durante la quietud de la noche y, como en aquella ocasión, para cumplir un “papel muy delicado” –así me explicaron-.
Por la mañana me visitó mi “contacto”, un tal Ernesto; detalló minuciosamente mi “especial” participación, “si todo sale bien te aseguro que jamás olvidarás ese momento histórico”, dijo. Prometo que no me importó esa frase. Consideré que estaba de más. Error: se refería a otra circunstancia.
A un hecho singular: Estefany… Tenía razón.
Me pidió que llegara “al punto” –Departamental con Avenida La Feria- a las cuatro de la tarde (esta información llamó mi atención: la operación sería a las ocho con siete minutos de la noche… ¿Qué haría durante el tiempo restante?). Definió el lugar exacto donde debía estar. Al notar que me asaltaban dudas sobre el real papel que cumpliría, precisó que, súbitamente, se apersonaría hasta mí la Compañera Estefany…, “es contemporánea tuya”, añadió, quien simularía ser mi pareja, me saludaría con un beso, tomaría mi mano, se abalanzaría sobre mí… (en ese instante recordé a elementos infiltrados en la agrupación: fue una palpitación).
-Debe ser un encuentro “real” de dos enamorados…-agregó con una simpleza imposible de describir. Hablaba en serio-. En este tipo de situaciones lo que harás tiene más protagonismo que gatillar un revólver…
Yo había estado en situaciones parecidas, aunque jamás como la que pronto tendría el honor de vivir. Algo, no sé qué, resultaba ilusorio.
Recomendó que vistiera ropa juvenil, informal, liviana, que no llamara la atención de la gente, “no la busques, ella vendrá por ti…”, insistió. Como conocía esa disciplina espartana, no consultaba nada. Me limitaba a recibir órdenes. Apenas esbozó que jugando a los enamorados…la Compañera Estefany estudiaría “las condiciones estratégicas del lugar”, examinará los tiempos y dará las órdenes para actuar; el radio geográfico debía estar limpio de policías y de “soplones”, remarcó.
- De tu asistencia depende el éxito de la planificación y la vida de muchos combatientes – expresó con tono ligeramente dudoso
Asentí.
Aun así me parecía algo insustancial mi desempeño. Quería más protagonismo, adrenalina. Igualmente accedí. Si los Comandantes me seleccionaron para cumplir ese cometido, era porque se ajustaban a mis condiciones de lealtad y desparpajo. Sólo el tema de los infiltrados me daba vueltas una y otra vez. Jamás antes me había ocurrido. Meses atrás un par de combatientes fueron delatados y aquello pesaba en mi cabeza.
Añadió:
-La Compañera Estefany será tu jefa.
-Okey –respondí, de forma seca.
A continuación, por las dudas, consulté:
-¿Llevo el “fierro”?
-No, nada de armas.
-¿Voy limpio? –exclamé atónito.
-Totalmente-lo miré sorprendido. En esas circunstancias lo único que no se debía hacer era actuar desarmado. Dije:
-¿Algo más?
-Hoy ni mañana llegas a la casa. ¿Estamos?
Contesté con un gesto.
Había un invierno de buen clima. Todavía no aparecían las lluvias ni las heladas. Se oscurecía a eso de las siete de la tarde. Cerca del mediodía partí a reconocer el lugar. Indagué con exactitud el nombre de las calles. Las salidas de escape. No dejé nada al azar. Lo hice por seguridad, también, ingenuamente lo pensé, ante cualquier requerimiento que me hiciera la Compañera Estefany: no sería necesario pues ella manejaba minuciosamente cada detalle.
Después llegué a pensar que conocía toda mi vida.
Regresé conforme a mi hogar.
Me bañé. Afeité. Coloqué mi jean, camisa, zapatillas y até al cuello un chaleco de color sobrio. Tomé un café simple. Saboreé una barra de chocolate. ¿Quién será la Compañera Estefany”, cavilaba a ratos. Esperé el tiempo necesario y luego emprendí la salida, sin prisa, al lugar establecido.
A las cuatro de la tarde llegué al “punto”. Manos en jarra, miraba en dirección al tránsito de la Avenida La Feria. No trascurrieron unos minutos cuando vi cruzar a una joven esbelta que me miró con cierto aire de simpatía. Por su talante y figura noté que no era de la zona. ¿Qué hace una chica del Barrio Alto por aquí?, pensé. Intenté no dar importancia al hecho, pero comprobé que se encaminó sonriente hasta mí: era una belleza maravillosa, alguna diosa equivocada de geografía social.
Nadie –ni yo- pensaría que formaba parte de la resistencia. ¡Esa joven debía estar concursando en algún certamen de princesas!
-Hola, David.
-Hola, Estefany.
Eran nuestras señas. La observé con espíritu analítico. Un asunto que hasta ahora me cuesta describir no cuadraba con el curso de los acontecimientos.
Entonces abrió los brazos y me dio un romántico estrujón. Nadie reparó que sucedía algo extraño. Ambos éramos jóvenes. Convencía que yo pudiera ser su pareja. Se colgó en mi cuello como si fuera su novio en serio, de años y, denotando una alegría extrema, natural, me besó carnalmente, con dulzura, apretándome contra su pecho… ¡Yo estaba conmovido! Traté de fingir el impacto que me produjo. ¿A ella le causó lo mismo? Nos quedamos mirando un instante, casi a ras de nuestros ojos.
No sé por qué imaginaba que le gusté…
-Gracias –dijo.
-¿Gracias de qué? –murmuré, sorprendido.
-Por tu valentía… - solté una risilla. Quise decir: “contigo habría que ser tonto para no venir”.
-Estoy a sus órdenes, compañera- declaré escuetamente.
Le agradó mi respuesta.
Y me apretaba con energía contra su corazón. A ratos me besaba afirmando un momento sus labios en los míos. Miraba de forma dulce pero… extraña. La sostenía una mezcla de entusiasmo y misterio a la vez. Con todo, otorgaba placer tener la compañía de una joven dotada de portentosa hermosura.
-Avancemos un trecho –pidió.
Nos acercamos hasta la parada de buses. Había poca gente.
Ella conducía la situación. Yo obedecía. Para decirlo de alguna manera, parecía su revolucionario de compañía. Apretó mi mano. Haciéndome un guiño apuntó a una patrulla que recorría el sector a modo de vigilancia. Pasaron lentamente frente de nosotros. Me estrechó nuevamente, sin dejar de observar al vehículo policíaco.
-Excelente –exclamó en mi oído-. No volverán.
¿Cómo sabía con tanta exactitud que no regresarían?
Eran días en que se desconfiaba hasta de la hermana. Y conjeturé que los uniformados de aquel vehículo sabían perfectamente quién era ella y…yo. Traté de no avinagrar mi sangre. Estaba la posibilidad cierta de una percepción errada. O(y esto me inquietaba)de un gran acierto político.
Se percató de mi desasosiego y le nació señalar con notoria satisfacción:
-La revolución y el amor están llenos de detalles que hay que atender con valentía… ¿O no? –sonreí.
Ignoro por qué precisamente en esa ocasión dijo esas palabras.
Yo no respondía. No podía hacerlo. Hubiera dado el ojo derecho para que sincerara por qué decía aquello, si acaso había vivido un fracaso sentimental, si se trataba de reflexiones que nacían al fragor de la lucha: ¡o simplemente todo era una farsa!
¿Por qué está aquí, en estos peligros?, meditaba.
Quise minimizar la temperatura, y me atreví a tomar su cintura. Lo hice con ganas, decisión y mirándola de frente. Un poco complicada, dejó caer sus ojos claros en todo mi ser. ¿Qué asuntos escudriñaba?
-Supongo que tocarte es una buena cobertura de seguridad –dije en un arranque de hombría, y ella volvió a humedecer mi boca con ánimo de pareja verdadera. Un veterano quedó observando la escena.
(Hasta ahora tengo certeza de dos cosas: que ella no esperaba encontrar a un cómplice con mis características y que, definitivamente, ambos fuimos presa de un súbito gusto sentimental). (Es probable que esas certezas nunca fueran correctas…).
Como suele suceder en esos episodios que nos otorgan felicidad, la hora transcurrió con velocidad inaudita. Estefany se dio cuenta de eso primero que yo.
-Estamos a menos de veinte minutos de la “hora cero” –admitió.
Un halo de profunda tristeza recorrió enteramente mi cuerpo.
Quité mis manos de su cintura, para liberarla y liberarme. A fin de cuentas sabía que no volvería a verla. Eso pensaba. Estefany, me escrutó con un aprecio que me remeció: apretó mis manos, las colocó nuevamente en mi cintura y señaló, toda pícara:
-Compañero, aún seguimos siendo pareja…
Esta vez no rió.
Lo indicó también con un halo de tristeza (en realidad tampoco tengo seguridad de lo que señalo). (Probablemente magnifiqué en exceso su dulzura, ¡vaya uno a saber!).
De ahí en más me regaló miradas apacibles que atravesaban arriba y abajo mi organismo, a la par no cesaba de humedecer mis labios. Pidió que siguiéramos abrazados, “recuerda a lo que vinimos”, lo expresó como una forma de sacar adelante la tarea.
-Llegó el instante justo para avanzar hasta ahí… Sígueme.
Caminamos un trecho. Recomendó que perdiera la vista hacia la cordillera. Accedí de buena gana. Frente de ella pasó una pareja. Y luego otra. Alzó el pulgar. Hizo señas. No comenté nada y ni vi rostros. Me hice el distraído.
Hecho esto, susurró:
-Salgamos del radio de peligro.
Abrazados, nos alejamos unos cien metros.
-Pronto comenzará la zarabanda –murmuró.
Lo dijo sin jactancia.
Y precisamente aquello ocurrió sesenta segundos después. Explotaron bombas “molotov”, una extraordinaria bola de fuego iluminó los cielos profundos con la quemazón de neumáticos, se oían gritos de consignas políticas, disparos al aire, y enseguida la alarma chillona de los bomberos y la policía desplazándose al sitio.
-David –señaló. No me dijo compañero David.
-Sí.
- ¡Gracias nuevamente!
No supe qué responder.
Estefany o Stefani se fue desprendiendo de mis dedos, sin dejar de mirar mi cara; la vi avanzar en dirección al Oriente. En una de esas calles, se detuvo una camioneta, subió con premura y rápidamente se esfumó completamente bajo la oscuridad de esa noche invernal, pero no fría ni lluviosa.
Regresé a la guarida.
Capítulo Dos
Pasé la noche entera pensándola. Una y mil veces su figura atravesaba mi vista, como un flechazo de colores. En algún momento me dormí. A la mañana siguiente concurrí al primer “punto” de encuentro con Ernesto. No apareció en la hora establecida. Cuando esto sucedía, se debía llegar al segundo “punto”, ubicado en otro lugar y en otra hora. Si se repetía la ausencia, seguro que la policía puso las manos encima de algún cabecilla y uno debía ocultarse en casas de alta seguridad hasta recibir nuevas órdenes.
Quiso la suerte que Ernesto apareciera en el segundo intento.
Me dio un abrazo lleno de confianza, “¡te entrego saludos de los Comandantes!”, dijo. Moví la cabeza. Consideraba muy trivial mi actuación para recibir beneplácitos. Hubiera querido oír algo de la Compañera Estefany. No refirió una sola palabra. Simplemente deseaba conocer en qué estado me encontraba, si me habían seguido, esas cosas.
-Todo normal por acá –afirmé.
Sentí que le llamó la atención que nada pasara. Realizó una pausa y añadió:
-Los agentes de seguridad son mercenarios, actúan por dinero; nosotros luchamos por convicciones y una causa social.
¿Estefany combatía por una causa social? Me asaltaban las dudas.
Me invitó a un café. Entramos a un boliche.
Ahí expuso que pronto sería convocado a otra planificación. Un asunto de mayor envergadura. No explicó en qué consistía. Quedó de avisarme repentinamente, porque así era mejor.
Recomendó que estuviera preparado para estar fuera de casa unos días.
-Tú sabes que no hay problema –respondí.
Estrechó mi mano y se marchó. ¡Qué raro era Ernesto!
Transcurrieron dos semanas y regresó.
Subí a un auto. Alcancé a divisar a dos jóvenes veinteañeros. Iban armados. Ernesto puso un parche en cada uno de mis ojos y los cubrió con un lente oscuro. No debía mirar ni recordar nada. Muchos milicianos resultaron detenidos y acabaron por delatar a compañeros porque conocían sus rostros, itinerarios y lugares de escondites.
El vehículo dio muchas vueltas. Iba a un lado, volvía, tomaba vías largas, cortas, subía, doblaba una y otra vez, no sabía dónde estábamos: era el objetivo, no recordar siquiera el flujo del tránsito, el sonido de bomberos o ambulancias, ¡nada!
Por la quietud, ambiente bucólico, cantos de pájaros, supuse que aparcamos en un caserón de la Reina. Atardecía. Ernesto reconoció que estaría solo un par de horas. Que luego llegaría una persona y puntualizaría mi participación.
-La cosa es mañana –dijo-. Prepárate.
Siempre me hallaba listo. Llevaba años velando por mi seguridad. Sabía cómo moverme. Nunca regresaba por donde había salido. Y no soltaba de la mano mi carnet de identidad, con un teléfono y dirección escritos para lanzarlos a alguien en caso de ser detenido subrepticiamente en la calle. Algunos militantes se salvaron por aplicar esta norma poco antes de ser apresados.
Ernesto se retiró rápidamente.
Dediqué el tiempo a mirar unos árboles por la ventana. Eran árboles robustos, aromosos. Soñaba que cuando tumbáramos a la dictadura y se normalizara la vida cotidiana, intentaría conseguir una casa en aquel lugar, con vegetación, aves y parrones. En eso estaba cuando escuché que abrieron el cerrojo de la puerta.
Me desplacé tranquilo para saber quién era.
-¡No te asustes, soy yo! –musitó una mujer.
Era la Compañera Estefany.
Su presencia me puso feliz. Hasta sentí ganas de salir a su encuentro. Ahora la vi mucho más hermosa. El gorrito de lana colocado en su cabellera le daba incluso una belleza inmaculada. Y ese jean ajustado a sus piernas y retaguardia…¡mejor me callo!
Me saludó con un beso en la cara. Claro, deseé que fuera en la boca… Como la vez pasada. ¿Acaso había olvidado todo eso?
-¿Alguna novedad?- quiso saber.
-No –y agregué con picardía-. Salvo tu llegada…
-A ver… Exijo una explicación de esa opinión –respondió presumida, haciendo un erótico gesto con las manos en la cintura. ¡Era un monumento a Venus!
Dejé a su imaginación la réplica.
Puso el bolso en la silla.
Pidió que me ubicara en un sofá y, frente de mí, sin tardanza me contó la tarea que cumpliríamos al día siguiente. Básicamente era lo mismo que habíamos realizado la vez pasada. Sólo que en esta ocasión el objetivo era un banco. Se cometería “una recuperación de dinero”, esto lo supe después por la prensa. Me pasó un vestuario algo formal. Nada de zapatillas ni jean, “al centro se va con ropa de empleado bancario”, bromeó.
Tampoco se ejecutaría en el centro el atraco. Fue en otra zona. Horas más tarde me percataría de aquello. ¡Qué reservada era!
A continuación me enseñó la única habitación disponible, destinada para huéspedes. No había cama, sino dos colchonetas en el piso, separadas por centímetros una de la otra, “así son las condiciones de lucha urbana”, detalló. Lo señaló con el rictus serio. No me tragué su mensaje.
Una ventana más bien pequeña adornaba la pieza, por donde entraba la menguante luz de los cielos. Hecho esto, abrió la puerta del sanitario. Observé una tina antigua, enorme, y una manilla movible para mojarse el cuerpo.
De ahí pasamos a la cocina. Alguien había dejado unos emparedados de queso y jamón. Al lado, vi un receptáculo con agua hervida.
-Es cuanto puedo enseñar, compañero –dijo-. Ahora, con su permiso, tomaré una ducha caliente –encendió la llama del calefón-. Mañana salimos de acá a las siete de la mañana y no tendremos tiempo para gustos burgueses…
La vi entrar al sanitario.
De adentro –seguramente mientras se quitaba la ropa-, gritó:
-¿Puedes preparar un café?
-Claro–respondí.
Escuché que dio paso al agua. Me nació el deseo de hurgar su bolso. Lo abrí. Encontré solamente una moderna y pequeña pistola… No había documentos personales ni dinero. Quedé un momento pensativo. De ahí corrí el cierre del bolso.
¡Mi mente era una erosión de imágenes vivas! El vapor se evadía por debajo de la puerta del sanitario. Un olorcillo a jabón de almendra llegaba a mi nariz. Imaginé que restregaba su cuerpo. ¡Y que presumía algo: que yo averigüé la ubicación de su arma en el bolso! ¿Será un ardid?, discurría.
Más rápido de lo esperado, asomó, el cabello húmedo, la cara al natural, con una camisa liviana de dormir, una falda corta, de tela delgada, transparente –“nunca he podido dormir con bata y esas ropas abultadas”, reconoció-, y unas zapatillas de descanso. Su plenitud encantadora era derechamente un atentado a la tranquilidad emocional de cualquier terrícola. En algo no reparó: fingir sus gustos aristocráticos.
-¿Cargado o simple? – dije.
-¿Qué cosa?
-El café que pidió al mocito-aclaré, a modo de chanza.
-Simple, compañero. Hay que cuidarse de la gastritis.
Le pasé el café.
Tomó con ambas manos la taza. Lo sorbía en silencio, ¿pensando qué cosas?, ¿acaso debatía en su interior algún asunto sentimental?, ¿o reunía información para delatarme? Súbitamente señaló –sin levantar la vista- que luego entregaría más datos de la operación. Afirmó que no me preocupara pues mi seguridad estaba contemplada. Que si fallaba el asalto un vehículo me rescataría para dejarme en un sitio que ella desconocía. Casi no la tomaba en cuenta. La suerte estaba echada. No dejaba de contemplar su perfección física, la forma exacta de sus labios, y esas piernas blancas, algo gorditas –como a mí me gustan-. Bebió serenamente el café. Picoteó galletas de agua. Cuidaba su figura.
Hecho esto, aseó los dientes. Consultó qué haría. Dije que estaría en el living, “yo voy a la cama”, indicó, “recuerda que hay otra colchoneta para reposar…”, la apuntó. Solté un suspiro. Antes de partir a la habitación me pidió que no olvidara tenderme, “¡procura dormir!”, insinuó. ¿Por qué deseaba que durmiera?, ¿para no oponer resistencia a mi detención? Por un momento temí ser aprehendido de forma incauta. Sugirió que a la mañana siguiente repitiéramos la fórmula de la otra vez. Consentí. Y entró a la pieza.
Quedé observando la noche estrellada.
Hacia abajo se veía la ciudad, con su alumbrado y edificios. Las calles se hallaban vacías. El decreto de Estado de Sitio vigente funcionaba con sus atribuciones y normas de excepción. Camiones militares velaban por la seguridad nacional. La esposa del dictador había señalado por televisión que el Toque de Queda “le hacía bien a las mujeres porque sus maridos llegaban más temprano a sus casas…”.
Prometo que en algún instante pensé en descansar a lo largo del sillón. Mientras observaba los cielos azulinos, reflexioné que era un error de mi parte: no existía manera más relajante que esperar la hora del operativo –o de mi captura- contemplando a una joven dotada de una extraordinaria belleza… Mañana puedo morir y yo mariposeando, susurré.
Entonces me dirigí a la habitación.
En el umbral puse el ojo en esas dos piernas blancas, que movía a la manera de tijera. Se hallaba bocabajo, leyendo unos poemas de no sé cuál autor, bajo la luz de una lámpara. Su cola, que era redonda y encumbrada, resultaba una imagen insoportable de mirar con el rabillo del ojo.
-Permiso –avisé.
-Adelante, compañero.
Se oía la resonancia de los grillos.
Cuando intenté tumbarme en la colchoneta, no me perdió de vista y de inmediato me preguntó si dormiría con ropa de calle… No tuve respuesta. La miré cariacontecido. Explicó que me había traído prendas de dormir.
-En el baño dejé tu vestuario nocturno –aclaró.
Estefany hablaba de esa forma. Era impredecible. A uno lo desencajaba con su coloquial lenguaje. Contaba con una preparación sicológica para manejar situaciones extremas. Sé de lo que hablo.
Partí al sanitario. Le escuché decir:
-Dejé el calefón encendido por si deseas tomar un baño.
Y a continuación adicionó:
-¿Hace cuantos días que no se empapa los huesos, compañerito?
La escuché reír de buena gana.
En otras palabras me pidió que no fuera cochino… Que no había que confundir la lucha armada con la suciedad física, algo así.
Tomé una larga ducha. Quería espabilarme. A fin de cuentas debía respetarla, era mi Comandante, la jefa que tenía en esa operación del día siguiente. Me sequé y partí a la habitación. Prometo que mi corazón bombeaba aceleradamente.
Me situé a su lado.
Ya no leía. Había cerrado sus ojos. Sabía que no estaba durmiendo. Quizás qué hora era. Puse la cabeza en la almohada. Era inevitable no mirar sus piernas y la curvatura de su cuerpo, que se agigantaban frente a mi abrumada cabeza. Claramente se hallaba consciente de aquello. No se había metido bajo la sábana. Yo tampoco. La camiseta me quedaba bien. El pantalón no, era corto. No rebasaba los tobillos. Soy alto, más delgado que gordo. Me veía algo ridículo. Cuando observó las medidas inexactas, ¡irrumpió en carcajadas! Le lagrimeaban los ojos.
Dijo que parecía payaso de circo pobre.
-Calculé mal la medida, compañero –indicó, sin parar de reír-. Perdón.
Eso dijo: Perdón.
Yo la seguía con la misma satisfacción. Contagiaba su buen ánimo. Acompañarla en su alegría era un premio que no esperaba de la vida. Minutos después se calmó. Entró en una honda meditación. La noté preocupada. Acaso con miedo. En algún momento tuvo la intención de develar algo, no sé qué. Prefirió el silencio. ¿Por qué enmudeció con tanta evidencia?
Abrió los ojos.
Forzó una sonrisa con inocente dulzura. Dijo, gradualmente:
-Eres un combatiente de los buenos…-la observé sorprendido-. Me gusta tu tranquilidad y desenvoltura. No es un halago. Es verdad –y culminó-. Ahora comprendo por qué eres intensamente buscado…-no estaba al corriente de esta noticia. Y me pareció inexacta. La consideré una especie de justificación para ser capturado. Juzgué que deseaba extraer detalles de mi vida.
-Tú también eres valiente, un ejemplo –esbocé-. Créeme que no es un halago-mentí.
Procuré desviar la conversación. Se dio cuenta. Agregué:
-Hay Toque de Queda, la ciudad está sitiada, sé a lo que estamos expuestos y por eso celebro tu coraje –mis palabras, nacidas del corazón, lograron emocionarla.
Conservó una pausa llena de incógnita.
No se piense mal, yo tenía consecuencia y convicciones. Intuía que Estefany era de una familia adinerada. Quizás sus padres eran prósperos empresarios, o médicos, académicos, ejecutivos internacionales. Contaba con todo lo material. En ese momento podría estar en cualquier lugar del mundo, menos aquí. Seguramente –de esto no puedo rendir fe- en su espíritu había principios de justicia y de equidad, y, al igual que otros militantes, arriesgaba la vida para esas conquistas que no iban en su beneficio personal.
-Sé que tú pierdes más que yo en esta disputa –indiqué a modo de reflexión.
-Explícate.
-Yo puedo perder mi vida y mis sueños, en cambio tú…
-Sigue – me observó con ganas de conocer mi punto de vista.
-Puedes perder la vida, los sueños y muchas otras cosas… que yo nunca conoceré, ¿entiendes?
-Sí –suspiró.
Es probable que reconociera mi sinceridad.
Se daba cuenta de mi condición social. No fue necesario señalar: yo combatía por el hambre y las necesidades esenciales que ella no había vivido nunca. Aquello, a decir verdad, la hacía más grande en su causa.
-Desgraciadamente la vida nos reunió bajo estas circunstancias…-murmuró a continuación, aplastando la cabellera en la almohada, algo compungida.
La observé detenidamente. Prosiguió:
-No podemos tener sexo…- expresó esta vez y me escudriñó, resuelta.
Me pareció que no debía responder. Y así lo hice.
-Hasta mañana, David.
Tampoco respondí.
Fue todo lo que hablamos.
Enseguida juntó lentamente la vista, con un sosiego conmovedor. De inmediato sentí su suave respiración. Yo no pegué una miserable pestañada. Aguardé toda la noche que se arrepintiera de lo que había dicho, que cambiara de opinión, que de pronto, por un impulso primitivo, tocara mi mano y nos entregáramos el uno para el otro… ¡También me hallaba atento al ruido de los aparatos de seguridad!
Nada de eso sucedió.
A las seis de la mañana, se levantó a tomar una ducha.
Luego desayunamos. En silencio. Pronto descendimos hacia la calle Rodrigo Araya. Manejó un automóvil marca Lada. Entiendo que lo habían robado días atrás para realizar el cometido. Pude darme cuenta que era hábil y decidida en la conducción.
A no dudar, se trataba de una enérgica mujer.
Dejó el auto al costado Oriente de Vicuña Mackenna. En un pasaje sin salida. Caminamos de la mano unas diez cuadras hasta la Plaza Chile, ubicada en Santa Elena con Fernández Concha. Al frente se encontraba el banco que, a las nueve en punto, sufriría un atraco por una agrupación de izquierda.
Nos acercamos a unos estudiantes. De ahí ella analizaba los movimientos de los transeúntes. Pude darme cuenta que tres vehículos de los nuestros estaban ubicados en distintos lugares. En un momento que no visualicé, Estefany hizo un gesto de aprobación a alguien que pasó disimuladamente por el lado. Echo esto rápidamente me hizo caminar hacia Pintor Cicarelli. Avanzamos a paso ligero.
A cada instante ojeaba su reloj. Al llegar a la calle Sierra Bella, dijo:
-Espero que la vida nos vuelva a juntar alguna vez…
Aprobé su dicho con un gesto. No hubo abrazos, sí un simple beso en la boca... De ahí caminó hacia el norte. Desapareció con rumbo desconocido. En ningún momento volteó la vista. Quedé percibiendo la filigrana de sus labios: ¡era una quemazón imposible de transmitir!
Casi de inmediato un vehículo pequeño tocó la bocina. Era Ernesto. Oímos una balacera. Seguramente hubo resistencia al atraco. O los militantes dispararon al aire para alejar a los intrusos y así abrirse paso en el escape. Rápidamente dejamos esa zona.
Me bajé en el Cerro Santa Lucía. Avancé hasta la Biblioteca Nacional. En tres horas más alguien me llevaría a un departamento ubicado en el centro de la capital.
Y así sería.
Capítulo tres
El tiempo trascurrió groseramente de prisa. De la noche a la mañana Chile y su gente cambiaron. Nació un nuevo país. Sería para siempre. Los valores entrañables de la nación sufrieron un bombardeo más terrible que aquellos hawker hunter que aplastaron al Palacio de la Moneda y causaron la muerte del Presidente Salvador Allende.
Resultaba cien veces más difícil moverse en esta democracia que en época de clandestinidad. De eso no había duda. En lo sucesivo añoraba encontrar a alguien invariable perteneciente a los pasados tiempos. Así surgía de pronto la figura de Estefany: ¿desde cuál balcón contemplaba ahora al mundo?, ¿qué opinaba de lo que sucedía?, ¿residía en Chile?, ¿se marchó en algún momento al exilio?, ¿había negociado sus ideales por algún puesto en el gobierno?, ¿o fue eliminada físicamente?
No obtuve noticias de ella ni de nadie, aunque prometo que traté de ubicarla en las marchas del 1 de mayo y en esos encuentros folclóricos que realizaba la nostálgica izquierda chilena de antaño.
Nada conseguí.
Deambulé días enteros buscando respuestas de esta nueva vida.
En fecha de navidad, no sé cuántos años más tarde, comprando vino en un supermercado ubicado en la comuna de Providencia, acompañado de un poeta, súbitamente la encontré en la sección de confitería… ¡El hecho causó un terremoto en mi tranquilidad!
¡La reconocí de inmediato! Ella no se percató de mi presencia. Estaba ocupada de dos adolescentes que la llamaban mamá. Eran unas hermosas muchachitas. Una de ella parecía su clon. Continuaba atractiva, aunque más gruesa de cuerpo y pintando algunas canas. Yo también había cambiado. Mucho más que ella.
A la única persona que referí esa historia fue a mi amigo vate. Lo llamé y revelé que ahí se hallaba Estefany. La observó con astuta detención y me dijo:
-Es bonita. No es descabellado saludarla… A ver qué pasa.
Y complementó:
-Yo voy por el vino.
Sin pensarlo, me acerqué.
El corazón me bombeaba igual que en la otra pasada época. Esperé que sus chicas se alejaran unos metros y la abordé, diciendo suave y discretamente:
-Estefany…
Al oír el nombre giró bruscamente la cabeza y, al verme a quemarropa, casi encima de ella, atinó a decir de forma imprecisa, sobresaltada: “hola...” (no señaló mi apodo, David). Lo dijo en voz baja, claramente intranquila. Entonces una hija se acercó y le preguntó si podía llevar una muñeca Barbie. Llamó mi atención con la preocupación que la escuchó. Luego de mirar detenidamente el objeto, autorizó su compra. Inferí que mi presencia le generaba…temor. Malestar. Una situación incómoda.
Me ojeó desde los zapatos hasta la cabellera. Lo hizo minuciosamente. Había cierta conmiseración y clasismo en esa mirada.
Fue claramente un error saludarla.
Con evidente prisa, dijo:
-La vida nos vuelve a juntar en peores circunstancias…-no repliqué. Añadió-. Todo lo pasado ya fue, hoy toca hacer las cosas de otra manera-. Y remató, tajante-. ¡Busca que la Vida te sonría siempre, amigo! –y se despidió moviendo la mano.
Avanzó con un carro lleno de mercadería.
Ya en la caja, se le unieron las dos adolescentes y su padre, un hombre de buena presencia, que canceló con una tarjeta. Antes de que se retirara del lugar, mi amigo poeta preguntó, mostrando un envase de vino:
- ¿Llevamos una o dos botellas?