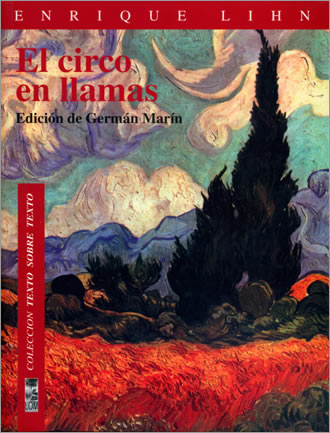Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Enrique Lihn | Autores |
La primera ancianidad de Enrique Lihn
Por Roberto Merino
Publicado en PATAGONIA, N°2, abril de 1998
Tweet .. .. .. .. ..
Esta crónica fue escrita para presentar el libro El circo en llamas (Editorial Lom, 1997, edición de Germán Marín), donde se reúnen textos críticos que Enrique Lihn publicó durante 40 años en diarios y revistas, además de algunos inéditos. La presentación se efectuó el miércoles 30 de abril de 1997 en la Biblioteca Nacional y en ella participaron también Adriana Valdés y Federico Shopf.
Hablé por primera vez con Enrique Lihn un anochecer de verano en el Parque Forestal. Habíamos llegado ahí vagamente atraídos por unos conciertos al aire libre que solían organizarse por entonces en la parte posterior del Museo de Bellas Artes. Para un presunto poeta de 17 años, el acercamiento personal a un poeta mayor y admirado tiene la mayor relevancia biográfica. Por eso mantengo nítidos en la memoria los detalles de ese remoto encuentro casual. Conversamos sobre Rodrigo Lira, al que Lihn acababa de otorgar su voto en un concurso de poesía de la revista La Bicicleta, pero sobre todo, recuerdo, gastamos el tiempo observando al maestro Víctor Tevah, que en ese momento dirigía la orquesta filarmónica de Santiago en el escenario. Lihn decía que cuando estaba en el colegio, solían llevarlo obligado a los conciertos de Tevah y que su apariencia era exactamente la misma: en cuarenta años no manifestaba signos visibles de envejecimiento. Aparecía, por tanto, a sus ojos, como una suerte de Dorian Gray; constatación hilarante, a despecho de la respetabilidad del músico.
Eugenio Dittborn destacaba hace poco —en una nota semiprivada que envió a Adriana Valdés a propósito de su último libro— la utilidad que habían tenido para él ciertas reuniones sin destino que efectuaban con Lihn, al vuelo de la pura amistad, en las tardes más grises de los años setenta. En esas conversaciones —recuerda Dittborn— la risa propiciada por Lihn tenía un efecto casi catártico ante una situación general sombría a todas luces, y sofocante. Es un hecho, en este sentido, que cuando uno pasa la edad escolar los ataques de risa se hacen cada vez más infrecuentes: cada vez es más difícil encontrar cómplices para ellos, y, cuando los hay, se puede decir que semejante coincidencia de ánimo equivale a un certificado de amistad. Mis recuerdos de Enrique Lihn y de Rodrigo Lira están unidos entre sí y asociados a estos desbordes compulsivos. En ambos casos el humor —negro, casi siempre— procedía de la literatura o se dirigía a ella. Una vez nos juntamos con Lira a estudiar un texto de Martinet sobre el remedo de lenguaje de las abejas. Yo confiaba en que él —alumno mil veces más analítico y metódico que yo guiaría la lectura con la disciplina de un lingüista, pero nos resultó imposible parar de reírnos imaginando a esos insectos que ahítos de miel trataban de ejecutar danzas para decirse cosas entre ellos. Con Lihn pasaba lo mismo: lo veo en el café de la Plaza del Mulato, víctima de un acceso de risa espasmódica mientras leía en voz alta un libro que yo andaba trayendo por extravagancia: el Manual de derecho canónico, del obispo Errázuriz. En uno de sus capítulos se legislaba sobre quiénes estaban impedidos de administrar la misa. A saber, los pigmeos, los que tuvieren la nariz tan deforme que "moviera a risa'', los que no pudieran sostener la cabeza sobre el cuello, los que tuvieren los dedos tan frágiles que les resultara imposible sostener la hostia, etcétera. Otras obras memorables de esta índole —es decir, involuntariamente humorísticas— eran la Fisiología del profesor Pobel y la Higiene del matrimonio, de Pedro Felipe Monlau, cuando no las del propio doctor Stekel, de corte psicoanalítico.
He evocado estas anécdotas al leer y releer los textos críticos de Enrique Lihn reunidos en el libro El circo en llamas. Desconfío —a la hora de aventurarse en la comprensión de las cosas y de las personas— de las distinciones de género y de tono. Es plausible que nuestras iniciativas habituales en la poesía, en la crítica o en el flujo de la vida corriente se estimulen y se iluminen entre sí. No es novedad que los chistes y aun sus parientas —las equivocaciones— acostumbran a adoptar status psicológicos y se vinculan —en los recovecos de un mapa invisible— con miedos y emociones mayores. (Shakespeare, nos dice Auerbach, vio en el polvo glorioso del cadáver de César un buen ingrediente para fabricar tapones de barriles cerveceros).
Por tanto —y por ejemplo— el cuento del maestro Tevah —o su estructura— coincide de algún modo con una de las preocupaciones recurrentes de Enrique Lihn: la eventual identidad entre infancia y vejez, una de las claves, en su caso, de la voluntad o la fatalidad de escribir. "Parece mentira al decirlo —anota en el prólogo de Album de toda especie de poemas—, como ocurre con otros lugares comunes: de no ser por mi infancia no escribiría poemas. Infancia y poesía están asociadas por el principio de la casualidad y la lógica de la indeterminación. La segunda debiera ser el efecto de la primera, pero está la ley de las excepciones. Según ésta, como la infancia es una consecuencia de la poesía, habría una ancianidad previa al acto poético. Así, todos los adolescentes escriben versos viejos, malos poemas. Hay que haber empujado al acto de imaginar en el lenguaje por situaciones límite de insatisfacción y ansiedad, que sólo se presentan en la infancia, para llegar escribiendo versos al umbral de la tercera edad. La ilusión de omnipotencia que hace crisis en las circunstancias, se restablece con la ilusión de la ilusión: una forma elemental y fresca, lírica, de escepticismo; una sabiduría de silabario que sólo la primera ancianidad —la vejez del niño— es capaz de postular para toda la vida desde la energía y vulnerabilidad de la infancia”.
El tópico del puer senilis —el niño viejo— es un lugar común de la retórica de la antigüedad tardía, pero también —según enseña Curtius— una especie de arquetipo junguiano de todos los tiempos. El erudito aporta buenos ejemplos: según testigos, Catón el Censor se conducía, a la más tierna edad, con la gravedad de un senador; y el santo budista Tsong-Kapa lucía una larga barba blanca desde el preciso día de su nacimiento.
Pero hay un caso más significativo para nosotros: el de Montaigne, modelo del contemplativo y del crítico. “La infancia de Montaigne —aclara Pedro Henríquez Ureña— contiene ya todos los elementos fundamentales de su vida. Es una niñez a la inversa, una niñez recapitulante... La niñez es un compendio anticipado de su existencia, porque ha fijado los rasgos maduros de su carácter prematuramente, le ha dado una personalidad, una actitud ante la vida, una reserva, un refugio inaccesible... Todavía queda indeleble, en las páginas más altas y penetrantes de sus Ensayos, ese rasgo del niño que ha envejecido”.
Enrique Lihn, a la manera del poeta clásico que no era (o bien que habría preferido no ser), hizo de la actividad crítica un dispositivo inseparable de su producción poética. Lihn fue un poeta de la forma tractatus y de la forma tractandi, por decirlo de un modo pedante. Muchos de sus poemas, según él mismo aclaró, “temáticamente incluyen una reflexión de la poesía sobre sí misma, pero no por sí misma sino como paradigma de ese imaginario que da forma a la realidad y, a un tiempo, la afantasma”. Hoy, la exhaustiva reunión de sus ensayos en El circo en llamas da cuenta de todas las variaciones posibles de la irrenunciable fijación crítica de Lihn. A través de las páginas del libro pasan varias veces los años en una u otra dirección, y con ellos los distintos modos —de hablar y de escribir— que utilizó Enrique para aproximarse al misterioso fenómeno de la poesía, para él de primera mano y de primera magnitud. En sus apologías se delata a veces también —como una figura en el tapiz— la necesidad de cubrirse de la cháchara ajena o de ponerla en orden. Opiniones, sobre todo opiniones, generadas, más que en el papel impreso (por lo menos éste permite una oportunidad de distanciamiento), en el entorno acústico de mesas redondas, foros y talleres literarios. Su escritura adopta en estos casos esquemas defensivos, escolásticos, y en ellos uno puede casi oír la retahíla de fórmulas forzosas que de tanto en tanto tratan de encauzar el ejercicio poético en los límites de algún deber ser de ocasión, ya sea en aras del formalismo, de la vanguardia, la pureza o la contingencia política.
Respecto a la cháchara en general, me parece que Enrique Lihn la resentía bastante, y, a veces —me imagino— se transformaba en su víctima, en la medida en que por ética intelectual consideraba que era mejor la confrontación pública de las ideas que su consumo en la intimidad de los hogares. No en vano el escudo de la República Independiente de Miranda —proyectado por Oscar Gacitúa, según idea de Lihn— tenía como animal emblemático a un papagayo, el pájaro que ha adquirido fama mundial por su capacidad de emitir enunciaciones vacías, ecos risibles del lenguaje articulado y constitutivamente humano. Bajo las garras del pajarraco, el necesario lema, en falso latín: “Por angas o mangas”.
Ya Valéry se había quejado alguna vez de la fatigosa cantidad de apreciaciones sobre la poesía que se habían acumulado en su momento, tendientes a reducir su alcance a los niveles de la incomprensión. Le asombraba que al hablar de poesía —más que en ninguna otra disciplina— los interesados desdeñaran la observación de las cosas mismas: es decir, del proceso de producción de un poema, más allá de los voluntarismos y las ganas.
Las exacerbaciones del lenguaje —especializado o no— siempre conllevan un grado de insensibilidad o miopía y, como si fuera poco, entusiasman, sobre todo a los jóvenes. Enrique Lihn pretendía —según confesaba— escribir solamente de la manera más libre posible. Recuerdo en este sentido la última entrevista de su vida, que nos concedió a Rodrigo Cánovas, Miguel Vicuña y a mí en el invierno de 1988, en su departamento de la calle Passy. En esa oportunidad Lihn dejó constancia de una intuición muy valiosa del “estado de emoción” —la frase es de Wordsworth— en que se activa el pequeño e íntimo vértigo de la poesía: “O sea —dijo— uno sale a la calle y no es la calle, sino que se ven ruinas, o bellas iglesias, o se cierra un cambio increíble. Despiertas, digamos, en Nueva Delhi y hay cosas que no habías visto nunca, porque no es lo mismo ver fotos. Son cosas muertas. ¿Entonces, cómo vives las cosas muertas? O no ves nada. Las que ya murieron no se ven. Entonces, tratar de rellenar un fantasma invencionado o inventado y ver que para ti no ha de rendir nunca una imagen real. O sea, para mí la poesía es una relación anómala con la realidad, que pone primeramente en tela de juicio esta categoría. Porque es una relación particular, específica con un lugar determinado, con todo como si estuviera ahí. Pero de ese lugar tú te vas a ir, porque ése ha sido el destino de mis viajes, en ese lugar tú no estuviste y sabes que años atrás ese lugar era otro y todo lo que había ahí ya no existe”.
“A sus cualidades —escribió Wordsworth en 1800— el poeta ha agregado una disposición de ser impresionado más que otros hombres por las cosas ausentes como si estuvieran presentes”. Esta inquietante certeza alumbró durante años la poesía de Enrique Lihn y su atmósfera crítica. Se trata de una apreciación válida para la poesía de cualquier época, más allá de la furia y del ruido que ésta siempre concita. La poesía, en este entendido, es hija y madre de Memoria: “No hay paraísos —escribe Lihn— como no fueren los que fabrica la memoria, en lugar de lo que fue. Pues la materia de la memoria no es el pasado sino nuestra versión actual de esa zona inaccesible del tiempo, una instalación poética hecha sólo de palabras. No menos que de ellas”.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Enrique Lihn | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
La primera ancianidad de Enrique Lihn
Por Roberto Merino
Publicado en PATAGONIA, N°2, abril de 1998