Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Rodrigo Olavarría | Macarena Urzúa | Autores |
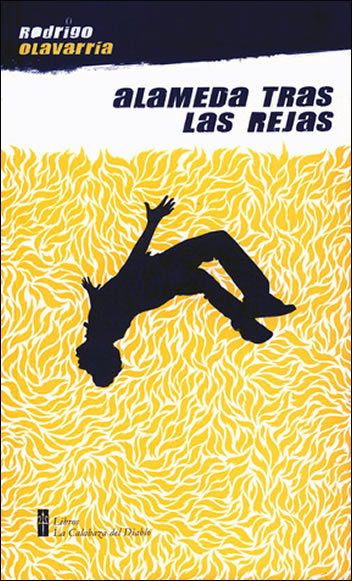
Alameda tras las rejas de Rodrigo Olavarría:
recorrer la memoria
y la ciudad sitiada como un blues
(Santiago: La Calabaza del
Diablo, 2010)
Por Macarena Urzúa Opazo
Publicado en Taller de Letras. N°53, 2013
.. .. .. .. ..
“The book unwrites itself,
whiter than night”.
(Claire Malroux)
“Una ventaja de llevar un diario consiste en que se toma conciencia con tranquilizadora
claridad de las transformaciones a las que uno está todo el tiempo sometido”
(Franz Kafka, Diarios)
Diario del escritor que ha perdido el interés por la escritura
He escogido este verso de Malroux, poeta francesa (traducida por Hacker), como quien elige un título para una banda sonora, que es el tono de este libro-diario de Rodrigo Olavarría. Una de las primeras impresiones que se tiene al leer Alameda tras las rejas es la íntima relación que se construye entre poesía, escritura y música. Por esta razón al pasar las páginas se recuerda a la poesía beatnik, al cantante Bob Dylan, a la poesía de Ginsberg (cuyo texto Howl fue traducido al español por Olavarría) y a la poesía de Marylin Hacker, particularmente su poema sobre Janis Joplin (“Elegy for Janis Joplin”), escrito después de su muerte. Este diario de escritor, de Olavarría, es también una llamada a la ausencia, un hacer presente personas y hechos que ya no están.
El ejercicio de lectura de Alameda tras las rejas es un adentrarse en el habla o en la cabeza de alguien como el hablante del texto: un cowboy, un punk postmoderno o premoderno a ratos, un pendenciero, un cantante, que generosamente nos invita a hacer junto a él esas caminatas a través de diversos episodios de las andanzas de nuestro héroe. Así como también nos permite observar de cerca el momento de los ejercicios de escritura que solo quien tiene un “cuaderno de  esclavo” hace, lugar desde donde se adivina, el narrador va llenando sus páginas. Advertimos en la entrada del viernes 18 de febrero de 2005 la siguiente explicación: “Desde el año 2003, solo conservo mis trabajos de esclavo. Las páginas de los esclavos son como las páginas de los estoicos” (45). De este modo es este ejercicio estoico y esclavo la manera de tener algún sentido y también de hacer consciente el hecho de que no lo hay.
esclavo” hace, lugar desde donde se adivina, el narrador va llenando sus páginas. Advertimos en la entrada del viernes 18 de febrero de 2005 la siguiente explicación: “Desde el año 2003, solo conservo mis trabajos de esclavo. Las páginas de los esclavos son como las páginas de los estoicos” (45). De este modo es este ejercicio estoico y esclavo la manera de tener algún sentido y también de hacer consciente el hecho de que no lo hay.
Al leer, imaginamos o recordamos también aquellas caminatas cantadas o sostenidas con ese narrador, al mismo tiempo que vemos ese acto mismo de plasmar en papel, gesto fundamental aunque tal vez inútil: “la palabra convierte en nada todo lo que toca” (36). En una de las tantas citas del texto leemos: “all explorers die of heartbreak” como todos este explorador de la Alameda, flâneur enamorado que ha perdido al objeto amado, que camina y deambula por los caminos de la pérdida y el desengaño, ve tras las rejas y ese recorrido antes y después de ese gran quiebre.
Calificar a este libro como solamente un diario de escritor sería reducirlo, así como también sería el insertarlo en la crítica que indaga en los géneros del yo, la subjetividad y la autobiografía. El texto de Olavarría opera como un compendio y un ejercicio de escritura, llevado a cabo por un escritor. Tal como ocurre con los Diarios de Kafka, el ejercicio de escritura se transforma en esa “tabla de salvación” de la que habla el autor en sus célebres diarios: “Desde hoy atenerse al diario. Escribir regularmente. No rendirse. Aunque no venga una salvación, quiero ser digno de ella en todo momento” (25 de febrero de 1912, 78). De esta forma escritura y salvación se transforma en una dupla inseparable, como también lo es el recorrido del escritor por esta ciudad que le ha sido sitiada luego de una desilusión amorosa, que es el punto de partida de este texto.
El diario del escritor ayuda tanto a tomar conciencia de lo vivido, como también a olvidar, o a obligarse a recordar lo ocurrido, como lo señala Kafka: “Una ventaja de llevar un diario consiste en que se toma conciencia con tranquilizadora claridad de las transformaciones a las que uno está todo el tiempo sometido” (66). El diario como un tranquilizante, como algo que da forma a ese momento borroso en el que se escribe. De este modo en esta misma entrada de diario, sostiene también que, “En el diario encuentra pruebas de que uno mismo ha vivido situaciones que hoy le parecen insoportables” (66).
Al leer Alameda tras las rejas asistimos como espectadores a ese registro de anotaciones que no solo explora situaciones, sino que también imprime una particular mirada a la ciudad y a la escritura, que ensambla el acto de caminar con el escribir. Asistimos a este ejercicio en el que cada pisada en la calle se transforma en un texto, en un verso que marque el ritmo de ese andar.
La voz de este hablante nos permite leer sus lecturas, oír sus canciones (ahora aún más con la banda sonora que acompaña el libro) permitiéndonos entrar en ese canon temporal y compendio en el que se incluye entre otros a Cohen, The Clash, César Vallejo, Tom Waits, Jack Kerouac, Leonard Cohen y se adivinan otros más[1]. A partir de esta lectura nos queda claro que el hacer canciones es como caminar, que la poesía o la escritura no es más que otro ejercicio de la experiencia. El texto se inscribe no solo en el recorrido sino que también en el cuerpo. Como dice Michael de Certeau, el caminar o deambular es carecer de lugar:
To walk is to lack a place. It is the indefinite process of being absent and in search of an appropriation. The moving about that the city multiplies and concentrates makes the city itself an immense social experience of lacking a place-an experience that is, to be sure, broken up into countless tiny deportations (displacements and walks), compansated for by the relationships and intersections of these exoduses that intertwine and create an urban fabric, and placed under the sign of what ought to be, ultimately, the place but is only a name, the City (“Walking in the City” 103).
El deambular por la ciudad implica por una parte la soledad y por otra también la posibilidad de encontrarse con alguien o algo. Este hecho configura esa constante patafísica o bien ley de lo insólito, de la excepción a la regla que atraviesa esta Alameda y las imágenes que la pueblan[2].
Si la mejor poesía latinoamericana está escrita en una novela, como se afirma en el texto, estamos entonces ante un intento de poema escrito en prosa, de retazos de canciones, esbozos de lo que se adivina será siempre un work in progress. Pero trabajado desde el sinsentido que se experimenta a partir de la primera frase del libro: “El escribir ha perdido interés para mi” (7). Alameda tras las rejas nos transporta al viejo oeste, o al lugar de un gaucho en esos relatos sureños que se asoman en ciertas secciones del libro, provocando un cierto distanciamiento de ese presente que apremia a quien escribe. Así se lee en la siguiente cita: “Se siente como si en cada poste hubiera un letrero de Se Busca con mi rostro mal dibujado. Creo que gasto demasiado tiempo mirando por el espejo retrovisor, porque siempre estoy huyendo de algo, porque cada vez que puedo me cambio el nombre” (24).
Más que un recorrido por un momento o período de la vida del narrador, poeta y cantor, el texto de Olavarría le da forma, ritmo y fondo al deambular del hablante: de nombre propio también Rodrigo, pero que también podemos llamar flâneur / punk, postmoderno, rockero, blusero. O incluso más preciso: este es un DJ haciendo sampling y mezclando fragmentos de textos y músicas que componen este diario. El sujeto poético nos entrega un soundtrack o banda sonora, una música de fondo a la experiencia de la pérdida que es uno de los temas que atraviesan el libro. De esta manera, este recorrido es el de un flâneur, que recorre la ciudad, deambulando sin rumbo fijo, claramente desencantado, y como quien sobra. No solo utiliza la mirada y su registro, sino que también se va apropiando tanto de la música como de sonidos que encuentra a su paso, así como también escarbará en aquellos que aparecen en la memoria[3].
Citas en torno a una poética
Alameda tras las rejas nos deja saber, desde sus primeras páginas, que a quien escribe no le interesa la literatura: “A mí no me interesa la literatura, lo que yo estoy haciendo es escribir un libro” (7). Además, casi como una advertencia al querido lector, nos deja entrever que “hay alguien que escribe este libro, que es solo eso, un libro, no la vida” (7). Por lo tanto, la lectura y el ejercicio nuestro es un recorrido por parte de esta trayectoria de la misma escritura, que seguiremos como quien mira un instante, pero, ojo, no la vida. El hablante no solo nos advierte, sino que explicita la separación entre arte y vida, a pesar de que en Alameda tras las rejas sea la experiencia la que dé vida a este texto.
Se ve en estas páginas cierta nostalgia, en el sentido que hay un dolor, la pena de un intento fallido de volver a un lugar, que no es ningún lugar de origen, sino más bien una constante búsqueda. De esta manera, ese andar por la “Alameda” y “tras las rejas” se configura también como una sinopsis de la escritura donde muchas citas y melodías confluyen. La búsqueda y pérdida de “ella”, uno de los motivos o, adivinamos, impulsos para la escritura de este libro, recuerda a veces a Nadja de Breton, o al sujeto que busca a Eva en Eva y la fuga de Rosamel del Valle, y a tantos otros perdidos que persisten en la búsqueda de la amada.
El hablante y narrador da luces sobre su motivación de escritura, la memoria junto a la práctica de deambular:
Pero es necesario dejar una huella de este deambular que olvida la memoria. Es preciso, cuando es imposible escribir, responder a los envites del dolor, por novelescos que parezcan. Hay que sacar tanto provecho del sufrimiento como de la música y hacerse atar la pluma al pie si es necesario (14).
Esta poética de la escritura como una huella, un trazo de la memoria, es un acto consciente como lo es el ejercicio de escribir: “La huella se encuentra también en el pacto de no cambiar nada de lo que está escribiendo” (35).
En parte, se puede leer Alameda tras las rejas como un ejercicio para encontrarla a “ella”, la amada perdida. Así, la escritura funciona como un conjuro para revocar esa situación. Sin embargo, el hablante nos advierte, este no es el poeta romántico qué escribe la vida, es el que salta por la ventana de la micro diciendo qué no se debe hacer. Otra advertencia al lector: se escribe el libro, pero no se deben hacer estas hazañas. Así también aparecen tantos otros memorables relatos en el libro, solo para dar un ejemplo: el noruego del bar que le levantó la mujer a Leonard Cohen y que le contó la historia a nuestro narrador.
“Quería hacer como los poetas, escribir algo que pudiera hacer pasar por poesía…” (31), sostiene el hablante, pero aquí sí tenemos a un poeta, porque estamos ante la presencia de un cantor, un relator, remitiéndonos sin o con querer a una de las primeras características de la poesía, que es el cantar y contar relatos o hazañas. El hablante, escritor, cantor, caminante, revisa a diario lo que escribe: “hojear las páginas amarillas de mi corazón de esclavo” (42). Desde ahí se adivina que se origina el libro y la poesía que de él viene, aunque como se dijo con anterioridad solo estamos ante un libro, no la vida de quien escribe. El hablante se ha encargado de recalcarlo, no es el relato continuo de una vida, sino que aquí también hay una composición que es consciente. El sujeto se hace la pregunta: “¿cómo hacer para expresar en un libro lo que no tiene cabida en un libro? Aquello inexpresable que hay en la experiencia, eso que el texto solo puede enmarcar o narrar, lo que equivale a perder la experiencia” (61). De esta manera, la narración es concebida como aquello que inevitablemente viene de la experiencia, este texto es un marco y, como he señalado anteriormente, una banda sonora que acompaña a la experiencia de escritura y también a su práctica entendida del siguiente modo:
A diario repito que no me importan ni yambos ni placeres, aun así todos los días leo y escribo estos poemas que pongo frente a mí (…) No me importan yambos ni placeres, pero todos los días te busco sin dejar de hacer presagios, montado sobre una bicicleta con tu nombre y otros nombres en la boca, con versos que repito de memoria y otros que se dejan caer simplemente… (41).
El texto de Olavarría no reemplaza a esta experiencia, quizás solo intenta dar cuenta de esa irremediable pérdida. Y de la imposibilidad de narrar o transmitir ciertas experiencias (ya lo dijeron varios en relación con la modernidad y el no poder darle estructura narrativa a ese shock). Walter Benjamin sostiene que puede tomarse posesión de la memoria a través de la escritura. Así, al referirse al rol del lenguaje en la memoria es interesante recurrir a sus ideas, expuestas en “Excavation and Memory”:
Language has unmistakably made plain that memory is not an instrument for exploring the past, but rather a medium. It is the medium of that which is experienced, just as the earth is the medium in which ancient cities lie buried. He who seeks to approach his own buried past must conduct himself like a man digging (576).
El poeta, narrador, transeúnte, se configura como el médium que conecta el pasado con el presente, a partir de esos recorridos por la ciudad o por la memoria, es un flâneur desencantado de la modernidad y su deambular errante sin sentido. De esta manera la poesía y el poeta darán cuenta de esa toma de posesión de esa memoria y la hace presente en su escritura.
Es menester, entonces, acercarse con solapado ritmo a esta escritura, se espera que para el / la lector (a) el texto se abra al ritmo de sus páginas y entonaciones. Así, el libro invita a adentrarse en esta Alameda tras las rejas, lejana a la de las Delicias o, quizás, acercarnos a otra, la poesía y la escritura de Rodrigo Olavarría.
* * *
______________________
Notas
[1] La banda sonora del libro puede bajarse desde el blog de Rodrigo Olavarría, Sunrecords.blogspot.com. Resulta interesante notar la explicación que el mismo autor hace sobre este compendio: “Presento aquí un link para descargar la banda sonora de mi libro Alameda tras las rejas, la gracia de esto es que cada una de las canciones y los músicos que aparecen en este disco son mencionados en mi libro. La primera canción es You turn me on de Beat Happening, también aparecen Elliott Smith, Tom Waits, Charles Aznavour, Magnetic Fields, New Order, Sebadoh, Modern Lovers y otros, a quienes escuchaba devotamente en la época en que escribí el libro, entre los años 2004 y 2005…”.
[2] Este concepto proviene de un término acuñado por Alfred Jarry, padre de la patafísica o la ciencia de las excepciones. Jarry inspiró ampliamente la poética del escritor argentino Julio Cortázar, para quien la existencia de la patafísica sería un importante aspecto al momento de componer sus cuentos. Así lo señaló en su texto de 1970 “Algunos aspectos del cuento”: “En mi caso, la sospecha de otro orden más secreto y menos comunicable, y el fecundo descubrimiento de Alfred Jarry, para quien el verdadero estudio de la realidad no residía en las leyes sino en las excepciones a esas leyes, han sido algunos de los principios orientadores de mi búsqueda personal de una literatura al margen de todo realismo demasiado ingenuo. Por eso, si en las ideas que siguen encuentran ustedes una predilección por todo lo que en el cuento es excepcional, trátese de los temas o incluso de las formas expresivas, creo que esta presentación de mi propia manera de entender el mundo explicará mi toma de posesión y mi enfoque del problema” (368).
[3] En el contexto de la poesía nacional, particularmente de la segunda mitad del siglo XX, se ve una importante presencia del espacio urbano de Santiago. Baste recordar el texto de Enrique Lihn, Paseo Ahumada (1984), La ciudad de Gonzalo Millán (1979), entre otros, y más recientemente la poesía de Gladys González en Gran Avenida (2005), o el poema “Santiago (visiones)” de Alejandra del Río, presente en su último poemario Materialmente diario (2009). Para mayor referencia de la relación entre ciudad y poesía chilena, se recomienda leer los artículos de Soledad Bianchi “La imagen de la ciudad en la poesía chilena reciente” y el de Federico Schopf, “La ciudad en la poesía chilena: Neruda, Parra, Lihn”.
_____________________
Obras citadas
- Benjamin, Walter. “Excavation and Memory”. Selected Writings. Volume 2. Translated by Rodney Livings ton and Others. Edited by Michael W. Jennings, Howard Eiland, and Gary Smith. Cambridge and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999. 576. Print.
-
Bianchi, Soledad. “La imagen de la ciudad en la poesía chilena reciente”, en Revista Chilena de Literatura 30 (1987): 137- 54. Print.
-
Breton, André. Nadja. Traducción de Braulio Arenas. Santiago: Editorial Universitaria, 1994. Print.
-
Cortázar, Julio. “Algunos aspectos del cuento”. Obra crítica II. Buenso Aires: Alfaguara, 1994. 365-385. Print.
-
De Certeau, Michel. “Walking in the City”. The Practice of Everyday Life. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1984. 91-110. Print.
-
Del Valle, Rosamel. Eva y la fuga. Caracas: Monte Ávila, 1970. Print.
-
Kafka, Franz. Kafka en primera persona. Diarios de vida. Traducción y selección, Carla Cordua. Santiago: LOM ediciones, 2010. Print.
-
Hacker, Marilyn. “Elegy for Janis Joplin”. Bad Moon Rising. Ed. Thomas M. Disch. New York: Harper and Row, 1973. 3-5. Print.
-
Olavarría, Rodrigo. Alameda tras las rejas. Santiago: Calabaza del diablo, 2010. Print.
_______________
“Banda sonora de Alameda tras las rejas”. Sunrecords.blogspot. Web. 23 de noviembre de 2010. 27 de julio de 2011.
-
Schopf, Federico. “La ciudad en la poesía chilena: Neruda, Parra, Lihn”. Revista de Literatura Chilena 26 (1985): 37-53. Print.