¿Por qué debió defender
Ricardo Piglia a la poesía?
Por Rodolfo Alonso
Bien podía haber parecido un gesto quijotesco, y en consecuencia destinado al fracaso. Sin embargo, la encendida defensa de la poesía con que el celebrado ensayista y narrador Ricardo Piglia encaró su discurso inaugural de la reciente Feria del Libro, realizada en Buenos Aires precisamente bajo el lema “El espacio del lector”, no sólo fue exaltada y difundida por los mismos medios gráficos y audiovisuales que hace ya décadas han expulsado 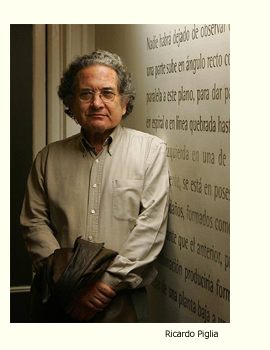 minuciosamente a la poesía de sí mismos, sino que hasta se llegó a afirmar haberle visto, y casi de inmediato, supuestas consecuencias favorables. Lo cual no deja de resultar contradictorio: ¿si fuera tan fácil remediar la situación de la poesía, por qué resultaría necesario defenderla?
minuciosamente a la poesía de sí mismos, sino que hasta se llegó a afirmar haberle visto, y casi de inmediato, supuestas consecuencias favorables. Lo cual no deja de resultar contradictorio: ¿si fuera tan fácil remediar la situación de la poesía, por qué resultaría necesario defenderla?
La poesía entre tanto, no sólo apenas como género sino en realidad como meollo mismo del arte de la palabra humana, de la gran literatura hoy casi ausente, ha dejado ya varias décadas atrás de ser testimonio o bandera y se refugia, a la defensiva, acaso en sus últimos bastiones. Si es que también estos no han sido arrasados, y tal vez hace tiempo. Fue el mismo Ricardo Piglia quien llegó a enunciar, en el volumen colectivo Encuentro del bosque (Sudamericana, 1993, pg. 38), estos conceptos lapidarios: “A mi juicio la literatura es un ejército en retirada que ha sufrido una derrota y le queda una vanguardia, que es la única que lucha tratando de resistir a ese ejército que avanza para liquidar a la literatura como un espacio posible de circulación de lo que hoy llamamos social”.
Lo que me parece que no se animó a decir entonces Piglia, lo que me parece que se le estaba escapando como un doble fondo por debajo de las palabras que enunciaba, es que a eso no se le llama vanguardia, que es siempre la de un ejército a la ofensiva, sino más bien destacamento suicida, o sea aquel que ofrenda su vida para cubrir la retirada de sus compañeros derrotados. Y tengamos en cuenta que no se estaba refiriendo a la poesía, sino a la narrativa, hoy todavía el género dominante, dentro de los limitadísimos límites de la situación.
Como debió ocurrir siempre, aunque a veces no se lo pueda soportar, de nada sirve cerrar los ojos para no ver la realidad o esconder la cabeza como el avestruz. La única forma de enfrentar una realidad, por amarga que sea, nunca será la del voltaireano doctor Pangloss, que siempre creía estar viviendo en el mejor de los mundos posibles. Los problemas que afectan no sólo a la calidad y a la exigencia, sino al mismo tiempo a la expresión y a la circulación, a la existencia social y por lo tanto cultural de la poesía, no tienen que ver simplemente con la vigencia o no de un mero género literario. Sino que afectan o son consecuencia de carencias y tensiones en los más insospechados dominios, incluso directamente políticos y socioculturales.
Y el mismo intelectual latinoamericano que fue capaz de discrepar con tantos de sus colegas para enfrentar en su momento al totalitarismo mal llamado soviético, el mexicano
Octavio Paz, durante un reportaje para Le Nouvel Observateur, poco antes de morir pudo afirmarle a Jacques Julliard: “Tocqueville vio eso bien. Habla de una vulgarización de la vida democrática y hasta de una incompatibilidad entre la poesía y la democracia moderna. La cuestión subsiste. Se habló del desastre del autoritarismo, sería preciso hablar del desastre del capitalismo liberal y democrático, en el dominio del pensamiento como en el de la vida cotidiana; la idolatría del dinero, el mercado transformado en valor único que expulsa a todos los otros.”
A partir de 1945, cuando finaliza la segunda guerra mundial, empieza a extenderse sobre el planeta una nueva cultura, la sociedad de consumo, que comenzó a masificar en forma vertical, no horizontal, de arriba hacia abajo, los gustos y las ansiedades de la comunidad. Esa nueva cultura se ha impuesto y, valiéndose de los adelantos tecnológicos del audio y del video, de la red virtual y la informática, ha producido una conmoción espiritual de carácter tan grave, y tan irreparable, que no somos ni siquiera capaces de evaluar sus consecuencias. Durante miles de años la humanidad ha vivido dentro de civilizaciones cuyo centro era el lenguaje. Y mucho me temo que, por el contrario, estamos asistiendo a las estribaciones de una inmensa y profunda mutación cultural, que podrá aspirar tal vez a otros prodigios hipertecnológicos pero en la cual, me duele anunciarles, el lenguaje ya no será el eje.
Pero la poesía es “la alegría (la dicha) del lenguaje”, como bien dijo Wallace Stevens, y lo que la afecta intuyo que es aquello que está afectando al corazón mismo, al núcleo mismo de la hominidad, que es precisamente su lenguaje. El problema no es sólo que hoy la poesía no circule o que se escriba mala poesía, sino que ese fenómeno es el síntoma más evidente de que la humanidad está abandonando --o acaso ya abandonó-- algo que le fue ínsito, que le dio umbral y futuro, y que es su espontánea capacidad de creación de lenguaje vivo. Fue Michel Butor, poco antes de 1963, quien supo ver que “El poeta es aquel que se da cuenta de que la lengua, y con ella todas las cosas humanas, está en peligro”. Y algo de eso había entrevisto ya W. H. Auden, no mucho tiempo antes, al afirmar tajantemente: “Hay un mal literario que nunca se debe dejar pasar en silencio, sino atacarse continuamente, y ese es la corrupción del lenguaje, ya que los escritores no pueden inventar su propio lenguaje y dependen de aquel que heredan, de donde se desprende que la corrupción de éste implica tácitamente la de aquellos”.
Pero hoy, ya adentrados en el siglo XXI, simplemente escuchando a nuestros contemporáneos, podemos imaginarnos que ya no habrá necesidad de que un pueblo como el árabe, pongamos por caso, se vea en la necesidad de inventar diez mil palabras diferentes para decir simplemente “caballo”. Esa riqueza viva, orgánica, en ebullición, latente, que es una lengua humana viva, cualquiera sea su alcance y su amplitud, su extensión y su influjo, está hoy gravemente enferma y hasta en peligro de extinción.
Y, por si ello fuera poco, nos queda también la reflexión de ese Octavio Paz a quien los seudo liberales de estos tiempos parecían aparentemente rendir culto, pero de quien se cuidaron muy bien de difundir conceptos como el que sigue: “porque la libertad de expresión está en peligro siempre. La amenazan no sólo los gobiernos totalitarios y las dictaduras militares, sino también, en las democracias capitalistas, las fuerzas impersonales de la publicidad y del mercado. Someter las artes y la literatura a las leyes que rigen la circulación de mercancías es una forma de censura no menos nociva y bárbara que la censura ideológica”.
Ante tan devastadora evidencia de una desolada realidad que, por más real que me resulte, siempre temo pueda resultar apocalíptica, debo confesar sin embargo que el desmentido más cabal --aunque por su excepcionalidad también le cabría acaso ser considerado como ratificación--, la mejor luz de consuelo, el más límpido indicio de esperanza con respecto al porvenir de la poesía no me llegó por supuesto de los libros o del todavía llamado ambiente intelectual. Fue hace bien poco tiempo, por boca de una legítima mujer del pueblo, la humilde y entrañable anciana noblemente indígena que cuidaba el baño de la Casona de los Siete Patios, en uno de esos realmente pueblos mágicos de México, Pátzcuaro, cuando al preguntarle si no prefería trabajar allí mismo pero en otro sitio me contestó, en un lenguaje tan caudaloso, límpido y rico que nunca olvidaré: “No, no lo haría, porque si trabajara aquí me pondría sombreada y enojona.” ¿Cuántos autodesignados poetas de hoy, en todo el mundo, somos hoy capaces de alcanzar semejante limpidez, semejante intensidad y tal hondura? ¿De alcanzar esa densidad, ese timbre, ese tono del lenguaje, que siempre fue de todos y de uno, único y general, íntimamente personal y a la vez, al mismo tiempo, ineludiblemente colectivo?
* * *
Rodolfo Alonso. Poeta, traductor, ensayista argentino. Premiado en su país, España, Venezuela, Brasil, Colombia, EEUU. Libros recientes: La voz sin amo (Alción, Córdoba, 2006) y República de viento(Leviatán, Buenos Aires, 2007).