Proyecto
Patrimonio - 2008 | index | Rafael Rubio | Autores |
Poesía de Rafael Rubio
Luz Rabiosa: para un padre y el otro
Por Magdalena Infante
minfantek@gmail.com
Taller de Letras Nº42, 2008
Recibir Luz rabiosa es tener entre las
manos un libro literalmente oscuro: la
cubierta negra repite la rabia del título
en letras rojas y un tenedor de tridentes
retorcidos refleja una luminosidad indirecta
que llega desde el nombre del autor, en
blanco. La contratapa, negra también,
indica: “Adentro de lo oscuro hay una 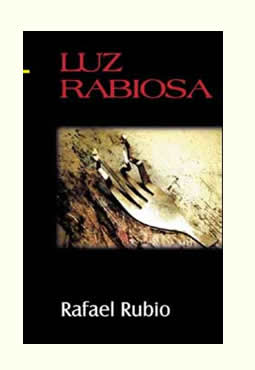 luz
rabiosa”. Primera invitación a abrir esta
negrura y lanzarse a la caza de la luz y
su rabioso origen, la muerte.
luz
rabiosa”. Primera invitación a abrir esta
negrura y lanzarse a la caza de la luz y
su rabioso origen, la muerte.
Asombra que Luz rabiosa requiere lectura
continua, conocer qué ocurrió después,
proseguir hasta encontrar la aparición
de la sinestesia que lleva por título.
Normalmente los poemas se leen de a
uno. No es el caso de este libro, que junto
a su lenguaje eminentemente poético
y a su sonido deliberadamente musical
presenta un desarrollo narrativo en esa
necesidad de seguir la curva de conflicto- nudo-
desenlace.
Siguiendo un movimiento que va desde
el descendimiento al levantamiento,
los poemas que constituyen este libro
están organizados de modo que el
lector se sumerja en el ritmo pleno de
aliteraciones hasta la profundidad de la
tristeza y la rabia, para resurgir luego,
subiendo en notas más humorísticas y
claras hasta la superficie de la luz que,
paradójicamente, proviene de lo oscuro.
Sin embargo, existen quiebres en esta
fluidez, pero actúan como detenciones
que aportan distancia y que permiten
reflexionar, con suma honestidad, sobre
la propia pluma.
Rubio toma prestadas las palabras
de Eduardo Anguita para
darnos la bienvenida a este
mausoleo verbal, con el epígrafe
que nos habla tácitamente de la
muerte: “habíamos permanecido
demasiado / tiempo en la vida
/ y creíamos que eso era natural”.
Esta aparición se prolonga
durante toda la lectura: y a ella
se superponen los otros temas
que Rubio aborda a propósito
de la muerte de su padre: la
muerte en general, la ausencia
en la mesa familiar, el humor
negro, las explicaciones de la fe,
la posibilidad de una escritura
sobre la muerte. Las palabras
que elige para representarlas
marcan un estilo en el que se
reconocen muchas lecturas previas,
pero que logra desarrollar
una voz personal. Junto con
la creación de un vocabulario
verbal imperativo, –“desmádrese”,
“peñásquese”, “enhuésese”,
“empérrese”– el poemario se
caracteriza por retomar una y
otra vez las metáforas “piedra”,
“hiedra” y “huesos”. El uso de la
métrica regular y la rima –bastante
inusual entre los autores
actuales– aporta una percepción
muy clara de la labor artesanal
que significa hacer un poema:
aquí funcionan como artefactos,
como pequeñas máquinas que
a partir de trucos literarios se
ponen en marcha para deleitar –o desesperar– al lector.
Tras el epígrafe y un poema brevísimo
que actúa como prefacio –“Más solo que una lágrima / en
el párpado / de un muerto”–,
comienza el Descendimiento. En
este apartado se entra por medio
de una Oración de gracias, que
más que agradecer, pide el definitivo
alejamiento de la presencia
de la muerte, la consumación de
la partida: “apágale los ojos con
furia, Señor, no quiero que me
vea / arrancarme la cara blasfemando
/ el misterio del semen”
(10). A Dios se lo interpela como
interlocutor responsable, en una
pregunta que no es más que una
orden y que, como tal, espera –desesperado– una respuesta.
En la primera elegía se percibe ya
la furia en el sonido: la aliteración
del sonido r y rr hace resonar el
temblor de ira que vive en cada
verso: “y entre las piedras que
mordimos, presos / escarbamos
bajo la sombra fría / una rabia
más honda que la tierra / y más
ancha que el padre, todavía. /
Y en lo más muerto de mi voz
entierra / la espina de mi madre,
vergonzosa/ de atravesarse en
mí. La noche emperra/ una rabia
de púas, numerosa” (14). Esta
indignación se va haciendo más
profunda y expresiva a medida
que se avanza en la lectura. Ya
en la séptima y última elegía
funciona como una letanía de
la ira, en la que cada verso es
una exclamación heptasílaba
enérgica y furiosa, que termina
con la repetición de la pregunta
en forma triple, lo que nos hace
pensar en la negativa de una
respuesta: “Quién me enroscó
la lengua / ¡Dónde estará mi
padre! / Moscardón de la ira / ¡Dónde estará mi padre! / resonante
carajo / ¡Dónde estará
mi padre!” (28). Hasta aquí, la
muerte se presenta como un
hecho definitivo, que no ofrece
explicación ni consuelo. Es difícil
imaginar cómo abordará el
hablante el mismo tema de ahí
en adelante si ya en el octavo
poema llegó al abandono ante el
vacío. Pero un cambio de tono y
de estilo producen a continuación
un quiebre que cambia el rumbo
del poemario.
Al finalizar las elegías, el autor
inserta una declaración que, con
honestidad y frescura, se saca la
máscara de la construcción literaria
y explicita la voz impostada
que ha usado para conmover al
lector. Es así que, en esta suerte
de “versión tras bambalinas”,
se nos permite tomar distancia
frente a la abundancia de
carne, piedras y sangre de los
poemas anteriores, justamente
revelando la operación que ha
llevado las palabras al papel:
Rubio se expresa en un tono
antipoético que, recordando la
ironía de Parra, acepta toda la
realidad de la construcción del
poema y pone de manifiesto –como señala Pessoa– que ha
fingido que es dolor el dolor que
en verdad siente. Porque, para
Rubio, el trabajo del escritor no
es diferente al del albañil. Este
poeta considera la poesía como
un oficio más, un trabajo de
manufactura en el que la única
diferencia con el artesano está
en que la materia sobre la que se
trabaja es el lenguaje: “el dolor
puede ser de utilidad / siempre
y cuando no atente contra la / rigurosidad
del edificio. / El templo
del poema debe estar / sostenido
por los números. Sólo eso / será
garantía de profundidad / si se
quiere atraer la compasión /
de un lector habituado al verso
libre” (30).
Tras este alto, el libro continúa
con Cenatorio, una serie de
poemas que enfatizan la ausencia
del padre en el momento de la
reunión familiar en torno a la
mesa. Es uno de los momentos
más logrados de Luz rabiosa, en
que juntando la tristeza del “Hoy
he almorzado solo” de Vallejo,
con el desenfado de Quevedo,
logra presentar en un lenguaje
nuevo la necesidad de burlar la
desesperación de la muerte, por
medio de una ira exasperada, que
entre preguntas y exclamaciones
se acerca al humor negro. Las
verduras, las sillas, los propios
cubiertos se personifican para
mostrar la irritación de la familia
reunida y rota: “la tarde sobre
las verduras ¡Tarde / fue a parar
la amargura del almuerzo! / Que
ya no habrá –¡carajo!– quien nos
guarde / el mendrugo infinito de
perverso / La hermana –bullanguera
de orfanato– / Hace sonar
la sopa con inverso / Clarín, ¡del
hambre! ¿borbotón? Y al rato /
La torcida moral de la cuchara /
Toca el abismo funeral del plato”
(40).
Tal como la extraña sinestesia
que lleva por nombre, Luz rabiosa presenta una constante
tensión entre el respeto ante el
misterio y la necesidad de desacralizar
la pompa fúnebre. Esta
tendencia se observa también
en la contraposición entre las
“Misas” y “Oraciones” y el “Arte
poética” que las sigue, que se
lee como una confesión que se
desdice de todo lo anterior. Otro
contraste más se presenta entre
la primera parte del poemario y
su conclusión, “Levantamiento”.
Aparecen aquí unos versos claros,
en los que a pesar de encontrarse
también la rabia y la sangre, se
emerge ya del mundo de ultratumba
de los poemas previos.
Ciertamente, en comparación
con el dramatismo y la tensión
entre ficción y honestidad de “Descendimiento”, los poemas
finales no tienen la fuerza expresiva
de los primeros. Pero
justamente presentan esa incipiente
luz de que habla el título.
Con una temática rural bastante
ajena a la poesía contemporánea
llena de electrodomésticos se
levanta la voz a las alturas, a las
cabras que suben la montaña, a
las abejas, a los trigos, a la aves,
al sol: “Al gallo, fuego y rayo de
metales en la fragua / del cuerno
y sale al aire en un relámpago de
cardos / sangrando y es el mundo
el que renace sin embargo / ¡Y
el gallo el que lo debe pregonar
gritando alto!” (104).
Rubio se inscribe en una tradición
difícil y él mismo reconoce a viva
voz el desafío que esto significa.
Inspiradora de grandes obras,
la muerte del padre ha sido, en
distintos estilos y por motivos
varios, definitoria en la literatura
universal: Manrique en las Coplas,
Camus con El primer hombre,
el contemporáneo colombiano
Héctor Abad en su testimonio El
olvido que seremos… En Luz rabiosa
el tratamiento de la muerte
evoluciona, desde el padre de
carne y hueso al padre espiritual,
infinito. Con todo el repertorio
religioso que Rubio pone en duda,
finalmente el poemario concluye
en este espíritu. Volviendo a su
nombre, se muerde la cola. Y,
si los poemas previos han descrito
el origen de la rabia, en el
“Epílogo” se atisba el comienzo
de la luz.
Luz rabiosa.
Rafael Rubio.
Los Ángeles: Camino
del Ciego Ediciones, 2007.
108 pp.