Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Roger Santiváñez | Autores |
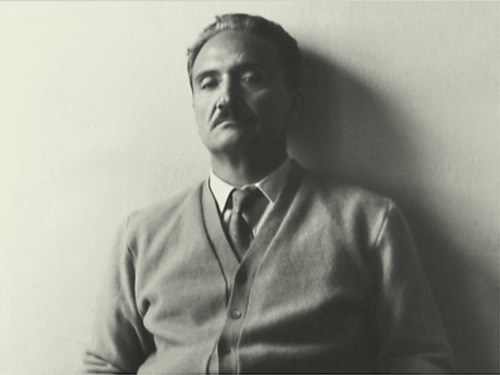
Breve introducción a la poesía de José María
Arguedas en base a tres poemas emblemáticos
Por Roger Santiváñez
Rutgers University
Revista Letras, N°117, Vol. 82. 2011
.. .. .. .. ..
Podría decirse que los tres poemas –el ‘Llamado a algunos doctores’, la ‘Oda al jet’ y el ‘Himno a nuestro padre creador Túpac Amaru’– están de algún modo relacionados. En primer lugar, los tres textos datan de los años 60s. Cabría preguntarse porqué José María Arguedas recién se decidió a publicar y posiblemente a escribir poesía en esta época. Digo posiblemente porque no contamos con ningún dato acerca de la producción poética de nuestro autor antes de 1960. Sabido es que desde los 30s Arguedas se dedicó a la construcción de su magnífica obra narrativa, pero el poeta que habitaba –por lo menos en términos occidentales- en él, recién salió a la luz después de la publicación de Los ríos profundos en 1958, no por casualidad su novela más poética, en la que podemos encontrar párrafos enteros de una lograda prosa de indudable valor lírico, aparte de la efusión –lírica también- conseguida en este libro por la vía de los diversos cantos quechuas y waynos intercalados en el discurso.
Hacia 1960 parece entonces Arguedas estar listo para la escritura propiamente poética. El ambiente socio-político histórico era propicio para una toma de conciencia -a través de la sensibilidad arguediana- frente a los sucesos de la modernidad, cuyas aristas más evidentes penetraban la sociedad peruana. En efecto, tras la segunda guerra mundial el dominio económico y la presencia cultural de los Estados Unidos –punta de lanza de la modernidad occidental- se hizo patente e insoslayable en la realidad latinoamericana. La entronización de toda clase de electrodomésticos le dio una nueva cara moderna a miles de hogares en América Latina, otorgándole al american way of life la calidad de súmum para la vida cotidiana. Relucientes cocinas llenas de artefactos kenwood, mulinex, refrigeradoras westinghouse y living rooms (desde la lengua ya vemos la invasión gringa) donde los miles de tocadiscos zenith llenaban el aire con el último éxito de Paul Anka o los ingleses Beatles difundidos mediante la televisión, en cuya pantalla familiar todo el mundo veía las series norteamericanas que podríamos sintetizar en la exitosa Bonanza. Esta era la modernidad que asumían las clases burguesas y las clases medias al sur del río Grande. Los 60s permearon el subcontinente con un sentido de estreno y flamante recomienzo de la vida en las sociedades latinoamericanas.
Por otro lado la modernidad también se presentó en América Latina con el rostro de unos barbudos guerrilleros, liderados por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. La Revolución cubana fue –digamos- la otra cara de la medalla para un tiempo que se quería promisorio de un futuro mejor para nuestros pueblos secularmente hambreados y explotados por las oligarquías nacionales. La Revolución parecía perfectamente posible con la sonrisa del Che proclamando -en la Conferencia Tricontinental de La Habana (1965)- que era necesario abrir focos armados y zonas liberadas, para hacer de nuestros países muchos vietnams y así derrotar al imperialismo norteamericano. Entre el american way of life y su adoración hollywoodense del estilo gringo –expresión clara del imperialismo cultural- y la esperanza de una nueva sociedad sin explotadores ni explotados simbolizada por la Revolución cubana triunfante desde 1959, el rumbo de la modernidad parecía tan real para América Latina como el sol de los trópicos o la helada belleza de las cumbres andinas.
Pues bien, Uno de aquellos modernos artefactos –citados líneas arriba fue el avión de pasajeros de propulsión denominado Jet. José María Arguedas no se sustrajo del natural deslumbramiento que el avance tecnológico presentaba en el mundo occidental. Y escribe la ‘Oda al Jet’. Pero su perspectiva –como veremos- no es la de un ( él mismo lo hubiera dicho) aculturado, en absoluto. Su visión –basada en el materialismo dialéctico- utiliza la invención del jet para situar al ser humano en un equiparado nivel junto a Dios. O a la idea del Dios superior y creador de la mitología cristiana, de todos modos fusionada a cierta cosmovisión andina. De allí que comience: “!Abuelo mío! Estoy en el mundo de Arriba, sobre los dioses mayores y menores, conocidos y no conocidos “ ( 237) . Y seguidamente: “¿Qué es esto? Dios es hombre, el hombre es dios” (237). E inmediatamente después reconoce que los grandes mayus (o sea los ríos) de la mitología nativa –vistos ahora desde un jet- han quedado reducidos a una pizca insignificante: “He aquí que los poderosos ríos, los adorados, que partían el mundo, se han convertido en el más delgado hilo que teje la araña” (237). Arguedas es entonces capaz de aceptar la diferencia que puede haber entre la observación cosmogónica quechua y la revolución científica que trae la modernidad occidental. Y no escatima elogios al Jet, al cual denomina “pez golondrina de viento” (238) y asegura que “Las escamas de oro de todos los mares y los ríos no alcanzarían a brillar como él brilla” (237). Pero –por supuesto- no se trata de una ingenua alabanza –digamos primitiva- , sino que entraña –bajo el poder de la magia verbal del discurso- una especie de épica telúrica y magnética (Vallejo dixit) universal: “Dios Padre, Dios hijo, Dios Espíritu Santo, Dioses Montañas, Dios Inkarrí: mi pecho arde. Vosotros sois yo, yo soy vosotros, en el inagotable furor de este ‘jet’” (239). Como vemos, es un canto a la invención del hombre, a su capacidad divina de creación, unida en una sola mística en la que el Dios cristiano y los dioses tutelares andinos están perfectamente juntos y –con ellos- el ser humano a través del yo personal del sujeto poético. Celebración infinita de la materialidad del hombre y de su extraordinario poder realizador. E incluso con la capacidad concreta de terminar con Dios: “Al Dios que te hacía nacer y te mataba lo has matado ya, semejante mío, hombre de la tierra. !Ya no morirás!” (239). Aquí podemos notar la profunda fe arguediana en la disposición regeneradora que él le otorgó siempre al sufrido pueblo andino, ya que en su particular visión, la humanidad incluye por supuesto a la nación quechua y aún más la representa. Queda clara la posición de Arguedas en tanto humanista y también su propuesta universal para la liberación del poblador de los Andes.
Esta perspectiva se entronca fácilmente con la del poema “Llamado a algunos doctores” escrita originalmente en quechua con el título de “Huk Doctorkunaman Qayay”. Este texto constituye una reivindicación radical de la grandeza de la raza indígena. Comienza ironizando sobre las ideas pre-concebidas (los prejuicios) que maneja la cultura occidental sobre el indio y también sobre la pretendida necesidad –según Occidente- de cambiar o “culturizar” al hombre andino. Mentiras que como bien conocemos, sólo han servido de pretexto y falsa justificación para expoliar, explotar y despreciar al indio: “Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor / Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos, que está lleno de temores, de lágrimas, como el de la calandria, como el de un toro grande al que se degüella; que por eso es impertinente” (241). Y luego su ataque y burla contra los intelectuales (principalmente los antropólogos): “doctores que se reproducen en nuestra misma tierra, que aquí engordan o que se vuelven amarillos / Que estén hablando, pues; que estén cotorreando si eso les gusta” (241). Alusión directa a los sabihondos profesores graduados que –desde afuera- pretenden saber más de su cultura que sus propios dueños y señores y se llenan la boca queriendo enseñar a los protagonistas de la historia su íntima historia.
Luego el poema traza una hermosísima canción en elogio de la cultura andina, principiando con el entorno: “Es el mediodía; estoy junto a las montañas sagradas; la gran nieve con lampos amarillos, con manchas rojizas, lanza su luz a los cielos” (242). Así como la flora y la fauna: quinientas distintas flores de papa, cien flores de quinua, multicolores plumas de cóndores y vocerío de insectos voladores. Y en la zona central del poema Arguedas rechaza la intervención destructiva de los doctores y los insta a una suerte de comunión conjunta: “¿Trabajé siglos de años y meses para que alguien que no me conoce y a quien no conozco me corte la cabeza con una máquina pequeña? / No, hermanito mío. No ayudes a afilar esa máquina contra mí; acércate, deja que te conozca; mira detenidamente mi rostro, mis venas; el viento que va de mi tierra a la tuya es el mismo; el mismo viento respiramos; la tierra en que tus máquinas, tus libros y tus flores cuentas, baja de la mía, mejorada, amansada” (243). Como en el poema anterior, aquí también Arguedas unifica el ser universal del hombre, en una especie de continuidad cultural en la que ambos mundos –el andino y el occidental- deberían fluir igual que las corrientes encontradas de un solo río manso y vivificador.
La culminación del texto es una apoteósis del infinito transcurrir materialista: “es la vida, la eterna vida mía, el mundo que no descansa, que crea sin fatiga; que pare y forma como el tiempo, sin fin y sin principio” (244). Alusión al devenir cíclico de la cosmogonía andina y de manera similar al primer poema que estudiamos, el yo aparece integrado al universo; pero en las tres estrofas que anteceden al final el poeta ha realizado una singular defensa de la nación quechua, con todos los visos de un encendido alegato de resistencia cultural: “No tememos a la muerte; durante siglos hemos ahogado a la muerte con nuestra sangre, la hemos hecho danzar en caminos conocidos y no conocidos / Sabemos que pretenden desfigurar nuestros rostros con barro; mostrarnos así, desfigurados, ante nuestros hijos para que ellos nos maten / No sabemos qué ha de suceder. Que camine la muerte hacia nosotros; que vengan esos hombres a quienes no conocemos. Los esperaremos en guardia; somos hijos del padre de todas las montañas. ¿Es que ya no vale nada el mundo, hermanito doctor?” (243).
Si aceptamos el planteamiento de José Antonio Mazzotti, según el cual uno de los “significados novedosos” (42) de la poesía arguediana podemos situarlo en el estrato mítico que subyace los textos, ha de ser claro que en el poema “A nuestro padre creador Túpac Amaru” estaría funcionando una plasmación textual que hunde sus raíces en la cosmogonía quechua. “Tupac Amaru kamaq taytanchisman” es proferido ceremonialmente “igual que en las plegarias tradicionales a las divinidades andinas, Arguedas reasume la invocación de una figura altamente prestigiosa como Túpac Amaru” (Mazzotti, 43). Sabemos que el concepto Amaru apunta al Dios Serpiente usualmente representado con dos cabezas, ícono que también simboliza a Tunupa –Dios del rayo- el que a su vez ha sido identificado con la figura que aparece en la Puerta del Sol de Tiawanaku; así mismo encontrada en el oráculo de Pachakamaq (que hoy puede visitarse a pocos kilometros al sur de la ciudad de Lima). De alli que Arguedas asuma la voz kamaq junto a Tupac Amaru como el ente primordial dador de vida y existencia al universo. Lo interesante es que esta opción mítica englobadora del poeta vincula el concepto igualmente a Tupac Amaru I, el último de los Incas de Wilkabamba, quienes por casi cuarenta años después de la fundación de Lima -por los conquistadores españoles- mantuvieron una especie de Imperio Incaico en la clandestinidad -en un acto de extraordinaria resistencia cultural hasta que el virrey Francisco Toledo asesinó a Túpac Amaru I en 1572. Por otro lado, al mencionar a Túpac Amaru, Arguedas está recogiendo la gran rebelión indígena que en 1780 lideró contra la dominación hispana el kuraka de Tungasuca y Surimana en el Cuzco, José Gabriel Condorcanqui cuyo nombre de guerra fue Túpac Amaru II. Carismático símbolo de la resistencia e insurgencia nativa no es casual que el gobierno de la Revolución Peruana que encabezó el general Juan Velasco Alvarado en 1968 usara a Túpac Amaru II como emblema de la Reforma Agraria, su medida más radical, mediante la cual fue expropiado el gran latifundio del Perú oligárquico, entregando la tierra a los campesinos que la trabajaban, liquidando la oprobiosa etapa semi-feudal de la nación y posibilitando que el indígena o el cholo (mestizo con étnica india) saliera de la oscura noche de la explotación, la ignorancia y el desprecio socio-racial, para convertirse en un ciudadano real con todos los derechos ante la ley que como persona humana debía merecer. Finalmente Túpac Amaru fue tomado como estandarte por la guerrilla guevarista peruana de los 80s, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que provenía del Movimiento de Izquierda Reevolucionaria (MIR) de los 60s, la misma época del Movimiento de Liberación Naciona Tupamaros del Uruguay.
El poema “A nuestro padre creador Túpac Amaru” publicado como una plaquette en Lima, 1969, está estructurado en base a dos discursos simultáneos. El primero va escrito en un lenguaje corrido, semejante al versículo o a la prosa. Y su tema es la invocación a Túpac Amaru y a sus rasgos principales. El segundo tono compuesto en versos trata de la oprimida situación del pueblo quechua y constituye un enérgico y apasionado requerimiento por su liberación. Mazzotti señala que “en ambos ritmos hay numerosas referencias a un movimiento de descenso desde la cordillera hacia la costa” (44). Aquí Arguedas estaría asumiendo una perspectiva mítica también, es decir, coincidiendo con el viaje mitológico del dios Wirakocha, nacido en el lago Titikaka –cultura Tiawanaku- fundando la humanidad desde donde partió para civilizar al mundo enrumbando hacia la costa donde Pachakamaq significaría su momento de mayor plenitud –digamos en la época de los Incas- y luego desaparecería en el océano, no por casualidad el elemento por donde llegarían los españoles para destruir o pretender destruir la cultura andina.
El poema principia: “Tupac Amaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve del Salkantay; tu sombra llega al profundo corazón como la sombra del dios montaña, sin cesar y sin límites”. Cabe destacar que el Salkantay es uno de los más hermosos nevados tutelares que puede verse desde el Cusco y que la tradición reconoce como una de las moradas sagradas del dios Wirakocha. Vemos entonces que Arguedas está practicando una suerte de fusión mítico-divina para identificar a la nación indígena con sus representaciones ideológicas fundamentales. Es el espíritu andino ancestral el que está hablando. Es decir, la masa india y su imaginario original son un solo ente en el poema: “Soy tu pueblo; tú hiciste de nuevo mi alma; mis lágrimas las hiciste de nuevo; mi herida ordenaste que no se cerrara, que doliera cada vez más”. Y luego “Serpiente dios, estamos vivos; todavía somos! (Esta es la voz quechua ‘Kachkajnirajmi’ mil veces usada después de Arguedas para expresar la resistencia de la cultura nativa a pesar de la sistemática expoliación e intentos por destruirla de que ha sido objeto secularmente) Nos estamos levantando, por tu casa, recordando tu nombre y tu muerte”.
En una de las zonas del poema en verso leemos: “las ametralladoras están reventando las venas / …/ mi estómago están reventando / aquí y en todas partes;/ sobre el lomo helado de las colinas de Cerro de Pasco”. En este punto Arguedas alude a la larga lucha de los campesinos en esta área geográfica de los Andes peruanos durante los 60s contra la minera transnacional Cerro de Pasco Cooper Corporation y las autoridades locales corruptas manejadas por dicha millonaria empresa, tema que da base a la saga novelística de Manuel Scorza iniciada con Redoble por Rancas en 1971. Y en el descenso desde la sierra hasta la costa el poeta testimonia: “Y sin embargo hay una gran luz en nuestras vidas! !Estamos brillando! Hemos bajado a las ciudades de los señores. Desde allí te hablo”. Arguedas está constatando la llamada avalancha andina, es decir, la multitudinaria migración popular que en los 60s llegó a su punto de eclosión en la ciudad de Lima y le cambió el rostro aristocrático - todavía con rezagos coloniales- por uno nuevo de contornos indios o cholos, que pronto desembocaría en el fenómeno que se ha dado en llamar chicha en el Perú. O sea, la cultura popular andina trasladada a Lima, la capital. O a las ciudades de la costa formando los cordones de miseria de las barriadas afincadas en las afueras del casco urbano y eufemísticamente denominadas pueblos jóvenes por la oficialidad estatal. Justamente, una de estas ciudades costeras –Chimbote- que pasó de ser una pequeña caleta de pescadores a un gigantesco pueblo joven en los 60s fascinó a Arguedas y por eso escribió en y sobre ella El zorro de arriba y el zorro de abajo y no por casualidad está compuesta no de capítulos sino de Hervores, porque él sentía que en ese trance de transformación, en esa nueva cultura chicha, estaba el fermento de la nueva y futura sociedad nacional peruana.
Toda esta realidad queda clara en estas líneas: “Estoy en Lima, en el inmenso pueblo, cabeza de los falsos wirakochas. En la pampa de Comas, sobre la arena, con mis lágrimas, con mi fuerza, con mi sangre, cantando, edifiqué una casa”. Y más adelante: “Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo /…/ Estamos juntos; nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre, y estamos apretando a esta inmensa ciudad que nos odiaba”. La reivindicación de la raza continúa hasta el nivel en que comprendemos la apropiación cultural que hace el ser andino: “Canto, el mismo canto entono / Aprendo ya la lengua de Castilla, /entiendo la rueda y la máquina” –alusión al notable desarrollo de la industria metal-mecánica realizada por la clase obrera de origen andino en la Lima de los 60s y que posibilitó la consolidación de una burguesía nacional chola que es hoy una de las clases dominantes en el Perú–. Y finaliza –como no podía ser de otro modo en un poeta de aliento clásico como Arguedas– con la aurora que ya se acerca: “Odiaremos más que cuanto tú odiaste /amaremos más de lo que tú amaste / con amor de paloma encantada, de calandria / Tranquilo espera, con ese odio y con ese amor sin sosiego y sin límites, / lo que tú no pudiste lo haremos nosotros”. El destino está trazado.
* * *
Referencias bibliográficas
- Arguedas, José María (1972). Páginas escogidas. Lima: Editorial Universo.
- Arguedas, José María (2007). “A nuestro padre creador Tupac Amaru” en
www.redacciónpopular.com/.../tupac-amaru-kama...
- Mazzotti, José Antonio (2002). Poéticas del flujo. Migración y violencia verbales en el Perú de los 80. Lima: Fondo editorial del Congreso del Perú.