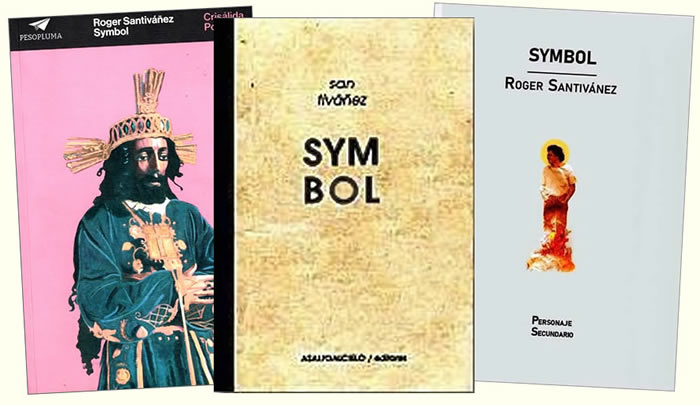Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Roger Santiváñez | Luis Fernando Chueca | Autores |
Discurso esquizoide, violencia política y nación en "Symbol" de Roger Santiváñez
Schizoid speech, political violence and nation in Symbol of Roger Santiváñez
Por Luis Fernando Chueca
Pontifical Catholic University of Peru University of Lima, Perú.
Publicado en MESTER, Vol. XXXVI (2017)
Tweet .. .. .. .. ..
APUNTES INICIALES: REGISTRO ESQUIZOIDE, KLOAKA Y Symbol [1]
En el desarrollo de la poesía peruana letrada[2] que aborda la violencia política de finales del siglo XX[3], una de las modalidades estéticas que se puede reconocer es aquella desarrollada por poetas como Roger Santiváñez o Domingo de Ramos, dos de los representantes más emblemáticos del Movimiento Kloaka (1982-1984)[4], en sus libros publicados a inicios de la década de los noventa: Symbol (1991) y Pastor de perros (1993) respectivamente. En ellos, y en diálogo intenso con el contexto de violencia y descomposición social que se agravó en esos años en el país y, sobre todo, en la ciudad de Lima, donde ambos poetas vivían en esos momentos, se encuentran las muestras más extremas de dislocamiento sintáctico, disociación semántica, infracciones léxicas, inconexión, fragmentarismo y subjetividad descentrada que se observan en la poesía peruana de las últimas décadas. Una de las consecuencias más evidentes de esto es que se pone en severo riesgo la comunicabilidad de los textos, que quedan, así, sumergidos en una fuerte corriente de oscuridad y hermetismo.
AbstractIn the development of Peruvian literary poetry that deals with political violence at the end of the XX century, one of the aesthetic modalities that can be recognized is that developed by poets such as Roger Santiváñez or Domingo de Ramos, two of the most emblematic representatives of the Kloaka Movement (1982-1984), 4 in their books published in the early 1990s: Symbol (1991) and Shepherd Dog (1993) respectively. In them, and in intense dialogue with the context of violence and social decomposition that worsened in those years in the country and, especially, in the city of Lima, where both poets lived in those moments, are the most extreme samples, more than syntactic dislocation, semantic dissociation, lexical infractions, disconnection, fragmentation and decentred subjectivity that can be observed in the Peruvian poetry of the last decades. One of the most evident consequences of this is that the communicability of the texts is put in severe danger, which are thus immersed in a strong current of darkness and hermetism.
Keywords: Political violence, Kloaka Movement, lexical infractons.
Al hacer referencia a las múltiples dislocaciones y descentramientos de estos textos, se ha hablado de una estrecha proximidad con el discurso esquizoide (Mazzotti y Zapata 1995, Mazzotti 2002) o de una fuerte utilización de un registro esquizoide (Quijano 1999). Aunque aquí seguiré de cerca los planteamientos de Mazzotti, prefiero referirme a estos textos a través de la indicación de que en ellos hay un uso predominante del registro esquizoide. El uso de "registro”, establecido ya en la crítica (al hablar, por ejemplo, de la consolidación del registro conversacional en la poesía latinoamericana), me permite que no se pierda de vista que se trata de una modalidad de escritura poética —que apela, en este caso, a los rasgos de desarticulación y el descentramiento extremos— a la vez que aleja la posible alusión al predominio de la organicidad, presente en muchos de los usos del concepto de discurso.
Roger Santiváñez
Mazzotti, a proposito de la escritura de los dos poetas mencionados, sobre todo la posterior a la disolución de Kloaka, ha anotado que la descomposición (albanalización o kloakización) de la sociedad peruana, producto de la crisis económica más fuerte del siglo XX, la corrupción creciente, la precariedad generalizada, el desborde de toda institucionalidad y las consecuencias directas e indirectas de la guerra interna con su secuela de muerte, condujo a que en los textos de dichos poetas comenzara a evidenciarse, en el segundo lustro de los ochenta y mas radicalmente en los inicios de la decada siguiente, un "quiebre de la lógica del discurso denotativo para explotar formas de expresión cercanas al discurso esquizoide y a una suerte de neovanguardismo” (Mazzotti y Zapata 1995: 33) que es posible de reconocerse como "una expresión sórdida y dura de la postmodernidad periférica” (Mazzotti 2002: 32-33).
Estos rasgos deben verse en conjunción con la decisión de dichos poetas —enmarcada en su convicción vanguardista sobre la indisociabilidad de arte y vida— de sumergirse en la corriente de descomposición social a través de su acercamiento a los universos de la marginalidad y el lumpen urbanos y, en el curso de esto, a la experimentación intensa y hasta autodestructiva con drogas duras, como actitudes consecuentes con la voluntad de capturar poéticamente ese proceso desde dentro. Esto es lo que Santiváñez, retomando las palabras de Rimbaud, ha mencionado como "una larga temporada en el infierno, producto de la cual es mi libro Symbol" (León 2012).
En su explicación de la cercanía de esta poesía con el discurso esquizoide, Mazzotti remite al concepto de escritura esquizofrénica que Fredric Jameson propuso como uno de los rasgos de la producción literaria en el horizonte de la posmodernidad a partir, por ejemplo, de la obra de los poetas californianos del grupo Language Poetry. Recordemos que el crítico anglosajón habla de la escritura esquizofrénica (écriture o textualidad) como una de las características de la producción artística del capitalismo tardío, y la explica principalmente a partir de la ruptura de la cadena significante, rasgo que Lacan destaca en su noción de esquizofrenia. La pérdida de la capacidad para la organización del pasado y el futuro en una experiencia coherente, por parte del sujeto, provoca que esta escritura esquizofrénica se pueda ver apenas como "'colecciones de fragmentos' y la práctica fortuita de lo heterogéneo, lo fragmentario y lo aleatorio" (Jameson 1995: 61): un puro presente inconexo. Esta sensación o la de una intensidad intoxicante o alucinógena como la de la euforia —otros rasgos que Jameson también identifica— podrían asociarse fácilmente, como veremos, a lo que se experimenta en la lectura de libros como Symbol o Pastor de perros. El crítico y poeta peruano menciona también otras referencias fundamentales para el desarrollo estético de Santiváñez y De Ramos, como la producción verbal de las vanguardias europeas, especialmente el dadaísmo, y, sobre todo, el dislocamiento de la linealidad discursiva que se puede observar en Trilce de Vallejo. Releva, además, como referencia central, la lucha llevada adelante en el campo literario peruano por "la incorporación en el poema de las formaciones discusivas dominadas, sobre todo las del ámbito barrial y suburbano" (2002: 134), lo que se vuelve indesligable, en el caso de estos poetas, de la propuesta de la lumpenización del lenguaje" a la que ellos aludieron[5].
La marcada presencia de un registro esquizoide en la obra de estos poetas no debe verse, de ninguna manera, como la postulación de una mecánica relación causa-efecto o de una traslación al poema, a modo de reflejo y sin mediaciones, de la compleja situación del Perú en esos años. Debe considerarse más bien como el reconocimiento, en los textos señalados, de las consecuencias de la actitud vital y estética neovanguardista de estos poetas, por la que deciden incorporar en su escritura, a partir de procedimientos diversos y con resultados disímiles, una violencia y una descomposición paralelas a las del escenario social, incluyendo las que vivían y asumían como colectivo (en el último tramo de la experiencia de Kloaka) y como individuos. A partir de ello, en sus textos, ambos poetas trabajan, entre otras posibilidades, con la fragmentación y las fracturas en la linealidad del discurso, la multiplicación de las voces y niveles de conciencia, la incorporación de sociolectos suburbano y marginales (en coexistencia conflictiva con otros registros, incluidos los de la "alta cultura"), la proliferación de imágenes sucesivas elaboradas sobre la base de la distorsión de las percepciones o la agramaticalidad del lenguaje.
Como se conoce, ello no resulta ajeno a las prácticas poéticas de la modernidad y de la posmodernidad, pero la conjunción de todo ello en un mismo texto y de modo casi permanente es lo que provoca la sensación de un descentramiento del sujeto (o los sujetos) llevado hasta el límite y, en general, de que los de textos han sido violentados simultáneamente de múltiples maneras y en todos sus niveles. Al respecto, Santiváñez ha señalado que "[r]einaba la violencia y la incertidumbre. Solo te quedaba refugiarte en la poesía, y eso fue mi libro Symbol cuyo lenguaje está atravesado de aquella violencia. A pesar de que es un libro de amor erótico. De hecho hay una nota esquizoide que marca la poesía de aquellos terribles años" (Ildefonso, 2004). Por su parte, Domingo de Ramos ha explicado que "la experiencia fue tan dura, tan brutal, que en realidad esa violencia atravesó toda la sociedad, de cabo a rabo. Y en el lenguaje eso se transmite a través de los giros idiomáticos que a propósito tratan de romper toda la armonía léxica, ortográfica... La violencia se transmite en todos los poemas" (Chueca y Estrada 2002: 57).
Estas fracturas y descentramientos deben verse, a la vez, como resultado del deseo de mayor radicalización frente a las prácticas poéticas hegemónicas en esos años, desarrolladas al amparo del registro conversacional consolidado en el Perú a mediados de los años sesenta, sea en su vertiente culturalista fundacional, cosmopolita en gran medida, o en sus desarrollos 'callejeros' de los setenta, que buscaron enraizar más contundentemente dicho registro en el contexto y el lenguaje peruanos. El agotamiento de la novedad de estas vertientes y sus posibilidades limitadas para acercarse y expresar el explosivo contexto de esos años[6], obligaba, desde su perspectiva, a buscar nuevos caminos. Estos suponían la profundización en el acercamiento a las manifestaciones de la oralidad de los sectores dominados y sobre todo los de la marginalidad popular, así como la recuperación y exacerbación de recursos y gestos vanguardistas, pero enmarcados en el escenario de esos años, en los que, en una sociedad periférica altamente jerarquizada y discriminadora, las violencias diversas que afectaban a los sujetos estaban (y aún están) entretejidas con los fenómenos de la hibridez (García Canclini 1995, Bhabha 2000 y 2002), la multitemporalidad (Chatterjee 2007), la heterogeneidad no dialéctica de los sujetos migrantes (Cornejo Polar 1996) y el llamado "desborde popular" que evidenció la incapacidad de las estructuras formales e institucionales de la sociedad criolla y el estado para articular las nuevas dinámicas del país generadas a partir de las masivas migraciones de las últimas décadas (Matos Mar 1987)[7].
Los años en que se publican los dos libros mencionados (1991 y 1993), además, corresponden a un contexto en que, con el derrumbe de los llamados socialismos reales, se proclamaba en todo el mundo el agotamiento del pensamiento utópico y se celebraba el fin de la historia, y en el que, específicamente en el Perú, se desarrollan agresiva y drásticamente políticas tendientes a la implantación definitiva del modelo neoliberal con Fujimori a la cabeza[8]. En este sentido, el intensivo uso del registro esquizoide en la obra de estos poetas[9] no es solo una manera de incorporar al texto la violencia y virulencia de la atmósfera y los eventos de la guerra interna, de la generalizada destrucción de institucionalidad y de la precarización galopante de los sectores medios y bajos en el Perú, sino, a la vez, modos de procesar, desde la construcción de subjetividades fuertemente escindidas y en el marco la tensa configuración cultural de la desestructurada nación peruana, las consecuencias del vaciamiento simbólico que el poder pugnaba por imponer en el país (Rowe 2014)[10] y la crisis general de los discursos emancipatorios y las expectativas colectivas propia de la difusión global de la llamada posmodernidad[11].
A partir de estas premisas, el propósito del presente artículo es proponer un acercamiento al registro esquizoide y a las configuraciones estético-ideológicas en Symbol de Roger Santiváñez a la luz de cómo se traman en ellos, y particularmente en los rasgos de su escritura, las tensiones, preocupaciones y complejidades vinculadas con la guerra interna de los años ochenta e inicios de los noventa y con la nación peruana.
Como quedó señalado, Symbol (1991) representa la expresión más extrema de la presencia del registro esquizoide en la poesía de Roger Santiváñez. El proceso por el que llega a este momento puede rastrearse desde su segundo poemario, Homenaje para iniciados (1984)[12], que sigue a Antes de la muerte (1979), inscrito este en coordenadas más convencionales del registro conversacional. Homenaje para iniciados se constituye como un punto de inflexión, pues a la vez que incluye algunos poemas que siguen la perspectiva de su libro anterior y ostentan gran legibilidad (el caso más emblemático es "Conversación con mi padre en su lecho de enfermo"), aparecen otros que marcan un corte con las posibilidades comunicativas del texto y que se condicen, en ese sentido, con la condición de discurso otro cifrado y anunciado en el título del poemario[13].
Una siguiente estación en este desarrollo es El chico que se declaraba con la mirada (1988)[14], poemario compuesto por una serie de textos en prosa trabajados a modo de monólogos interiores y configurados a partir del montaje de recuerdos y sensaciones que remiten a la infancia y fundamentalmente a la adolescencia piurana del hablante, explícito representante del poeta en el libro. Los poemas, en los que tienen una fuerte presencia las experiencias de descubrimiento del amor, el sexo, la contemplación hedonista de la vida y los placeres en general, y en los que predomina claramente un presente verbal que reúne diferentes tiempos cronológicos asociados a las edades mencionadas del hablante, aparecen entrecruzados, sin embargo (y esto se intensifica a medida en que se acerca el final del libro), por alusiones que remiten al presente de la enunciación, que se percibe como tiempo de pérdidas y desgarramientos. El chico que se declaraba con la mirada resulta, en ese sentido, un libro en que se expresa una lucha por la recuperación, a través de la memoria, del paraíso perdido de la adolescencia y de sus placeres, como sinónimo de vida, frente al mundo desmoronado del hoy y la densidad de su horror. La condición de collages de los textos de este "film en 11 espejos" (como se nombra el libro luego del título) no impide la legibilidad básica de los textos y del conjunto y no permite, en ese sentido, proponer en ellos el predominio del registro esquizoide. En concordancia con lo señalado, se podría decir que se resisten, más bien, a llegar a ese punto gracias a la rememoración adolescente y sus imágenes vivificantes. No obstante, en ciertos momentos la velocidad en los montajes, las simultáneas referencias diversas, la multitemporalidad y, sobre todo, el tono de las crispadas alusiones al presente de escritura, generan un oscurecimiento que delata una aproximación, a pesar de las resistencias, al registro esquizoide que luego alcanzará toda su fuerza.
Luego de estos libros y de poemas aparecidos en antologías o revistas, como "En las zanjas cavadas del asfalto" (1987) o "Cor Cordium" (1991)[15], la escritura que tiende a la desestructuración, el descentramiento y la lumpenización llega a Symbol. La lectura de cualquiera de los textos de este libro permite reconocer lo fragmentario y caótico de su discurso, así como la inconexión, en muchos casos, entre sus versos (y hasta dentro de los versos) y sus estrofas, como se ve, a modo de ejemplo, en esta cita del poema "Risa":
tu fibra blanca vibraba silenciosamente
gustabas guarapear con título de noble
el gato te nombró desde pequeña y te azulaste
rosada hada madrina de todos los deseos
si algo te alegra corre ve y dile no le digas nada
mejor suéltate una frase en su idioma guardado
va a mirar por la ventana con persiana peruana
y deja su copa de plástico en la cumbre de su sueño.[16]En el fragmento se puede observar que los quiebres en la linealidad remiten, a la vez, a posibles diferentes voces en el poema, a distintos momentos de enunciación o a niveles de conciencia distintos de una misma voz. Si bien en la primera estrofa el uso reiterado de la segunda persona permite una cierta sensación de unidad en ella, esta se ve interferida por la disociación semántica entre los versos y el hermetismo de varias de sus referencias o de las razones que permiten establecer la secuencia lógica entre los componentes de un sintagma ("El gato te nombró desde pequeña y te azulaste", por ejemplo). En la segunda estrofa esto se agrava por las contradicciones internas dentro de una misma oración o por la alternancia entre la segunda y la tercera persona sin aparente razón para ello, lo que se refuerza por la tenue o inexistente conexión semántica entre los dos primeros versos y los siguientes.
Estas características —exacerbadas en los poemas por la casi total ausencia de puntuación, los encabalgamientos, los énfasis fónicos (el añadido del fonema /k/ en casos como en "chukcha" o "pukto", o la conversión de /c/ por /k/, como en "Karicia" o "sokotroko", que además de ser una sustitución grafémica conduce a una pronunciación más intensa del sonido a partir de la /k/ quechua o establece una ligazón con la escritura y estética de los grupos de rock subterráneo de los ochenta), las corrientes sonoras aparentemente non-sense ("Algo así como la redondez: / Mara a ver emma / Adorada Mul-ben / Riviera Tracta", en "Odio" o "Negra rubieza aviesa a campo traviesa" en "Soledad" o "clarín de berlín" en "Paz"), la yuxtaposición en la misma frase o verso de lenguas distintas (como en "No sé qué sé yuya-chkani un vacío en el supaypawawa"[17] en "Pueblo" o "Sangrienta y fértil like a rolling stone hay una playa" en "Solución") o la presencia de registros procazmente ultracoloquiales junto con otros "poéticos" ("Tiempo dónde mora tu secreta concha dórame en tu caca")— producen la sensación de estar ante "poemas-delirio" que corresponden al "habla encerrada y enrarecida de un yo que ha perdido algunas de la propiedades fundamentales del lenguaje, como son las de la semanticidad y argumentalidad" (López Degregori 2006: 214).
Esta pérdida de capacidades comunicativas y representativas en el poemario se debe ver, por supuesto, como resultado de la mencionada decisión del poeta de dejar penetrar la atmósfera de violencia generalizada de esos momentos en todos los niveles de sus textos, desde el que corresponde a la configuración de las fracturadas subjetividades que hablan en ellos, hasta los de los códigos de comunicación, que aparecen por ello como estallados y dejan de ser garantías de cohesión social[18]. Pero aquella decisión no puede considerarse al margen de otra, también ya señalada: la de sumergirse en la corriente de descom-posición de la sociedad a través de la experimentación constante de drogas duras como componente esencial para el proceso de escritura, en un sentido semejante a la rimbaudiana "prolongada, inmensa y razonada alteración de todos los sentidos" ("Cartas del vidente"). A partir de la conjunción de ambas situaciones, no resultan extrañas en los poemas no solo las fracturas discursivas de todo tipo, sino tampoco las expresiones vinculadas con la soledad, el aislamiento, la desconfianza o el escepticismo, así como una deliberada agresividad (verbal y simbólica), una procacidad desbocada y constantes alusiones a la imposibilidad de lo colectivo, a rupturas amorosas, a una sexualidad violenta, y a lo marginal y lo autodestructivo. Todo ello muestra un proceso de "descomposición de un sujeto moderno y creyente en las utopías" (Mazzotti 2002: 162), las mismas en las que Santiváñez, así como otros miembros de Kloaka y de las promociones poéticas precedentes, había confiado previamente, y permite, de ese modo, que Symbol se constituya en símbolo —en un sentido proclamado por el título del libro— de la crisis extrema del Perú en esos años[19].
Entre los quiebres y fracturas provocados a partir del ingreso de la violencia en los diversos niveles del universo textual de Symbol, que hace que se pueda leer este libro como expresión del agravamiento de la crisis y la descomposición de la sociedad peruana, uno de los que primero llama la atención es el que corresponde al evidente choque que se produce entre los poemas, que presentan características como las que he reseñado en las páginas anteriores, y una estructura regular que se observa, en general, en la configuración de las secciones, en la elección de los títulos de estas y de los poemas y en la estructura formal externa de estos últimos, organizados en buena parte de los casos en estrofas de cuatro versos[20]. López Degregori, al respecto, ha hablado de la notoria "enajenación entre los poemas, los títulos y la estructura del libro que pretende encauzarlos (2006: 214), a lo que añade su sospecha de que "el autor, en un intento posterior, ha querido introducir un principio estructurador a un flujo que en realidad se manifiesta como un poema-delirio, sin ajustarse a ninguna secuencialidad" (214). Esta impresión es posible en tanto los dieciséis inconexos y fragmentarios poemas de Symbol están, efectivamente, distribuidos en cuatro secciones de cuatro poemas cada una, tituladas, respectivamente "Poder", "Matar", "Imaginar" y "Allucinar". Estas, según un esquema entregado por Santiváñez al poeta y crítico Eduardo Urdanivia y presentado por este en un texto acerca del poemario (1994), se podrían separar en dos grandes bloques, calificados respectivamente como "lado oscuro" (en donde se ubicarían "Poder" y "Matar") y "lado claro" (en donde estarían "Imaginar" y "Allucinar"). Los poemas, o más bien los títulos de estos, se proponen como respuestas o precisiones vinculadas con los títulos de las secciones. Así, a la pregunta "¿qué nos da el poder?» (énfasis mío) o "¿qué nos hace ambicionarlo?", que aparecen en el esquema mencionado, las respuestas son el "Odio", la "Soledad", el "Pueblo" y la "Guerra", los títulos de los poemas que componen la sección. La sección "Matar" supone la pregunta "¿qué nos puede llevar al crimen?", que se responde con el "Deseo", la búsqueda de salidas (es decir de "Solución"), el "Triunfo" y la "Liberación". A continuación, el esquema propone que "Antes que ese lado oscuro es mejor" "Sucumbir", el "Delirio", el "Viaje" y la "Aventura", los poemas de la sección "Imaginar". "Pero mejor aún es" —se apunta finalmente— "Allucinar", el italianizante título de la última sección, cuyos poemas son "Placer", "Alegría", "Risa" y "Paz" (Urdanivia 1994: 149). No se puede dejar de reconocer, entonces, el violento contraste entre la estricta voluntad de organización estructural del libro y la fuerza disruptiva que observamos en los textos, a lo que se añade la posibilidad de que haya un dislocamiento, también, entre el título de un poema, lo que explica el esquema y los sentidos y sensaciones que el texto provoca[21].
Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de "Paz", el poema que cierra Symbol, en que más que un hallazgo de aquello que "es mejor aún", según anunciaba el esquema, los sentidos, o parte de ellos, parecen virar hacia una mirada crítica de las ideas comunes sobre la paz y de algunos de los supuestos modos de alcanzarla. Frente a ello, el poema opta, más bien, por aquello que genera discusión, agitación y conmoción:
En la noche plástica el noctívago se prende
y busca calma pero no la paz de los panteones
menos el silencio de las celdas para alta peligrosidad
es un ritmo por donde la vida continúa
Las ventanas de Tampu-tokto suenan a clarín de berlín
y tú sientes el amor convertido en calle, en ti
que eres la sin rostro, la que sólo con la chukcha
mueve la bandera de sangre de su pueblo desoladoy es virgen like you Rose, mil veces
arrancada y todavía pura y todavía puta
para ennoblecer la dignidad de la noche
y dejar el semen cubrir la entera tierraPaz verdadera, parece afirmar el sujeto, no es la que se alcanza a través de la muerte o la represión, y ni siquiera, como queda sugerido, la que se logra como resultado de la acción del "noctívago [que] se prende / y busca calma", en alusión al consumo de drogas que alivia la angustia. Por el contrario, podría ser el resultado (¿prometido a partir de la musicalidad casi celestial del "clarín de berlín" de las ventanas del "Tampo-tokto", el mítico cerro de donde salieron los hermanos Ayar para fundar el imperio inca?) de un vital y efervescente "amor convertido en calle", o del sufrimiento del "pueblo desolado" transformado en dignidad y capacidad fecundadora.
REFERENCIAS y ecos DE LA(S) GUERRA(S) EN Symbol
En las estrofas citadas al iniciar esta página, como se observa —y se podría reconocer en casi todos los poemas de Symbol—, aparecen alusiones que remiten casi inevitablemente (esto reforzado por el contexto de aparición del libro) a la guerra interna en el Perú y a las violencias íntimamente entrelazadas con ella. Estas, que permiten el breve rastreo que presento a continuación sobre cómo es procesado este tema en Symbol, en tanto están enmarcadas en la dinámica dislocadora y hasta delirante del registro esquizoide, no deben llevar a pensar en la posibilidad de estructurar significados definidos, casi imposibles de alcanzar como se desprende de los comentarios iniciales sobre el poema, sino más bien a indagar en las perturbadoras y ambivalentes corrientes de sentido que generan. Vemos, por ejemplo, que las menciones bastante claras a la "paz de los panteones" o a las "celdas de alta peligrosidad" —cuya conjunción parece pretender una denuncia de las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia política, y en particular aquellas contra los detenidos en las cárceles por su supuesta o real participación en la guerra— se pueden vincular sin dificultad con la imagen de la "bandera de sangre de su pueblo desolado" y con la mujer que "con la chukcha / Mueve" esa bandera. Pero existe, al mismo tiempo, la posibilidad de que la bandera de sangre no remita a un pueblo que lucha, como parecería sugerirse a partir de la relación propuesta, sino simplemente a pueblo sufriente por ser víctima de injusticias y abusos.
Está claro también que se sugiere un ritual sexual de regeneración de la humanidad, que parece estar relacionado con un posible mundo nuevo y sin desolación, pero queda sin posibilidad de respuesta si la presencia de imagen de la mujer "sin rostro", interlocutora del hablante, apunta a una simbolización de la mujer anónima del pueblo, de la vida o el principio de vida en general, o algo semejante a una representación de la violencia partera de la historia. Igualmente es difícil enlazar cabalmente todo esto con la mítica figura del Tampu-tokto, y no deja de ser inquietante la asociación entre esta referencia a la mítica andina tan mencionada en la educación escolar tradicional con las imágenes de la guerra contemporánea y, además, con la connotación sexual de este cerro sugerida en otro poema del conjunto[22]. También es extraña la coexistencia en el poema de estas alusiones a la violencia con otros versos, como los de la declaración metapoética de que "La palabra se funde con el viento / y de pronto ya no quiere expresar nada" al inicio del poema. ¿Se trata de una advertencia sobre la dificultad de establecer sentidos que no se pongan en discusión una y otra vez?, ¿una crítica a la pérdida de posibilidades de confianza en la palabra y en la comunicación?, ¿una declaración de principios estéticos según la cual el poema no responde a ninguna voluntad?, ¿una negación anticipada de todo lo que viene a continuación en el poema?
En otro texto, "Deseo", la posible alusión a la guerra es parte de una referencia intertextual al cuadro "Perú: país del mañana" (1981) del artista plástico Juan Javier Salazar:
oídas en un rito impalpable 'en hu-mitos' -XX Salazar dixit-
brujamente a la moma new york perú país del mañana ¡Cuándo!
todos los presidentes todos los presidiarios todos los prisioneros
se rayó rayer decía maría bajo el umbral detenido por amorEl cuadro aludido reproduce a gran escala sobre planchas de triplay una conocida lámina escolar en la que aparecen los rostros dibujados de todos presidentes del Perú hasta ese momento; pero en la reproducción se ve a cada uno ellos pronunciando, a través del globillo característico de los cómics, la palabra "Mañana", con lo que parece remitir a la siempre incumplida promesa de la nación peruana Además, como ha señalado el crítico Gustavo Buntinx, "al convertir en tira cómica a una galería de mandatarios solemnes, Salazar ponía de relieve la escasa distancia que separa a la historia oficial de la historieta" (1987: 61).
En el poema, la referencia a la promesa incumplida se acompaña de un apremiante "¡Cuándo!", que a la vez que leerse como exigencia y urgencia en la perspectiva del logro de la justicia en el país, puede verse también en clave irónica, pues dicha pregunta-exclamación podría vincularse más bien con una alusión a un posible reconocimiento internacional del artista y su obra, como es posible a partir de la mención del "moma [Museum of Modern Art] new york"[23].
Este procedimiento disipador de las afirmaciones contundentes o de los significados precisos es constante en Symbol, en que casi todo aparece atravesado o cubierto por capas de alusiones y referencias que distorsionan o multiplican los sentidos, abren posibilidades paralelas de lectura o juegan con las sugerencias en diversas direcciones. Es teniendo en cuenta estas ambigüedades que hay que acercarse a la posible alusión a la violencia política en el verso "todos los presidentes todos los presidiarios todos los prisioneros», en el que los primeros (los presidentes) resultan asociados, por similitud o por contraste, con los "presidiarios" y los "prisioneros". Esto por la copresencia en el mismo verso y a través de la semejanza fónica entre las palabras. Aunque estas dos últimas palabras se utilizan a veces como sinónimos, "presidiarios" (los que cumplen condena en un presidio) parece aludir más bien a delincuentes comunes, con lo que se sugeriría una condición también delincuencial de los presidentes, mientras que "prisioneros" ("militar u otra persona que en campaña cae en poder del enemigo" o "persona que está presa, generalmente por causas que no son delito", según el DRAE) podría vincularse, más bien, con la expresión "prisioneros de guerra" utilizada por los militantes de Sendero Luminoso para referirse a los detenidos de su organización.
A partir de esto, y tomando en cuenta la afirmación de Buntinx de que "la obra [de Juan Javier Salazar] también sugiere un comentario sardónico a los sucesivos procesos electorales en que se fue desactivando el ánimo insurreccional de la nueva izquierda, conforme esta desplazó el eje de su actividad política de las calles a los escaños" (1987: 61), es posible pensar que el poema busca extremar dicha crítica al contrastar a la izquierda oficial no solo con su propio pasado radical olvidado, sino con quienes no dejaron atrás "el ánimo insurreccional" y emprendieron el camino de la violencia armada. Pero, a pesar de la verosimilitud de estas relaciones en el diálogo poema-pintura, no hay que perder de vista que el texto atenta contra la posibilidad de fijar esos sentidos como únicos. Esto se refuerza con el hecho de que el verso a continuación procede a debilitar la importancia del paralelo y los contrastes sugeridos, al decir, en voz de "maría": "se rayó rayer", expresión en la que "rayó", equivalente limeño coloquial del ya informal "se volvió loco", parece utilizarse para calificar un acto (un acto de habla en este caso) al que no se le encuentra mayor sentido. Esto se enfatiza, a su vez, con el uso de "rayer" como versión distorsionada del nombre del poeta (Roger —recordemos que explícitamente aparece en varios poemas esa vinculación entre autor y hablante—): una versión ya "rayada", se podría decir, y trivializadora, en ese sentido, del hablante de los poemas, con lo que le parece quitar seriedad al verso anterior. La fragilidad de las interpretaciones más políticas de la estrofa se incrementa, aún más, si pensamos en la alteración (y borramiento) del nombre del artista plástico ("XX Salazar") o en la distorsión de los sentidos que es posible de imaginar a partir de los "hu-mitos" "impalpables" que se generan en el consumo de algún estimulante (aunque también quizá estén aludidos en esa referencia los humitos o globillos de las palabras de los presidentes en el cuadro, a los "-mitos" de la historia oficial vinculados con la existencia de Perú como nación o a los hum(it)os provocados por los artefactos explosivos que con frecuencia Sendero Luminoso hacía estallar en la ciudad[24]) o, finalmente, si consideramos la posible coexistencia de voces diversas en la estrofa.
Obviamente, estos velos que oscurecen los sentidos podrían verse no solo como resultado de los descentramientos y delirios que afectan la textualidad y las subjetividades de Symbol, sino también como una estrategia para evitar cualquier inculpación extraliteraria, posible en el escenario represivo de esos años[25].
Otro poema en que se observan referencias, aunque también oblicuas o hasta cierto punto veladas, a la guerra interna, es "Guerra". En la estrofa inicial del texto se lee:
La Poesía es un texto contra el Mundo.
Demasié asaltó el cielo. Encuentro. Verdad. Fusión.
"Oye, qué estás hablando" y allí fue donde citó
esa rara relación relativa einsteniana entre poetas y militares.En este caso, la palabra "Guerra" en tanto título del poema produce inevitablemente como primera resonancia, por el contexto en el que apareció el libro y por la conjunción con otros títulos ("Poder", "Matar", "Liberación", "Pueblo", "Paz", por ejemplo), la sensación de que se trata de una referencia directa a la guerra interna en el Perú. Esto, sin embargo, parece disiparse en los versos que abren el poema (la estrofa citada), en que la palabra parece cobrar, más bien, un sentido metapoético —que no deja, por cierto, de tener resonancias políticas— en el cual se alude a las relaciones del poeta y el poema con la sociedad: desafío de las convenciones sociales, inconformismo, desestabilización y rebeldía. A esa dimensión de agitador de la tranquilidad (o de asaltante del cielo) podría referirse la "rara relación einsteniana entre poetas y militares". No hay que olvidar, al respecto, que "Asalto al cielo" es el nombre del colectivo-editorial que reunió a varios de los poetas que participaron o estuvieron cerca de la experiencia de Kloaka y que fue el sello con el que apareció, precisamente, Symbol, ni que se trata de un lema que guio las actitudes y comportamientos de Rimbaud en sus tiempos de poeta. Pero tampoco hay que descuidar el hecho de que la frase "tomar el cielo por asalto" fue acuñada por Marx (de este la toma Rimbaud) y mencionada, a su vez, por Mao Tse Tung para hablar de la tarea de los revolucionarios chinos. A partir de esto, se puede también aceptar la propuesta de Paolo de Lima, que apunta que es posible pensar que la expresión "militares" en el poema "incluye también a los guerrilleros alzados en armas (Sendero Luminoso contaba con un Ejército Revolucionario Popular" (2013: 294); recordemos, al respecto, la filiación férreamente maoísta de este grupo armado.
No obstante, la referencia que a partir de esas consideraciones podría verse nuevamente en correlación con el contexto de violencia nacional parece nuevamente difuminarse en las estrofas que siguen, en que la palabra "guerra" vuelve a utilizarse, pero con un sentido diferente, más bien equivalente de "problemas" o "líos" de poca trascendencia, y contrastada, además, con "el rioba [barrio] [que] se desbordaba desgranándose":
dorada en el reflejo del vaso de cerveza y tu histeria
Qué hacías buscando guerra un sábado por la noche
mientras el rioba se desbordaba desgranándose
y las muchachas descifraban su música tristísimaAunque es posible hacer una lectura opuesta y pensar que la indiferencia de la interlocutora del hablante se agrava, pues la banal guerra que busca se contrasta en realidad con la del "rioba" desbordado "desgranándose", o "desangrándose", lo que le daría más sentido a la "música tristísima" que descifran las muchachas. No propongo, por cierto, que puede haber una errata, sino un sutil juego de alteración en el orden de las letras con el objetivo de cifrar significados[26]. Hacia el final del poema, luego de varios versos cuya relación con lo que propone el título no es fácil de discernir, vuelve a aparecer la palabra:
¿Qué es la guerra? preguntaste ¿siempre no hemos estado
en es? ¿En qué, ah? decía acariciándose el rompeolas
en el que magnificó sus días y escondió su inocencia.En esta última aparición de la palabra “guerra”, la pregunta sobre qué es aparece casi como una consecuencia lógica luego de las oscilaciones y dislocamientos de sentido que se observan en las menciones anteriores. Sin embargo, la repregunta, o más bien la respuesta a modo de pregunta (“¿siempre no hemos estado / en es?”), implica de alguna manera una síntesis que no aclara un sentido, sino que incluye todos a la vez. Como se observa, falta una letra en la estructura oracional (“en es” en vez del esperable “en eso”), pero la fractura de la palabra es reveladora, pues apunta, al devenir agramaticalmente en verbo ser, a que la condición de “estar en guerra” es una dimensión inevitable de la existencia humana, sea que esto se refiera a la necesidad dialéctica de discusiones, la vocación poética por el inconformismo y la agitación, la tendencia a generar problemas casi sin sentido, el eterno presente de la violencia estructural con el que hay que enfrentarse o las luchas sociales y revolucionarias (o a los conflictos internacionales, aunque estos últimos no parecen aludirse en el texto). A la vez, podría haber una sugerencia sobre el hecho de que la guerra interna, primera resonancia en la lectura del título, como señalé, no es un proceso cuyo inicio deba marcarse el presente: en 1980, o en los años en que Sendero Luminoso se preparaba para su inicio, sino que se trata de una situación de mucho más larga duración en la historia del Perú. La aparentemente desprevenida interlocutora, cuya sexualización se enfatiza en los versos finales de la estrofa, parece no comprender la respuesta obtenida y repregunta, con un tono coloquial que sugiere a la vez cierta despreocupación por el asunto: “¿En qué, ah?”.
Aunque, como vemos, nuevamente el texto opta por la dispersión de los sentidos y por atentar contra los significados cerrados, ofrece, sin duda, como los poemas anteriores, desde su desarticulación y su bloqueo de una comunicación abierta, muchas resonancias y retazos de sentido vinculados con la violencia política que los lectores inevitablemente reciben y deben articular y problematizar de uno u otro modo.
SUJETO ESCINDIDO: MARGINALIDAD INCLUSO FRENTE AL PUEBLOLa pregunta “¿siempre no hemos estado / en es?” nos conduce, a partir de una de sus posibilidades de lectura, a la idea de la nación como promesa permanentemente postergada y fallida que comenté a propósito de “Deseo” (“perú país del mañana ¡Cuándo!”) y que reaparece, igualmente de modo fragmentario, en varios otros versos de Symbol. En “Placer”, por ejemplo, leemos: “la poesía justifica tu lujuria insatisfecha / el miedo a la cola de chancho el fraude de la historia” (cursivas en el original), en que la última expresión alude simultáneamente al comportamiento de las élites peruanas (cuya condición endogámica podría estar sugerida por la “cola de chancho”) que nunca o casi nunca han apostado por un proyecto de nación realmente integrador y democrático, y a la construcción, por parte de la historia oficial, del mito de la existencia de una nación articulada y soberana en la que el “compañerismo horizontal” (Anderson), a pesar de las diferencias, habría logrado incorporar cabalmente a todos los miembros de la comunidad imaginada. La ubicación marginal del sujeto y la preponderancia de un lenguaje y un universo lumpen (figura que condensa la marginalidad) en Symbol refuerzan la validez de esta interpretación, que es corroborada, a su vez, por uno de los oscuros versos de “Solución”, en que la voz que enuncia el poema increpa a su interlocutora porque “no te atreviste a romper con la colonia”. Es evidente en este verso la conexión con la “herencia colonial” que constituye uno de los factores centrales de la violencia simbólica y sistémica que se sigue reproduciendo en el país, y que fue fermento del estallido de la guerra en los ochenta.
También es posible encontrar alusiones que remiten más laxa, aunque indiscutiblemente, a la situación de injusticia, descomposición o desarticulación en el país, como “La hipocresía desalmada de una sociedad desnuda” o “caricias espeluznantes // debidas al dolor que te producía tu negra sociedad” (“Sucumbir”), “Aspiraste el dolor de todo un pueblo” (“Liberación”) o la ya mencionada de la “bandera de sangre de su pueblo desolado”. Pero quizá el caso más emblemático respecto de la nación, la sociedad o el pueblo[27] en tanto entidades colectivas puede verse en el poema titulado, precisamente, “Pueblo”, uno de los más herméticos y dislocados de todo el libro, por la sucesión vertiginosa de voces y niveles de conciencia, las referencias privadas que incluye y las varias imágenes casi absolutamente impenetrables. En este texto leemos, en posible alusión a la desestructuración social o a la pérdida de posibilidades de articular una comunidad en esos momentos de descomposición generalizada y naufragio de utopías colectivas: “¿Pueblo? ¿Una figura de putamadre para Nadie?”. El sentido de estas preguntas resulta, sin embargo, casi imposible de conectar con los que se desprenden de los versos que las rodean. Esta extrema dificultad para hilvanar algo que vaya más allá del sentido desarticulado y punzante de esta cita puede verse como una clave de lectura: la figura vacía del “Pueblo” (o por lo menos la sospecha de que eso sea) se ofrece, sintomáticamente, como un vacío cubierto violentamente por la dispersión textual del poema y, en general, de todo el libro.
Esto, que Urdanivia sintetiza cuando apunta que “[e]se lenguaje trastocado, procaz, contaminado por lenguas aborígenes y foráneas, sintácticamente quebrado, no es sino el símbolo de una escisión social y personal de la que nadie escapa en nuestro país” (1994: 167-168), es otra de las caras de la capacidad de Symbol de expresar, desde su textualidad y la desestructuración de las subjetividades que lo habitan, los quiebres y las violencias de la sociedad peruana en esos años de crisis generalizada y hundimiento de utopías. Estos dislocamientos involucran por supuesto al sujeto escindido que recoge y proyecta en sus palabras los múltiples síntomas de la descomposición, y ve alejada de sí, en consecuencia, toda posibilidad de representar al pueblo o verse representado en él, vital y poéticamente hablando, a diferencia de lo que buscaban los poetas de promociones anteriores y quizá el mismo Santiváñez, en momentos anteriores. Al respecto, Mazzotti ha comentado en relación con los versos de “Liberación” en que el hablante afirma “que yo no soy vallejo yo soy santiváñez el que no / comprendió el feo saludo del lumpen cuando nadie lo detesta”:
[...] en efecto, los grandes poemas de Vallejo se basan –entre otras cosas, por supuesto– en una profunda solidaridad con el dolor de las clases oprimidas. Con esto se conforma un sujeto poético de conocimiento que encuentra su sentido en los grandes ideales de los movimientos revolucionarios de la primera mitad de este siglo. Pero San Tiváñez no es Vallejo, ni los tiempos del marxismo modernizante son los tiempos del postmarxismo y su llamado “fin de la historia”. Por eso, San Tiváñez reconoce ser “el que no comprendió el feo saludo del lumpen cuando nadie lo detesta”, con lo que se supone que Vallejo sí lo hubiera comprendido y quizá abrazado dentro de su perspectiva de unificación humana. (2002: 168-169)[28]
A pesar de que se perciban en los poemas simpatías o expresiones de solidaridad por el “pueblo desolado”, críticas a los abusos e injusticias, guiños fragmentarios a los proyectos de transformación y emancipación, y hasta restos de expectativas utópicas, no es posible ya, desde la perspectiva individualista (Ángeles 2001)[29] y el discurso esquizoide de esta poesía, una articulación real con alguna entidad colectiva, ni siquiera las de la marginalidad cifradas en Symbol en el lumpen. Lo que no impide, por supuesto, que encontremos en ella muchas huellas de su radical capacidad de capturar las más agudas expresiones de la sensación de descalabro, la descomposición y la violencia que caracterizaron los años de su escritura.
"PARA VER EL SOL TE OSCURECES USZAS OTRO DIALECTO":
REGISTRO ESQUIZOIDE, RESISTENCIA Y RESONANCIAS UTÓPICASLas páginas anteriores, en las que he explorado cómo se procesan las imágenes de la violencia política y la nación en el registro esquizoide de Symbol, se inscriben en la línea de lectura que ha constituido la aproximación más frecuente a este libro: la que propone reconocer en sus fracturas y dislocaciones, y en la voluntad neovanguardista de escribir desde la experiencia de lumpenización, un símbolo de la situación de guerra y crisis generalizada del país, a partir de la perspectiva de un sujeto afectado tanto por ello como por el naufragio del horizonte utópico. Esta posibilidad está alentada, por supuesto, por el propio título del poemario.
Me interesa, ahora, como complemento de esa mirada, proponer que las mismas evidencias de deterioro que corroen las posibilidades comunicativas y dislocan la textualidad de los poemas invitan, también –al estar estos incrustados, como están, de fragmentos de carácter metapoético como “escribiendo estos versos cuando ya la noche se pierde” (“Solución”), “para ver el sol te oscureces uszas otro dialecto” (“Triunfo”) o “Tan solo quería arrancarle unos bellos versos / a un destino que se negaba a pesar de su belleza” (“Deseo”)–, a otra lectura, en la que el hermetismo y los quiebres no implican solo ruina y fracaso, sino además resistencia y lucha, propuestas, precisamente, desde su condición de poesía. Dichas resistencias y luchas persiguen, en primer lugar, la propia supervivencia del sujeto, como puede estar sugerido en los versos recién citados o en el explícito “Porque escribí estoy vivo” (en “Sucumbir”) que retoma el conocido verso de Enrique Lihn. Pero no únicamente ello, como se desprende, por ejemplo, de “rosa roja de mi pukto corazón álzate calata // Ama sin mecer trata de besar tu sagrada inocencia” (en “Pueblo”), cuyo uso del imperativo parece remitir casi con desesperación a la necesidad de recuperar algunas convicciones, quizá políticas (como se puede sospechar al hacer un rastreo de las apariciones de “rosa” y el color rojo en el poemario), o al deseo de mantener la integridad y la consecuencia consigo mismo frente a la degradación imperante alrededor (“mecer” equivale, en la jerga limeña, a “engañar” o “prometer algo sin intención de cumplirlo”).
La poesía de Symbol, entonces, si bien puede verse como la simbolización poética de un universo de violencia y descentramiento que amenaza y afecta la vida, las relaciones sociales y hasta las más profundas estructuras de la subjetividad, debe ser reconocida, a la vez, como intento de exorcismo frente a esa misma violencia (“un afán exorcista del poeta porque para redactar / este documento no requiero ni de tiempo”, en “Viaje”; cursivas originales), y como documento (palabra utilizada hasta tres veces en el libro para referirse a los propios poemas), es decir prueba y garantía, de la batalla que libra contra el mundo a través de la palabra, pues, como se lee en “Guerra”: “La Poesía es un texto contra el Mundo”. Y lo es, en Symbol, precisamente gracias a las perturbadoras fricciones y dislocamientos de todo tipo, que generan desazón e incomodidad, provocan preguntas y no permiten la pasividad. Conducen, en esa medida, “a un nuevo espacio desde el cual pensar” (Masiello 2007: 13)[30], lo que supone ya resistencia y confrontación.
Así, si el “Mundo” es un escenario de degradaciones y violencias extremas, la poesía de Symbol le enfrenta su propia violencia (verbal) como elemento fundamental para una (des)configuración de sentidos que haga posible oponerse a la corriente de muerte, aunque esto exija desplazarse sobre un terreno fronterizo e inseguro entre ambas posibilidades. Los textos de Symbol, en ese sentido, no deben ser considerados solo escombros que quedaron de los tiempos en que todavía se podía confiar en el lenguaje común (comunitario) de la poesía conversacional de los sesenta y los setenta que se consolidó en Latinoamérica y el Perú al amparo las utopías de transformación de la sociedad[31], sino que esos mismos “fragmentos trizados de lenguajes” (Richard 2007: 149) también son precarios pero a la vez potentes signos de un lenguaje otro, de supervivencia y combate, en medio del contexto de desmoronamientos múltiples.
Desde esa perspectiva pueden revisarse tanto la calificación inicial de Symbol como “mi cuaderno músico” en la dedicatoria[32], como la declaración del “Colofón”:
Este libro está escrito en peruano; es decir en el
castellano hablado en esta parte de América Latina,
que se llama el Perú. Pero, más exactamente, está
escrito en el idioma que se habla por las calles de
Lima, después de la medianoche. Por eso nombro
aquí a Félix C. y a Carlos V. con quienes aprendí a
caminar por la filuda punta de esa lengua.En este texto, la implícita afirmación de la violencia y la marginalidad limeña como lugares desde donde ha sido enunciado el poemario da cuenta de la potencia que alcanza su lenguaje al traficar con esas fuentes y sumergirse en ellas, pues gracias a esto ha podido simultáneamente mantenerse en el camino (“aprendí a caminar”), punzar (“filuda punta”) y desadormecer (“después de la medianoche”), y así revelar lo que otras miradas y otros usos del lenguaje no alcanzan a ofrecer, lo que justificaría su tono reivindicativo. En el uso de esta lengua, o “dialecto”, según el verso de “Triunfo” que dice “para ver el sol te oscureces uszas otro dialecto”[33], se anuda, pues, la búsqueda de dichas visiones a través de la poesía (“para ver el sol”) con las tensiones, contradicciones y daños inevitables en ese proceso (“te oscureces”). Luz y oscuridad aparecen así indesligables, tanto en su sentido perceptivo, según el cual la oscuridad se puede relacionar con el hermetismo y las fracturas de los textos (dificultades de acceso), que se proponen como condiciones para esa otra mirada, iluminada por el sol; como en sus resonancias valorativas, por las que la oscuridad estaría ligada con lo doloroso, lo turbio, lo dañino o lo violento. Solo a través de un tránsito que funde dialécticamente ambas dimensiones parece posible confesar que “la luz / que sigue a la sombra te hace vivir” o aludir a la persistencia –en el universo dislocado de Symbol– de un frágil resto de utopía, como el que se desprende de la afirmación de que “El triunfo llegará así ni tú ni yo lo comprobemos”.
Hay en la palabra poética, en ese sentido, una resonancia redentora, mítica y hasta mística (cifrada, además, por ejemplo, en el deseo de “ver el sol” o en la mención en el mismo texto de los “recintos sacros del poema”) que conduce a que el poeta “se autoasum[a] como santo, mártir, místico, iluminado” (Mazzotti 2002: 167), como se refuerza con el uso de “San Tiváñez” como firma de autor en este libro (y en el siguiente). Es dentro de esta perspectiva, que no deja de ser borrosa y estar amenazada, que es factible pensar que estamos ante un “cuaderno músico”, pues las sonoridades que produce, su exacerbada oralidad en contacto con lo popular y lo marginal, y la concatenación extremadamente precaria entre sus partes (incluso en comparación con otras exploraciones vanguardistas o neovanguardistas de lo simultáneo, lo fragmentario y lo discontinuo) evidencian que el poeta se esfuerza radicalmente “por escapar de los límites lineares, denotativos, determinados lógicamente, de la sintaxis lingüística para llegar a las simultaneidades, las inmediateces y la libertad formal que el poeta cree hallar en la forma musical” (Steiner 1994: 72) y esto ocurre porque cree que “la música es el código más profundo, más numinoso” y que “el lenguaje, cuando se capta de verdad, aspira a la condición de la música y es llevado por el genio del poeta hasta el umbral de esa condición” (ibíd.). La música de Symbol, por supuesto, no es una en la que predominen las armonías sonoras, sino una compuesta también, y sobre todo, por disonancias, cortes, ruidos y chirridos[34]: la música de un castellano peruano, oralizado y oralizante, que le permite seguir caminando en este mundo en ebullición y alcanzar —desde una concepción de indudable estirpe romántica—[35] acercamientos más profundos, en este caso a sus ruinas, restos y hervores (para utilizar la conocida expresión arguediana).
Entre las fracturas y dislocaciones que permiten alcanzar esa mirada otra, está la exacerbada conjunción de contrarios: no solo luz y supervivencia, sagrado y profano, delicado y procaz, violento y sutil, puro y abyecto, lo que se complementa con la casi interminable posibilidad de citar oxímoros y otras imágenes de contraposición. Entre estas, me interesa comentar brevemente una en que la interpenetración entre lo sagrado y lo profano, se produce a partir de lo erótico y lo sexual-genital, pues desde su lenguaje crudo y su procacidad adquiere (y esto ocurre en varios otros casos análogos) una connotación de anuncio de una posible regeneración de lo degradado, como se observa en el siguiente fragmento de “Risa”:
caía el semen y te adornaba las cejas te depilaba
el delicia delicioso de tu modelo nocturno
abría tu Tampu-tokto de par en par y parías
el nuevo ser soñado por los clásicosA pesar de cierto hermetismo de la estrofa y de su difícil conexión con los versos que la preceden y la continúan, es fácil reconocer en la alegoría sexual un carácter mítico-religioso y político a la vez. No solo por la mención final del nacimiento de un casi redentor “nuevo ser soñado por los clásicos”, en la que es posible ver entrecruzadas alusiones a la alta cultura y a los paradigmas ilustrados con referencias políticas latinoamericanas (nuevo ser = hombre nuevo) y perspectivas mesiánicas), sino también por la mención del mítico cerro Tamputokto y la inclusión de frases sonoro-musicales como expresión casi puramente armónica de ese momento triunfal (“el delicia delicioso”; “de par en par parías”). La híbrida imagen que resulta de todo ello, que parte de la imagen casi en registro kitsch y pornográfico del semen cayendo sobre las cejas, no deja de ser una perturbadora muestra de cómo cuando en Symbol el estallido violento de los textos se entrelaza con el simbólico estallido de los cuerpos, como espejos mutuos, parece permitir continuar la marcha en el abismo que representa el mundo, precisamente a partir de la posibilidad de imaginar algo distinto.
Surge la pregunta, a partir de lo anterior, sobre si las resistencias y batallas contra el mundo, y las visiones redentoras y hasta mesiánicas que han aparecido, permiten reconocer, por parte del sujeto escindido de Symbol, una suerte de incorporación o de “voluntad de reincorporación a un proyecto no del todo esclarecido” (R. Quijano 1999: 49), pero hipotéticamente insinuado en el uso de este castellano peruano, limeño, nocturno y marginal, híbrido y efervescente, que han forjado los poemas[36]. Aunque podría existir esa tentación, por ejemplo a la luz de la afirmación de Deleuze de que “la salud como literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta” (1996: 15, énfasis mío), considero que no es posible evaluar en esos términos la radical experiencia poética y vital de este libro. Esto, en primer lugar, porque, como hemos visto, los fragmentos en los que se establecen referencias más o menos reconocibles sobre el “pueblo” –que podría constituirse como base de dicho proyecto–, a pesar de las solidaridades que despierta en el sujeto-poeta, e incluso del deseo de este de ver que se agiten banderas que conviertan su dolor en dignidad, lo colocan (al sujeto-poeta) no solo al margen de esas imaginadas experiencias, sino, incluso, como en el caso de la relación con el lumpen, radicalmente imposibilitado de comprenderlo, a diferencia, por ejemplo, del emblemático Vallejo.
En segundo lugar, y esto resulta quizá más importante, porque el dialecto híbrido de Santiváñez que, efectivamente, ha sabido capturar –a través de sus modulaciones perturbadas y sus dislocaciones– los ritmos acelerados y el pulso angustiado del universo lumpen en el que se ha abismado, así como las violencias múltiples de la sociedad en estado de guerra y descomposición, y que a la vez cuenta con un manejo indiscutible de tradiciones que parecen ya no tener mucho lugar en esos espacios –como los saberes letrados o las utopías emancipadoras, que incrusta haciéndolos parte de ese ríspido y potente collage–, no parece poder atribuirse ni representar, por esas mismas características, a nadie más que al propio sujeto escindido y esquizoide que las enuncia, además, en un momento límite y de emergencia tampoco repetible en los mismos términos. No puede ofrecer, en ese sentido, un modelo para una reconstrucción colectiva, ni representa, tampoco, una idealización de un “escenario nacional concreto” que alcanzaría a contener los nuevos cuerpos y lenguajes en toda su descomposición (Quijano 1999: 54). Es solo, y así parece expresarse en el poemario, una crispada enunciación individual e intransferible cuyo tráfico con la oralidad popular, lo marginal y lo lumpen le ha permitido (y con él a los lectores) una mirada más honda y una crítica más aguda, pero que no busca articularse en una visión de nación alternativa a la de la fracasada nación peruana, sino apenas sobrevivir imaginando, desde el abismo de su estallado universo verbal, energías precarias de transformación, vida plena y amor[37].
_____________________________________________
Notas[1] Parte de este acápite introductorio apareció en Chueca 2014.
[2] Es decir en el “sistema literario culto” dentro de la “totalidad contradictoria” que constituye la literatura peruana (Cornejo Polar 1989).
[3] Me refiero con este término al período de violencia política vivido en el Perú en las décadas de 1980 y 1990, desde el inicio de las acciones armadas del Sendero Luminoso, en 1980, hasta el final de la dictadura civil de Alberto Fujimori en el año 2000.
[4] Sobre Kloaka ver Mazzotti y Zapata 1995, Mazzotti 2002, Zevallos 2003, De Lima 2003 y 2003 y Chueca 2015a.
[5] En una entrevista, Domingo de Ramos señala que “Kloaka fue una irrupción en la literatura peruana con la propuesta de lumpenizar el lenguaje” (Chueca y Estrada 2002: 57). La lumpenización puede entenderse en el sentido de su acercamiento al registro marginal urbano, a la desestructuración del lenguaje popular asociada a la experiencia de las drogas duras, al uso de un léxico marcado por la procacidad y de crudas alusiones sexuales, etc.
[6] Para Domingo de Ramos, esas limitaciones radican, en parte, en que “la actitud de Hora Zero no fue lumpenizar el lenguaje, sino desde la forma exteriorista tratar ese lenguaje. No iban a la esencia, sino solamente a la forma” (Chueca y Estrada 2002: 57). En contraste, señala que algunos de los poetas de Kloaka “profundizamos eso, porque no éramos provincianos que veníamos a estudiar en la universidad, sino ya legítimos herederos de los primeros provincianos en Lima. Entonces, manejábamos desde ya incorporado ese lenguaje (ibíd.). Por su parte, para Mazzotti las limitaciones de los poetas de los setenta responden al hecho de que la modernidad literaria que intentaron profundizar a través de la búsqueda de lo nacional “como representación verbal y referencial” (Mazzotti y Zapata 1995: 32) quedó fuera de contexto al fracasar el intento velasquista de “lograr una modernización global e integradora de los distintos centros de gravitación del gran sujeto social descentrado que resultaba y resulta la nación peruana” (ibíd.). Para Rodrigo Quijano, este agotamiento se debe principalmente, más bien, a que estas nuevas representaciones de lo urbano de los poetas del setenta, a pesar de intentar acercarse e incorporar elementos de la oralidad popular, lo hicieron fundamentalmente desde la concepción letrada de la poesía, cuando los nuevos sectores emergentes populares (migrantes andinos en las urbes en gran medida) encontraban nuevos caminos culturales al margen de dicho modelo, construyendo otras vías en que lo oral/visual resulta central, con la incorporación de lo kitsch, lo nuevo y lo viejo, lo musical, la televisión, la radio, nuevos íconos, nuevos santos, etc. (1999). Sin duda, las tres razones indicadas inciden en la percepción de los jóvenes poetas radicales de esos momentos sobre el agotamiento de la propuesta horazeriana.
[7] Aunque se trata de contextos diferentes (ambos, eso sí, enmarcados en procesos de violencia o dictadura), es interesante relacionar las prácticas de escritura de estos poetas con la “estética del desecho” o “del residuo” que para el caso chileno de la Escena de Avanzada de los años de la dictadura ha desarrollado Nelly Richard. Ella identifica en “un alfabeto de la sobrevivencia”, “precarias economías del destrozo, del trozo y de la traza” (Richard 2007: 110), y habla de “una sucesión inconclusa de fragmentos sueltos, desparramados por los cortes de sentido que vagan sin la garantía de una conexión segura ni de un final certero” (123) y de “una lengua triturada por la violencia de los choques y las desconexiones físicas que rompen la secuencialidad discursiva de los nombres y las cosas” (131), una lengua que juntó “fragmentos trizados de lenguajes al abandono, para narrar –alegóricamentelas ruinas del sentido” (149). Un dato interesante para esta asociación es la difusión inicial en el Perú de algunos textos de poetas de la Escena de Avanzada (Zurita, Maquieira, por ejemplo) en el primer lustro de los ochenta gracias a su publicación en la revista Hueso Húmero.
[8] El “fujishock” aplicado por Fujimori como medida económica (contraria a las promesas de su campaña electoral) para frenar la inflación provocó, a pocos días de iniciado el gobierno, una devaluación devastadora para las economías de las clases medias y populares, lo que generó protestas en todo el país y el incremento de la violencia en todos sus niveles. A partir de esto puede señalarse que una de las razones fundamentales del autogolpe de abril 1992 fue allanar el escenario para la consolidación de este modelo a partir de la represión y liquidación de toda forma de organización que pudiera hacer frente a este avance. Ver al respecto de estos procesos y su relación con grupos contraculturales como Kloaka, Zevallos 2002 y 2009.
[9] Casi en paralelo, algunos poetas de la promoción de los setenta como Tulio Mora y Jorge Pimentel desarrollan algunas experiencias semejantes. Mora, en Oración frente a un plato de col (1985), logra interesantes resultados de descentramiento en poemas como “Acontecer de Cristóbal” que, sin embargo, no llegan a un oscurecimiento expresivo que, como en los casos de Santiváñez y De Ramos, alcance a amenazar la comprensibilidad fundamental del texto. Pimentel, por su parte, en Tromba de agosto (1992) trabaja con la fractura de la sintaxis de muchos de sus textos (algunos de los cuales habían aparecido ya en su poemario anterior, Palomino. Poemas, 1983), pero no es posible reconocer mayor vinculación de esto con la violencia política, sino más bien con la crisis económica y el empobrecimiento de las clases medias bajas por desempleo y por el desplome de las protecciones laborales producto de la implantación del modelo neoliberal (Ver respecto de Tromba de agosto Vich 2012).
[10] Para Rowe, en el contexto de la consolidación del modelo económico neoliberal, en el Perú, como en otros países de Latinoamérica, se llevó a cabo un “vaciamiento simbólico” que sumó al agravamiento de las condiciones económicas de las mayorías, un violento ataque contra identidades no funcionales a los nuevos esquemas de desarrollo. Se establecieron como inviables las ideologías izquierdistas a la vez que se pretendió crear “un vacío ético y político solo capaz de llenarse por la modernización neoliberal” (2014: 74).
[11] Son muchas las discusiones sobre la validez de hablar de posmodernidad en el contexto de sociedades periféricas como la peruana, en donde nunca ha terminado de consolidarse una modernidad, sino apenas desarrollarse incompletos y en verticales proyectos de modernización. No obstante, es legítimo hablar de posmodernidad en el sentido jamesoniano de la expansión de la lógica económica del capitalismo tardío que afecta, de uno u otro modo a todas las regiones del mundo. Es importante también considerar perspectivas como las planteadas por Yúdice 1995 y Richard 1996 al respecto.
[12] Sobre este poemario y específicamente sobre el poema “La guerra con Chile” incluido en él, ver Chueca 2015b.
[13] El caso más extremo es, precisamente, el que le da nombre al libro: un poema en homenaje a Ezra Pound en cuyos versos iniciales ya es posible reconocer la radicalidad del descentramiento y fractura comunicativa: “Skrr vndhert / ndepifleks zackers / destein skrr / Paranoia / me dije / tempus loquendi / tempus / tacendi / Te supplices exoramus / pro anima famuli tui ezra / Palladio de San Giorgio Maggiore / 35 enormes rosas coral / )era un viejo testarudo(”
[14] Escrito, según declaración del poeta, casi en paralelo a Homenaje para iniciados, pero publicado recién cuatro años después.
[15] Este poema, “Cor cordium”, es muy diferente, a pesar de la homonimia y de que ambos se puedan inscribir en el discurso esquizoide, del poemario de 1995.
[16] Cito de la primera edición del poemario. En esta, las páginas no están numeradas. En Dolores Morales de Santiváñez, compilación de la obra del poeta aparecida en el año 2006, aparece íntegro Symbol, aunque con varios cambios en cuanto al uso de mayúsculas o en la separación estrófica en algunos poemas.
[17] “Yuyachkani” es una palabra quechua que quiere decir “estoy pensando” o “estoy recordando”, y es el nombre de un importante grupo teatral peruano que se fundó en los años setenta y cuyas investigaciones en la cultura popular andina y en la violencia política son fundamentales para sus creaciones escénicas. “Supaypawawa”, por su parte, puede ser traducido como “hijo del diablo” y es parte del habla coloquial en el mundo andino.
[18] López Degregori, sin negar esto, prefiere enfatizar la dimensión subjetiva que corresponde a “una aventura solipsista: el crispado y obsesivo recorrido por los laberintos del yo, y especialmente por los predios de los delirios, la alucinación y las drogas” (213), que, sin embargo, como ha apuntado De Lima, podría verse como la manifestación, a través de las mediaciones características de esta poesía, de la violencia del entorno.
[19] Recordemos que el libro se publica en 1991. Los últimos años del primer gobierno de Alan García (1985-1990) significaron la precarización extrema de grandes sectores de la sociedad, el aumento de la miseria y el desempleo, la creciente corrupción y desinstitucionalización. Por otro lado, a partir de 1989 (y hasta 1992), Lima (desde donde escribe Santiváñez) se convirtió en el escenario fundamental de la guerra interna, con todo lo que ello implicaba para la vida en la ciudad. Todo ello, además, como señalé, en el contexto de la posmoderna cancelación de los discursos emancipadores promovida por el capitalismo tardío.
[20] Esta estructuración en cuartetos se extrema en la versión incluida en Dolores Morales de Santiváñez, en que salvo un poema, todos están organizados de ese modo.
[21] En una comunicación personal el poeta me confirmó la anécdota que confirma la suposición de López Degregori. Añadió datos sobre el proceso: “Lo que paso es que yo hice un esquema previo a la escritura, aquel que aparece en el libro de Urdanivia, y luego trate de hacer encajar de algún modo los poemas en los títulos, que –en verdad– sí, son un solo poema-delirio partido –digamos– por cada poema, porque yo deseaba darle esa coherencia y/o estructura, aunque sea como una señal. O unas señas”.
[22] En la comunicación personal a la que aludí en una nota anterior, Santiváñez propone la relación entre el cerro mítico de la fundación del imperio incaico y las imágenes utópicas vinculadas con la “idea de acabar con todo y re-fundarlo todo”. Esta imagen, como otras que comentaré más adelante, quedan en los poemas como, podríamos decir, remanentes o retazos de la visión utópica en un momento en el que lo se percibe es el derrumbe de toda posibilidad de lo nuevo, situación que, no obstante, no ha borrado, como se ve, el deseo de transformación.
[23] Como he citado arriba, la edición de 1991 dice “a la moma new york”. Podría tratarse de una errata que la segunda edición corrige y aclara en algún sentido al poner puntos entre las letras de la sigla (“al m.o.m.a.”), o ser una voluntaria fractura expresiva que intenta hacer más difícil la referencia o más extraña la expresión.
[24] Existe una serigrafía de Juan Javier Salazar titulada “Hu-mitos”, o conocida al menos de ese modo, en que se observan varias latas sobre el piso de las que emergen fuego y humo. En el contexto de los años ochenta remitían con facilidad a la violencia política. Esta serigrafía fue utilizada en 1989 como portada del poemario-objeto El sol a rayas de César Ángeles.
[25] Lo mismo que el alejamiento de lo conversacional ya mencionado en el marco de las aproximaciones iniciales de su poesía a los predios del neobarroco, al que se acercará más decididamente a partir de Eucaristía (2004). Ver al respecto Chueca 2015c.
[26] Roger Santiváñez me aclara que “desgranándose” buscaba transmitir la imagen de estar o “tropezando al caminar” o “cayéndose”, como los granos del maíz, aunque admite la posibilidad que sugiero. Otro juego que cifra significados en este mismo verso está, como me sugiere Paolo de Lima, en “el rioba se desbordaba”. El “rioba” es el barrio, como he señalado, pero la primera sílaba de la palabra utilizas (“río”) permite la imagen de un río desbordado.
[27] Es claro que estos términos no son equivalentes, y que, incluso, “pueblo” puede ser visto en los poemas de Symbol en vinculación directa con los sectores dominados de la sociedad, o con el sector lumpen como representación más emblemática del pueblo en un contexto de descomposición generalizada. No obstante, la posibilidad de comentarlos en conjunto se justifica, como se comprueba en las versos citados, en tanto precisamente estos sectores son los más afectados por las injusticias de la sociedad y resultan, por ello, más al margen de los diseños (fallidos y excluyentes en general) de articular una nación peruana. Es claro, por lo demás, en vinculación con lo señalado, que el uso de “pueblo” implica también su reconocimiento (que parece desmoronarse o haberse desmoronado aquí) como agente de la historia y de las transformaciones que podrían haber conducido a otra posibilidad de nación.
[28] Una cita más extensa que incluye otros versos resulta oportuna: “Doctrina no te encuentro no me bacila tu falsa minifalda / No sé lo que me gusta de tu cara llena de monos / de efigies arrancadas a la cábula de la pierna izquierda / colocada como un Picasso el ocaso de tu beso / [. . .] / es que yo no soy vallejo yo soy santiváñez el que no / comprendió el feo saludo del lumpen cuando nadie lo detesta”. Señala Mazzotti al respecto: “Estos poemas de fuerte experimentalismo cuestionan seriamente todo conocimiento que sustente la constitución de sujetos poéticos socialmente articulados. Conviene enfatizar este derrumbamiento del aparato gnoseológico en el que casi todos los poetas post-vallejianos se han amparado, por el simple hecho de que implica también un apartamiento del pueblo como entidad supuestamente redentora de los esfuerzos y penas del poeta” (168). La escritura del apellido del autor como “San Tiváñez” remite al modo en que indica su autoría en sus dos poemarios de los años noventa, escritos durante su “temporada en el infierno”. En estos, aunque se hará mucho más notorio en Cor Cordium, que sigue a Symbol, la figura del poeta en el texto cobra la imagen de un “místico pagano”, como ha anotado César Ángeles (2001).
[29] En una entrevista de 1998, que vista retrospectivamente está en correspondencia con la perspectiva de Santiváñez en Symbol, afirma: “Yo no creo actualmente en ninguna alternativa grupal para nada. Creo solamente en los programas personales, en las artes poéticas individuales, y dentro de ese arte individual puede estar una proyección de tipo socialista como utopía, como alcanzar el amor verdadero, que es imposible” (Delgado 1998).
[30] Para Francine Masiello, “[l]a fricción se presenta entonces como una conjunción de formas que nos conduce a un nuevo espacio desde el cual pensar” (2007: 13).
[31] No olvidemos que, desde cierto punto de vista, Symbol puede ser visto como la radicalización extrema (hasta llegar al estallido) del registro coloquialconversacional imperante en la poesía peruana de esos años.
[32] Hay una referencia al poeta peruano Luis Hernández (miembro de la llamada “Generación de los Sesenta”) en la expresión “cuaderno músico”. Para Hernández, citado además en uno de los epígrafes de Homenaje para iniciados, la música, cuyo carácter sanador queda expresado en varios poemas, es cifra central de su creación poética. Luego de la publicación de Las constelaciones en 1965, Hernández dejó de publicar y su poesía circuló solo en “cuadernos” manuscritos que regalaba a sus amigos o conocidos. Este poeta fue el más claro introductor del “lenguaje de las calles” en la poesía peruana de la segunda mitad del siglo XX, en un trabajo poético que evidencia una muy audaz mezcla de registros de la que evidentemente Santiváñez se alimenta.
[33] Que enfatiza su oralidad provocando una pronunciación alterada que surge de la escritura “uszas”, que además parece procurar fonetizar la diferencia entre /s/ y /z/, inexistente en el castellano peruano.
[34] El “ideal musical” (Steiner) puede rastrearse en Santiváñez con claridad desde Homenaje para iniciados, según lo ya comentado en el análisis de un poema de dicho libro. Ángeles, al respecto, ha señalado que “Symbol es [. . .] el máximo punto de llegada del trabajo musical, en la poesía, emprendido por Santiváñez desde su primer libro”. Symbol, que representa, en efecto, un desarrollo mucho más notorio en esa dirección, puede verse además como un momento capital de inflexión en este proceso, que abre el camino a la posterior poesía neobarroca del poeta, en la que los ruidos y chirridos han dejado un lugar mucho más amplio, e iluminado, a las armonías. Sobre este proceso ver los comentarios de Mazzotti en De Lima et al. 2013.
[35] Como señala Steiner, “[l]a formulación más completa de este anhelo, de esta sumisión de la palabra al ideal musical se puede hallar en el romanticismo alemán” (1994: 72).
[36] Es lo que propone Rodrigo Quijano en un sugerente ensayo en el que señala que “la dislocación y el registro esquizoide parecen ser parte a su vez de una voluntad de reordenamiento y de reintegración” (1999: 49), afirmación con la que, como se ha podido ver, mi exploración de estas últimas páginas tiene varios puntos en contacto.
[37] Con relación a esto se puede establecer una interesante diferencia con el caso del registro esquizoide en Pastor de perros de Domingo de Ramos, que parece absorber en su configuración las energías creadoras de carácter popular y migrante que se movilizaban masivamente en medio de la atmósfera de violencia en una magnitud mayor en la perspectiva de la “necesidad de reconstrucción del espacio nacional, social, lingüístico, utópico desde el cual poder decir”, que menciona Rodrigo Quijano (1999: 54), que implica una cierta “voluntad de reincorporación a un proyecto [aunque] no del todo esclarecido”, (49, énfasis mío). En Symbol podría hablarse de un reconocimiento, quizá más intuitivo y desde el lenguaje, de dichas energías creadoras, pero sin pretensión de sumarse a ellas por la mirada más bien desencantada y anárquica frente a las posibilidades de una articulación real con esos mismos.
_________________________________________
Bibliografía—Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000.
—Ángeles, César. A Rojo. Lima: Posición editores / T.M., 1996
———. “Aproximación a la poesía peruana de los 80. Punto de partida: la poesía de Róger Santiváñez”. Cyberayllu. 2001. http://www.andes.missouri.edu/andes/Especiales/ CALRoger/CAL_Roger1.html
—Bhabha, Homi. “Narrando la nación”. En La invención de la nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha. Ed. Álvaro Fernández Bravo. Buenos Aires: Manantial, 2000. 211-219.
———. El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial, 2002.
—Buntinx, Gustavo. “La utopía perdida: imágenes de la revolución bajo el segundo belaundismo”. Márgenes. Encuentro y debate 1 (1987): 52-98.
—Chatterjee, Partha. La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos. Lima: IEP, SEPHIS, CLACSO, 2007.
—Chueca, Luis Fernando. “Discurso esquizoide, violencia política y nación en Pastor de Perros de Domingo de Ramos”. En Domingo de Ramos. In-sufrido fuego. Poesía reunida 1988-2011. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú, 2014. 51-82.
———. “Vallejo es una pistola al cinto. Apropiaciones neovanguardistas de textos vallejianos en un poema-manifiesto del Movimiento Kloaka (1984)”. En Enric Mallorqui-Ruscalleda y Sandra Pérez Preciado (editores). La Kloakada. Neovanguardia latinoamericana de los 80. Zaragoza: Libros Pórtico, 2015a. 113-136.
———. “Violencia política, nación peruana y poesía en “La guerra con Chile” de Roger Santiváñez”. En Paul Guillén (editor) Góngora & Argot. Ensayos sobre la poesía de Roger Santiváñez. Lima: Perro de ambiente, 2015b. 203-223.
———. “Symbol entre el conversacionalismo y el neobarroco: violencia y descentramiento como detonantes de una reconfiguración en la escritura de Roger Santiváñez”. En Paul Guillén (editor) Góngora & Argot. Ensayos sobre la poesía de Roger Santiváñez. Lima: Perro de ambiente, 2015c. 65-83.
—Chueca, Luis Fernando y Christian Estrada. “La propuesta era lumpenizar el lenguaje”. Entrevista a Domingo de Ramos. Flecha en el azul 19 (2002): 56-58.
—Cornejo Polar, Antonio. La formación de la tradición literaria en el Perú. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones, 1989.
—Deleuze, Gilles. Crítica y clínica. Barcelona: Anagrama, 1996.
—Delgado, Arturo. 1998. “Adiós a las cloacas” (entrevista a Róger Santiváñez). Diario El Sol [Lima] 15 de marzo. 1998.
—De Lima, Paolo. “Violencia y ‘otredad’ en el Perú de los 80: de la globalización a la ‘kloaka’”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 58 (2003): 275-301.
———. Poesía y guerra interna en el Perú (1980-1992). New York-Ontario: The Edwin Mellen Press, 2013.
—De Ramos, Domingo. Pastor de perros. Lima: Asaltoalcielo & Colmillo Blanco, 1993.
———. Luna cerrada. Asaltoalcielo editores, 1995.
———. Ósmosis. Lima, Ediciones Copé, 1996.
———. Las cenizas de Altamira. Lima, edición del autor, 1999.
—García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos Aires: Sudamericana, 1995.
—Ildefonso, Miguel. “El fuego de la poesía. “A 25 años de la publicación de su primer libro de poesía, Antes de la muerte. Una entrevista a Roger Santiváñez”. Ciberayllu. 2004b. http://www.andes.missouri.edu/andes/ Cronicas/MI_RSantivanez.html
—Jameson, Fredric. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona: Paidós, 1995.
—León, Julio. “Kloaka 30”. Entrevista a Roger Santiváñez. Blog Sol Negro. Poesía & poéticas. 2012. http://sol-negro.blogspot.com/2012_05_01_ archive.html [14 mar. 2013]
—López Degregori, Carlos. “Roger Santiváñez: El descentramiento y la memoria”. En la comarca oscura. Lima en la poesía peruana 1950-2000. Luis F. Chueca, José Güich y Carlos López Degregori. Lima: Universidad de Lima, 2006. 203-218.
—Masiello, Francine. “Poesía y ética”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 65 (2007): 11-25.
—Matos Mar, José. Desborde popular y crisis del estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1987.
—Mazzotti, José Antonio. “El flujo subterráneo”. Poéticas del flujo. Migración y violencia verbales en el Perú de los 80. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2002. 131-172.
—Mazzotti, José Antonio y Miguel Ángel Zapata. “De los “sesentas” y “setentas” a los “ochentas” y “noventas”: un atajo hacia la poesía peruana contemporánea”. El bosque de los huesos. Antología de la nueva poesía peruana (1963-1993). Eds. José Antonio Mazzotti y Miguel Ángel Zapata. México D.F.: El Tucán de Virginia, 1995. 9-58.
—Mora, Tulio. Oración frente a un pato de col y otros poemas. Lima: Volcán Maduro, 1985.
—Pimentel, Jorge. Tromba de agosto. Lima: Lluvia, 1992.
—Quijano, Rodrigo. “El poeta como desplazado: palabras, plegarias y precariedad desde los márgenes”. Hueso Húmero 35 (1999): 34-57.
—Richard, Nelly. “Latinoamérica y la posmodernidad”. Escritos 13-14 (1996). 271-280.
———. Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.
—Rowe, William. Hacia una poética radical: Ensayos de hermenéutica cultural. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2014.
—Ruiz Rosas, Dalmacia. “Amalia / foto-poema de amor lumpen”. En Mazzotti, José Antonio, Roger Santiváñez y Rafael Dávila Franco. La última cena. Poesía peruana actual. Lima: Asaltoalcielo & Naylamp, 1987. 43-45.
—Santiváñez, Roger. Homenaje para iniciados. Lima: Reyes en el Caos, 1984.
———. El chico que se declaraba con la mirada. Lima: Asaltoalcielo, 1988.
———. Symbol. Lima: Asaltoalcielo, 1991.
———. Cor Cordium. Amherst: Asaltoalcielo, 1995.
———. Dolores Morales de Santiváñez (Selección de poesía 1975-2005). Lima: Hipocampo editores y Asaltoalcielo, 2006.
—Steiner, George. Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano. Barcelona: Gedisa, 1994.
—Urdanivia, Eduardo. La caza del unicornio. Ensayos de crítica literaria. Lima: Universidad Nacional Agraria La Molina, 1994.
—Vich, Víctor. “La corrosión del sujeto en la poesía de Jorge Pimentel”. Tromba de agosto de Jorge Pimentel. Lima: Lustra, 2012. 213-242.
—Yúdice, George. “Posmodernidad y capitalismo transnacional en América Latina”. El debate sobre la modernidad en América Latina. Comp. Néstor García Canclini. México D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995. 63-94.
—Zevallos Aguilar, U. Juan. Kloaka 20 años después. MK: Cultura juvenil urbana en la posmodernidad periférica. Estudio introductorio, antología y recopilación de documentos. Lima: Editorial Ojo de Agua, 2002.
———. “Movimiento Kloaka, neoliberalismo, necropolítica y literatura juvenil en los 80”. Las provincias contraatacan. Regionalismo y anticentralismo en la literatura peruana del siglo XX. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009. 125-168.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Roger Santiváñez | A Archivo Luis Fernando Chueca | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Discurso esquizoide, violencia política y nación en "Symbol" de Roger Santiváñez.
Por Luis Fernando Chueca.
Publicado en MESTER, Vol. XXXVI (2017).