
Entrevista a Vicente Luis Mora
Por Rodolfo Ybarra
Primera Parte
(Jueves 10 de septiembre del 2009)
Estamos con Vicente Luis Mora. Él es director del Instituto Cervantes en Alburqueque-Estados Unidos. Es Doctor en Literatura Española Contemporánea, Licenciado en Derecho y colabora en diferentes revistas: Quimera, Clarín, Mercurio, Cuadernos del Sur, etc. Ha publicado también algunos ensayos entre los que 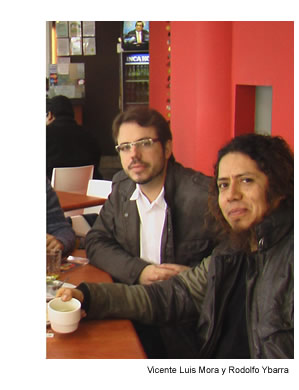 están Singularidades, Ética y Poética de la Literatura Española Actual, Pasadizos, Espacios Simbólicos, tiene una novela en marcha Circular 07, Las Afueras por editorial Berenice, 2007; y un libro de relatos titulado Subterráneos. Con él vamos a hablar de algunos puntos. Ha venido a Lima a dar algunos talleres y unas conferencias que versan sobre literatura fantástica y algo que tiene que ver con la literatura global y latinoamericana.
están Singularidades, Ética y Poética de la Literatura Española Actual, Pasadizos, Espacios Simbólicos, tiene una novela en marcha Circular 07, Las Afueras por editorial Berenice, 2007; y un libro de relatos titulado Subterráneos. Con él vamos a hablar de algunos puntos. Ha venido a Lima a dar algunos talleres y unas conferencias que versan sobre literatura fantástica y algo que tiene que ver con la literatura global y latinoamericana.
- La primera pregunta: me intriga saber cómo alguien que es escritor, que escribe novelas, cuentos y poesía también es crítico literario; o sea, ¿cómo te desligas de tu proceso creador y te conviertes en crítico a la vez?
- Sí, claro. Por un lado es un proceso un poco esquizoide, esquizofrénico y por otro lado, es un proceso natural. Yo recuerdo mucho a un poeta que en un acto público llamó mucho mi atención porque dijo que cuando uno escribe un poema es un poeta, pero que cuando uno vuelve al poema para revisarlo, pulirlo y mejorarlo actúa como crítico, es su propio crítico literario, entonces analiza el poema como poniéndose en una hetereoridad ficticia y a la luz de su experiencia lectora en su formación la que tenga, buena literatura, literatura de obras de crítica es capaz de enfrentarse a su poema como una obra muerta como si fuera de otro e intentar hacer lo posible por revivirla, mejorarla por completarla. Entonces, tampoco creo que la postura del crítico sea totalmente ajena a la de escritor, hay gente que va más allá que dice que todo poeta es un crítico, no sé si era José Gaos o Vicente Gaos quien decía eso, pero bueno, creo que por un lado es natural; lo que quizás fuera antinatural —en eso si te tengo que dar la razón porque a mí sí me (lo) parece— es publicar esa crítica literaria, es decir dedicarte a ser crítico literario, profesional o vocacional, como es mi caso, que la mayoría de reseñas que hago son gratis, entonces es un poco antinatural esa actividad pública de crítico literario.
- Pero justamente ahí, en qué momento, uno que es creador, —si tu escribes libros, etc.—pasa al punto de poder criticar a otros, o sea, no crees que por ahí hay un punto de soberbia (no asumida, formal ni conscientemente), digamos, yo-puedo-ya-elaborar-un-concepto-sobre-otra-obra, y, de repente, considerarla mala, regular o buena, ¿en qué punto se llega a eso?
- Ese es un debate que curiosamente se produce menos de lo que se debería decir, al final la pregunta es la siguiente ¿qué legitima a un crítico literario para ser crítico literario? Si no hay carreras para ser crítico literario, o sea, hay carreras para ser teórico de la literatura, o para ser un experto en literatura hispanoamericana, pero eso tampoco es un titulo que te avale para hacer reseñas, es decir hacer crítica activa a gente que está viva al mismo tiempo que es contemporánea tuya, entonces es un problema de legitimación. ¿Por qué te arrogas? que es tu pregunta en el fondo, ¿por qué te arrogas el derecho de criticar la obra de los demás?, que es una pregunta durísima, que, además, es necesaria. Yo no tengo la respuesta definitiva como nadie la tiene, pero he leído mucho sobre esto. Ignacio Echevarría, un crítico español bastante bueno, tiene un libro que se llama Trayecto publicado en 2005 que todo el prólogo va sobre este tema: ¿por qué yo soy crítico literario? ¿El crítico se hace o lo hacen? ¿Hasta qué punto el crítico se arroga un derecho que le corresponde o no?, y, ¿Hasta qué punto el hecho que haya un medio, un periódico, una revista o una serie de revistas que lo recogen y que publican sus críticas, es el que le da la autoridad para hacerlo y de dónde viene la autoridad del crítico? Bueno, eso es muy complicado, en mi caso —y yo quiero ser honesto con esto—, en mi caso es puramente vocacional, o sea, cuando hablo con la mayoría de la gente que hace crítica literaria, muchos ya reconocen pues, es una actividad más que les sirve para hacer algún dinero, para estar siempre presentes sin tener que jugarse el prestigio literario con una obra de creación o para estar en el ambiente, en el mundillo o como quieras llamarlo ¿no? Hay otro tipo de respuestas al respecto, en mi caso lo digo con sinceridad, porque de otro modo no haría mi crítica en un blog gratuito y desinteresado, es porque necesito hacerlo, porque no puedo dejar de hacerlo, y porque reconozco que aquí hay una falta de humildad, creo que las lecturas que yo hago pueden interesar a otros, me parece mejor mostrarlas que no mostrarlas, entonces si en algún momento titubeo de lo que digo y ya no es interesante o ya lo he dicho todo, entonces dejaré de hacer crítica o dejaré mejor dicho de publicarla porque no creo que nunca deje de hacer crítica porque para mí es vocacional, a mí me encantan los libros de los demás para aprender.
- Aquí en Perú la crítica no tiene mucho desarrollo, hay críticos que están unidos umbilicalmente a los periódicos, son gacetistas que hacen una cuartilla de un “análisis”, pero que, digamos, no es una verdadera crítica literaria; y hay un crítico literario en el Perú que, supuestamente, es el más conocido y dice que él solo critica libros que le parecen buenos (risas), entonces los libros malos (o los que considera malos) no los critica. Cuando termina sus críticas ves que todos son como plantillas porque como él habla solo de libros buenos, entonces pues empieza con las mismas frases y casi siempre la construcción (de la crítica) es la misma. Tú qué opinas de esto y dame por favor la visión que tienes de la crítica en Europa o en España específicamente.
- Mira, es otro debate, la crítica da muchos juegos para debate que siempre quedan no resueltos porque cada crítico tiene su manera de ver las cosas, yo empecé haciendo crítica de libros que me parecían buenos y de críticos (risas) y de libros de críticos también, que me parecían malos, regulares y buenos porque siempre he tenido claro que con toda la política que significa esta palabra un crítico debería hacer un canon, no un canon en el sentido ideológicamente manchado o tiránico.
- Sin sesgo.
- Exactamente. Un canon en el sentido de recomendar a un público amplio lecturas que él considere interesantes, he tenido siempre la creencia que a lo mejor no lo práctico tanto como antes de que ese canon tiene que tener el sentido de que el libro por razones extra literarias no puramente literarias, autores que están puestos en un lugar que no les corresponde, que a lo mejor también es saludable para el sistema literario , para que lo lectores no se lleven engaño y hacerles ver a esos lectores que esos escritores, sobre los que los medios de comunicación hacen hincapié de vez en cuando, pues, no hay un respaldo literario que lo justifique, entonces eso me ha traído muchísimos problemas, no me ha traído más que problemas mejor dicho, porque nadie te lo agradece, muchos te lo censuran y el escritor afectado no te lo perdona nunca, eso lo he hecho bastante, la verdad, lo he hecho en mis reseñas y donde lo he hecho más quizás en mi libro de ensayo sobre literatura española contemporánea sobre todo en lo que es mi especialidad doctoral. Digamos, yo creo que eso es sano y lo voy a seguir haciendo, reconozco que es muy ingrato, reconozco que hasta cierto punto es un poco sadomasoquista --si me permite la expresión--, pero el crítico tiene que hacerlo, yo creo que un crítico tiene obligación de decir cuando él cree honestamente que si una figura literaria está construida sobre bases para nada relacionadas con la estética ni con arte sino por influencia, por poder, por contactos, porque es el dueño de una editorial, es el director de una revista, etc., etc., etc., todos estos mecanismos de proyección literaria o literarios que hay. Creo que también es obligación del crítico oponer a esas figuras otros modelos, otros nombres y aclararle al lector que lea esto y que no que no lea aquello, sino que lo lea después que haya acabado con lo que merece la pena con los autores que merecen la pena, o sea no es que los otros autores no sean indignos de vivir de que no merezcan publicar, no nada de eso , pero a veces ostentan una sobre representación o sobre valoración que no se corresponde con sus méritos literarios, tampoco pasa nada. No ha matado a nadie. No es tan grave, pero cuando hay gente que está en la oscuridad y un poco en la penumbra haciendo una obra un poco dolorosa, muy solitaria sin la ayuda de nadie y que luego al final consigue una pequeña editorial independiente, un poco de visibilidad, el crítico tiene que volcarse con esos autores primero por un motivo de coherencia literaria y segundo por una cuestión ética hay que apoyar a esos autores y hay que apoyar a esas pequeñas editoriales independientes que los patrocinan porque es la única forma de que algún día esos autores puedan aspirar a las mismas editoriales grandes y a la misma distribución correcta amplia y general que merecen con mucho más justicia que los otros.
- ¿Eso no te parece un poco nepótico?
- No, el nepotismo ocurre cuando tú eres amigo del autor.
- O hay un vínculo con el autor.
- De todas formas este es un tema muy polémico, porque ¿qué pasa cuando tú conoces a un escritor y te heces amigo de él?, ¿ya no puedes reseñarlo nunca más?; claro, cuando uno es crítico y autor como yo, el problema es todavía más grave, yo soy amigo o enemigo del 90% de los narradores y poetas españoles ahora mismo… (Risas) o me llevo bien con ellos o no nos podemos ni ver. Y claro, eso te lleva a situaciones absolutamente comprometidas al respecto, a veces un amigo te pide la reseña de un libro que a ti no te gusta, o le dices que sí o le dices, como también me ha pasado, hundes ese libro, lo machacas y lo que haces es meterte en un problema muy serio con tu amigo y he perdido, y en realidad no he perdido ningún amigo, porque si lo pierdes en realidad, no es amigo tuyo, pero si me ha llevado a esas situaciones y he tenido una discusión con un amigo, ahora mismo, por eso.
Es cierto que este es un terreno muy pantanoso y en el que hay afectos y cariños muy personales y desafectos.
- Hay que alejarse de los afectos, es decir para hacer una crítica certera de alguien que es tu amigo y que ha escrito una obra que no merece una buena crítica o algo hay que desligarse de los afectos y hacer una crítica honesta y severa (entendiendo por severidad a la corrección y a la ética literaria que no se ha estudiado mucho, pero termina siendo una prolongación de la ética periodística).
- Claro. Para mí el escritor y la obra son dos aspectos diferentes. Entonces, vale, no vamos a ser ingenuos, no vamos hacernos aquí los ángeles y no vamos a decir que de aquí no vamos hacer más la reseña del libro de un amigo o de otro libro que no conocemos el autor, eso puede ocurrir, y en un momento dado no pasa absolutamente nada.
Pero el tema es que una vez que uno aborda la obra de un amigo tiene que ser justo, tiene que ser equitativo, es decir lo que no puedes ocultar son los defectos, lo que uno no puede decir es que porque esta obra es de mi amigo, por eso, este libro es maravilloso. Dentro de poco, por desgracia, dentro de un mes, voy a sacar la reseña de un libro que es de un amigo mío, no escondo quien es mi amigo y quien no, en el que hay unas duras censuras contra buena parte del libro, contra prácticamente la mitad del libro hay una crítica casi demoledora y estoy muy preocupado, estoy muy preocupado porque además todo el mundo sabe que es muy amigo mío y va a estar muy pendiente de eso, pero no puedo, no tiene sentido después de haber recorrido todo este camino hasta aquí, ahora ventilar o fusilar mi prestigio como crítico cayendo en la desvergüenza de solo hablar de la parte buena del libro.
- Eso dice mucho sobre la honestidad del crítico.
- Sí, yo intento ser honesto, intento no engañar a nadie. Puedo cometer errores. Todo el mundo nos equivocamos, y yo seguramente he cometido muchos errores, lo que no creo ser es un canalla, un malvado que a sabiendas haga cosas en las que no cree, pero insisto esto no me trae más que dolores de cabeza porque no puedo dejar de hacerlo.
- Retomando este asunto de la “sociedad del espectáculo”, que estuviste hablando hace un rato en la cual al escritor se le obliga a cumplir con ciertas normas: ser bueno (eficiente), atrapar al lector (no ser aburrido y manejar los recursos técnicos adecuadamente), hacer que el libro que ha escrito y por el cual el lector ha pagado su precio, valga su precio. ¿De qué modo no se rompe o se cruza esa línea con los bets sellers que también cumplen lo mismo?
- Si, estoy recordando el título de la película de T.M… que es una Delgada Línea Roja que es complicadísimo. Yo creo que todo reside, que es una posición, he estado pensando en estos días aquí en Lima, en un respeto mutuo, es decir, yo insisto, una novela bajo mi punto de vista debe pretender ser interesante, amena en el sentido que debe estimular su interés, sus ganas de seguir leyendo, ya sea por la profundidad de sus ideas, por la altura de su estilo, por la mezcla sabia de toda su estructura colosal, por un buen manejo del tiempo narrativo, etc., etc.
Un autor pasa, prescinde de todo eso, lo único que quiere es conseguir una historia que enganche como una serie de TV. O cómo engancha una telenovela o cómo engancha un producto no literario, entonces estamos en un terreno absolutamente comercial, en un terreno del bets seller que es un libro, un producto que está destinado a vender y a conseguir lectores en vez de conseguir…
- Aportar a la literatura.
- Pero, sobre todo, conseguir un reconocimiento, una satisfacción que va más allá de quedarse enganchado con la lectura. Lo ideal es una novela que tenga las dos cosas juntas. Hay clásicos de la literatura que a mí me han enganchado y me han dejado sin dormir, algunas de Conrad, alguna de García Márquez, por ejemplo, no está reñido una cosa con la otra, lo que es casi un milagro que eso ocurra en la literatura, pero pasa, digamos que son novelas duras como El Nombre de la Rosa de Umberto Eco que evidentemente no es una novela fácil, que viene como 30 páginas enteras en latín sin traducir o sea que está como en las antípodas de lo que podría ser un best seller y, sin embargo, va y se convierte en un best seller y habla de filosofía y habla de Aristóteles, no es una novela fácil y se convierte en un best seller.¿por qué? Pues no lo sabemos. Entonces creo que es un milagro cuando un libro de literatura acaba siendo un best seller o tiene esa cosa del enganche, pero creo que esa cosa del enganche, dejar atrapado al lector, no debiera ser la finalidad principal de un narrador.
- Este asunto del internet, lo virtual, los blogs y la net, etc., ¿en qué modo ha incidido en la crítica literaria? Por ejemplo, alguien saca una crítica, aparece en una página web, en un blog e inmediatamente vienen las respuestas o la polémica ¿cómo ves tú esto? ¿Esto (el tiempo real entre la crítica y la réplica) significa que se ha agilizado la crítica moderna?
- Yo sinceramente creo que ha sido una bendición. Ha sido lo mejor que le ha pasado a la crítica literaria, el hecho que haya miles o centenares de blogs de literatura y de crítica literaria que son inanes o absurdos y que no tienen calidad ninguna, no obstaculiza para nada con lo que está diciendo. Lo interesante son los blogs que si son serios, que de verdad analizan los libros y que permiten el diálogo ¿por qué el diálogo?, porque es el dialogo lo que venía faltando. Me explico con esto, la mayoría de la revistas, no sé aquí en Latinoamérica sólo conozco una, no conozco todas, pero desde luego la mayoría de los suplementos españoles, revistas, salvo Revista de Libros, que es una buena revista y que permite cartas al director los números siguientes y otra revista que no recuerdo, salvo estas, todos los demás suplementos y revistas españolas impiden la respuesta al crítico, o sea como que si el crítico fuera una especie de sacerdote o de no sé cómo decirlo…
- Cátedra.
- … y sobre todo más que un sacerdote, una especie de juez que dicta sentencia inapelable , sin recurso, una sentencia firme desde su primera aparición sin posibilidad a que pase a una revisión, nada, se acabó, ahí se acabó el tema. Entonces, parte de cierta indefensión de los escritores, pero bueno, los escritores tampoco suelen responder cuando debieran, primero no se les debería de prohibir como se les prohíbe, es que también los lectores tienen derecho a responder, es que los lectores pueden estar en desacuerdo y muchas veces lo está con el crítico, entonces la aparición de un formato como el blog donde te permite hacer tu reseña y luego vengan 1, 2 ó 300 lectores, y que te digan: “no estoy de acuerdo”, eso es lo mejor que nos podía pasar a los críticos porque nos coloca en la posición del crítico criticado, la que tenemos que tener, la que es nuestra obligación, bueno tú tienes un criterio, bueno, sostenlo, acepta las consecuencias, porque el escritor cuando publica sabe que va a venir gente como tú y va hacer la reseña de esa obra, es que el escritor lo sabe y actúa en consecuencia, pero es que los críticos, al menos en España durante mucho tiempo han sido impunes y lo único que le quedaba la escritor era mandar una carta y decir: “bueno estoy de acuerdo con tu reseña, pero creo que aquí te has equivocado que no has visto este detalle que debiste ver”; pero es que no había forma, ni el escritor podía contestar ni el lector podía decir creo que se ha equivocado usted de medio a medio; para mí el hecho de abrir mi blog en el año 2005 que ya va para los 4 años , y que los lectores puedan someterme a mí a una crítica despiadada , cruel …
- y constante.
- … Sí, que eso es lo importante…
-… Sí, pero hay un desgaste ¿sientes eso?
- Sí, no voy a negarlo. Sobre todo cuando llegas a casa de trabajar tarde por la noche, entras en el blog a ver si han habido comentarios y después de todo el día de trabajo y de haber tenido un trabajo muy largo leyendo el libro y de hacer la reseña y viene alguien y despacha la reseña mostrando su desacuerdo con un exabrupto o un insulto sin molestarse en hacer lo que tú has hecho que es argumentar lo que tú dices, entonces desgasta porque dices: “para qué es”, dices: “para qué estoy haciendo esto si no estoy cobrando, lo estoy haciendo gratuitamente para un blog”. Bueno, yo sé que tengo el amparo, el consuelo de que hay otros lectores inteligentes que lo leen y dejan comentario, o no porque luego ellos te lo dicen y me felicitan por una reseña muy antigua, bueno eso te respalda y te anima, pero no te niego que te dices, bueno, qué estoy haciendo escribiendo para este cretino, que ni siquiera está argumentando por qué está en desacuerdo conmigo. Para mí es más valioso aquel que me dice que está en desacuerdo conmigo y me dice por qué. Oye, y hay veces que no tengo razón…
- … y hay que aceptarlo…
- claro, porque es así como se aprende, en el momento que tú no tienes ningún espejo en que mirarte, estás perdido porque tu autocrítica, tu sentido de la mejora del sentido de intentar perfeccionarte y no cuentas nada más que con tu propia voz, no tienes que contar con otros espejos, otras voces a veces muy inteligentes, a veces aireadas, o digamos desencaminadas, pero da igual, pero tienes que estar sometido a la crítica, para empezar, para que sepas como se siente el otro cuando tu lo criticas, que es lo importante, o sea que nadie piense que yo no sé lo que es que un escritor sufre. Como soy escritor lo sé positivamente y, además, como crítico los críticos jóvenes al principio son muy variantes, y creen que todos los escritores son una porquería, y estos escritores no valen ni un duro y luego aprendes a decir bueno aquí ha habido un trabajo. Unos años de trabajo, tampoco es echar todo por la borda gratuitamente, o sea si vas hacer un ataque duro de verdad vas a tener que hacerlo muy bien que no parezca algo personal. Las pocas veces que hago un ataque de este tipo intento armarlo bien muy bien para que quede claro que es un disentimiento en globo de lo planteado por el escritor.
- A nivel latinoamericano, yo sé que tú conoces la literatura nuestra, tu has puesto unos cánones de personas que te parecen importantes como César Aira en Argentina, Fuguette en Chile , Bellatín aquí, bueno Perú-México, no se sabe su condición, pero se ha nacionalizado mexicano, ¿puedes ampliarnos estos datos?
- Mira, en España, por fortuna, llega muchísimo de literatura latinoamericana, no sólo porque las editoriales españolas no son tontas y saben que hay grandísimos escritores latinoamericanos, sino porque hay editoriales latinoamericanas que están empezando a situarse en España, en los últimos años, por ejemplo, Sexto Piso de México, Vaso Roto de México, que es muy pequeña, pero que también es muy exquisita, de Monterrey, que es más poesía. Éste es un movimiento muy interesante, entonces si estas editoriales dan el salto es porque saben que lo latinoamericano se lee y mucho, entonces gracias a eso ya conocía a muchos autores latinoamericanos, pero ahora que me he instalado en América y que tengo esa proximidad física a las librerías sobre todo a las editoriales chicas e independientes.
Ahora disfruto muchísimo de México y Perú, a Bellatín que es el nombre de referencia, me interesa lo que está haciendo Juan Villoro en México, aquí en Perú me está interesando lo que está haciendo gente joven como Doménico Chiappe. En Chile, hace poco, he leído a Claudia Apablaza, pero también me interesa gente que tiene como más trayectoria como Fernando Vallejo. En Argentina hay muchísimos, como Rodrigo Fresán, pero me interesa el hispano-argentino Damián Tabarosky que para mí ha sido una revelación un autor-editor, también está Mario Levrero; pero es que, ¡dios mío!, tendría que pensar tan rápidamente, son tantos los nombres, me costaría trabajo recordar los que he reseñado solo en los dos últimos años que por supuesto gente como Volpi, Padilla, Claudia Ulloa, otra peruana que vive en Noruega, en fin; y, bueno, creo que la literatura latinoamericana sigue teniendo el mismo empuje y cuando parece que se va agotar aparece nuevamente, sale un nombre como Bellatín o como Aira con propuestas muy sugerentes, muy diferentes que contribuyen a renovar el panorama.
- Como para terminar, sé que estás apurado, que tienes poco tiempo y que más tarde tienes una conferencia importante, sé que estás interesado en los medios masivos y el internet. Un poco volviendo a la pregunta anterior cómo ves el futuro de la literatura de acá a un tiempo, se habla ahora de la blog-novela, el twitter está haciendo un papel ahí pero por la brevedad de tiempo no permite hacer más cosas, o tal vez se puede incidir en hacer cuentos cortos (brevísimos), ¿cómo ves este panorama?
- Yo intento ser una persona optimista, no tengo una bola de cristal, no sé lo que va a ocurrir en el futuro. Tengo una actitud positiva, estoy bastante esperanzado, es decir no sólo no creo que haya ningún tipo de crisis en la narrativa ni en España ni aquí en Latinoamérica, el que dice eso es alguien que creo ha leído poco o equivocadamente, que a lo mejor ha leído lo que los medios de comunicación le decían que leer, creo que la narrativa en castellano global, que la poesía en castellano tienen un buen presente un magnífico presente y que al futuro, bueno a los nombres que ya están se les viene uniendo gente muy prometedora con ganas de hacer cosas. Que utilicen la tecnología, que no la utilicen, me da exactamente igual, que hablen unas cosas, que hablen de otras, me da igual. Yo lo único que quiero como crítico y sobre todo como lector es que sigan habiendo buenos libros, buena literatura y que, por fortuna, sigan o se nos ocurra nuevas maneras para distribuirla. Creo que la literatura no le puede dar más clases a internet porque la mayoría de escritores latinoamericanos que yo he conocido habían publicado en editoriales independientes y los he encontrado gracias a internet. Gente que publica en Hispanoamérica puede salir a China y viceversa gracias a internet, con lo cual yo lo único que puedo dar es las gracias, si algún hallazgo en internet no ha tenido una aplicación todo lo fructífera, todo lo maravillosa que podría ser en literatura, pues bueno mala suerte seguro que vendrá algún genio que lo hará, pronto llegará el Cervantes de la época digital y hará una novela “hipertextual” que todos tengamos que leer. Los géneros los fundan los genios y pronto aparecerá el que nos obligue a todos a hablar del “hipertexto”. Entonces, tranquilidad, vamos a darle tiempo, internet apareció prácticamente en 1994, sabes lo que te quiero decir, la imprenta lleva 500 años y tampoco ha habido tantísimas obras maestras indispensables, los grandes genios en literatura son unos pocos, vamos a darle un poco de tiempo a internet no seamos injustos porque yo creo que aparecerá gente que sabrá hacer de todo esto obras literarias fantásticas y maravillosas que nos obligarán a ver toda esta tecnología con buenos ojos.
- Bueno, agradecerte por este tiempo, nos vemos más tarde en la conferencia, se que vas a hablar sobre la globalización y la literatura y recomendar tu blog que es www.vicenteluismora.blogspot.com y también tu página sobre Construcción que es un poemario con bastantes citas y que me parece contundente.
- Gracias, gracias a ti.
Segunda Parte
(Viernes 11 de septiembre del 2009)
- Has hablado acerca de las utopías, heterotopías, anarcotopías, politopías, etc. Hay un punto en donde me parece que no queda claro el asunto sobre este discurso de las utopías que se basan sobre un deseo, pero, la utopía de la globalización —la cual se está discutiendo mucho últimamente— pasa necesariamente por la destrucción de unas culturas —digamos que el pensamiento dominante considera inferiores— entonces, eso implica una resistencia por parte de la culturas dominadas y eso implica, según mi concepción, una guerra que se va a tener que definir en algún momento. ¿Qué opinas de esto?
- Yo creo que ese problema surgió mucho antes de la globalización es decir durante los años 40 y 50 del siglo pasado empiezan a formular eso de las utopías que son visiones arcádicas que se retrotraen en momentos anteriores de la historia de América pre hispánica, momentos antes de que llegaran los colonizadores ya había en realidad esa tensión y no hace falta la globalización actual, económica, que ya es como la exageración de todos esos procesos. Y ya cuando las ciudades latinoamericanas empiezan a crecer, a tener un modelo económico de expansión y se empieza a abandonar, los indígenas se empiezan a abandonar lo rural, empiezan ya los narradores de aquellos tiempos a llamar su atención, entonces evidentemente el proceso ahora se está extremando y creo que estamos viendo un intento por tratar de recuperar esos espacios a través de la literatura, lo que pasa que a diferencia de esos narradores que nos ponían en el pasado, los narradores actuales lo que están haciendo es proyectarse hacia el futuro y en vez de hacer imaginarse utopías están imaginando distopías. Estoy resumiendo lo que creo que dicen, y lo que dicen es que, como esta globalización sigue así, vamos a llegar a este estado y este estado es apocalíptico o sea es desastroso, es como una reformulación de desatención de ese conflicto que está creciendo, o sea creo que los narradores de hoy lo tienen claro y lo expresan de un modo utópico o diatópico, o sea como una contra utopía.
momentos antes de que llegaran los colonizadores ya había en realidad esa tensión y no hace falta la globalización actual, económica, que ya es como la exageración de todos esos procesos. Y ya cuando las ciudades latinoamericanas empiezan a crecer, a tener un modelo económico de expansión y se empieza a abandonar, los indígenas se empiezan a abandonar lo rural, empiezan ya los narradores de aquellos tiempos a llamar su atención, entonces evidentemente el proceso ahora se está extremando y creo que estamos viendo un intento por tratar de recuperar esos espacios a través de la literatura, lo que pasa que a diferencia de esos narradores que nos ponían en el pasado, los narradores actuales lo que están haciendo es proyectarse hacia el futuro y en vez de hacer imaginarse utopías están imaginando distopías. Estoy resumiendo lo que creo que dicen, y lo que dicen es que, como esta globalización sigue así, vamos a llegar a este estado y este estado es apocalíptico o sea es desastroso, es como una reformulación de desatención de ese conflicto que está creciendo, o sea creo que los narradores de hoy lo tienen claro y lo expresan de un modo utópico o diatópico, o sea como una contra utopía.
- En el punto que has referido ahora en la conferencia sobre el tiempo de los indígenas que viven sobre un solo plano del pasado, el presente y el futuro y que por esa razón según –dicen-- los teóricos en lo que te basas, les es imposible perdonar. En el caso de Latinoamérica, la invasión española, a mí me parece que no se trata un asunto de perdón o no perdón me parece que aquí hay una cuestión que está ocurriendo , se podría interpretar como que yo tengo sangre indígena (y asumo el matiz) y que por lo tanto no se me es fácil perdonar, pero ahora la invasión mediática y la globalización está destruyendo la cultura peruana y se da la cultura chicha que es una manifestación amorfa donde los jóvenes viven alienados a culturas foráneas y están perdiendo amor a lo suyo, no sé como ocurre en otras partes del mundo, tú que paras viajando y tienes una concepción europea ¿qué opinas de esto?
- Yo, sinceramente, no soy un experto para nada en cultura indígena ni nada de eso, lo que pasa es que si he leído sobre la confesión del tiempo, no creo que un indígena peruano sea comparable a un indígena ni siquiera colombiano o a un indígena de Estados Unidos, cada cultura es diferente, más cuando son culturas ancestrales y están incomunicadas, con lo cual creo que cada cultura indígena tenía más idiosincrasia de la que tenemos hoy en la época de la globalización y se trataría de ver de que manera no se excluye a los indígenas de todos estos procesos o como estos procesos se repiensan para que no sea tan agresivos con estas culturas, con ciertas economías y con ciertas formas de cultura que efectivamente son pobres y con una etapa de cultura que no desean perder. Hay autores que he leído que piensan que la globalización sería un instrumento muy bueno si se hiciera totalmente diferente de lo que se está haciendo, en el sentido de intentar crear flujos de circulación tanto económicos como de posibilidades que ayudaran a esas culturas que están un poquito atrás económicamente a integrarse a un sistema de vida un poco más razonable con mejor equipamiento sanitaria, con infraestructura viables, sin romper con su modo de vida y sin intentar romper con su idiosincrasia cultural. Casi utópico lo que estoy diciendo también, pero hay economistas que creen que si se hicieran las cosas de otra forma eso sí sería posible, sería un sueño; evidentemente ellos creen que no es una utopía, que sí se puede hacer con números en la mano, a lo mejor habría que darles un poco más de espacio para que opine esta gente.
- Hay diferencia entre los andígenas (que habita el Ande) peruanos, los mapuches en Chile o los que habitan Alaska, etc., pero si tú analizas en su esencia, hay una cosa que se repite, que es el amor a la tierra, a la Pachamama, el panteísmo, por ejemplo, y su rechazo a las culturas foráneas, a las imposiciones porque ellos las ven así y no se integran, es por eso, porque no se sienten parte de ese proceso de globalización que se supone que los tiene que integrar pero ellos no lo ven así.
- Cualquier cosa que pasara tiene que salir de ellos sino no tiene ningún sentido. No te estoy hablando de otra imposición, de una imposición de guante blanco, lo que estos economistas plantean es que estas culturas decidan que partes desean estar interesadas y en qué grado desean estar interesadas y que esas posibilidades se ajustaran a su preocupación , pero eso es muy complicado…
- Bueno para no alejarnos del tema de la literatura, ¿cuál crees tú que es el papel del literato en este proceso, si , digamos que el lenguaje que usa el literato también es un instrumento de poder, la base material determina el pensamiento y en el caso actual (todo se mueve bajo) el idioma inglés? ¿Responde eso a la dominación de Estados Unidos sobre las demás urbes? ¿cómo ves tú esto? De repente estoy siendo un poco sesgado y de hecho lo estoy siendo, pero para, un poco, exigirte una respuesta digamos… (risas)
- Yo, sinceramente, creo que el lenguaje, el idioma no tiene culpa de nada, el idioma inglés tiene muchísimos años de antigüedad, mucho antes de que Inglaterra fuera una potencia y el lenguaje inglés lo habla gente muy pobre en Inglaterra y en Estados Unidos también y no por eso son imperialistas ni son dominantes, son parte de lo que sucede, ni el español, ni el inglés, ni el chino, ni el japonés, ni ninguna lengua es culpable de nada, culpables son algunos de los que la utilizan, entonces el hecho de confundir al inglés como imperialista, no; que hay cierto imperialismo cultural en inglés, claro, que si…
- que se manifiesta en el idioma…
-…puede pasar, si, pero no creo que el idioma sea el responsable, en realidad todos los idiomas nos enriquecen, y su cultura, y nuestra obligación es aprender todos los que podamos porque además el inglés tiene una carga cultural, yo no puedo asociar las obras de Shakespeare con el imperialismo, hay algo ahí que digo no, me resisto ante esa idea porque en la literatura de…que es una literatura muy pegada a la calle a los cuentos de Canterbury que son muy pegados al vulgo ahí hay una cercanía, una posibilidad, que no es para nada sino todo lo contrario, lo que más lejos me imagino yo de cualquier tipo de imperialismo ¿me entiendes?, entonces que hay cierta lógica de conquista cultural, vale, y habrá que localizar responsabilidades y culpas pero no podemos extender desde mi modesto punto de vista a todas las culturas y a todos los norteamericanos , ni a todos los idiomas, para nada.
- Cuando entendemos el idioma por ejemplo el inglés que es la manifestación de un pensamiento que responde…
- … pero hay muchísimos pensamientos en inglés y cada norteamericano es libre de tener su propio pensamiento y de hecho lo tiene, yo he salido a USA y a Inglaterra y he conocido a gente y mucha de esa gente es la más resistente a la globalización si te acuerdas hubo una en Seattle , una de las manifestaciones más …
- Sí. Una de las más fuertes…
- Eran norteamericanos los que estaban ahí, o sea el inglés no es un solo pensamiento, es un pensamiento que ahora mismo debe de tener cerca de 1500 ó 2000 millones que lo hablan y cada una de esas personas tiene su propio pensamiento y no creo que pueda sondearse al inglés como una forma de conquista global, porque hay mucha gente que en inglés está sufriendo por esa conquista y en inglés está protestando contra ese modo de hacer las cosas, y es mi opinión personal.
- El futuro del idioma, muchos analistas lo han visto como que de acá a 200 años va a ser el inglés el idioma casi oficial en el mundo; y en muchos países ya se enseña como segundo idioma; acá, por ejemplo, se exige el inglés y a nivel profesional es ya un segundo lenguaje, un segundo idioma, no es que quiera imponer el rollo este del imperialismo, y que el inglés es el problema nuestro, me refiero a que es el instrumento como llega y cómo se manifiesta la dominación ese es el punto.
- Yo no sé. La gente necesita idiomas de comunicación, yo creo que nuestra obligación es, —por lo menos la mía— es intentar que haya lenguas de comunicación y que una de ellas sea el español, ese es mi trabajo, es mi profesión, porque considero que hay muchísimas personas que lo necesitan, lo utilizan y creo que además acceder al español es acceder en realidad a un conjunto de culturas muy diferentes, muy distintas, que es muy interesante para gente que no habla ni español ni inglés acceder a las dos, pero insisto en la idea de antes, los idiomas todos son riqueza, no está mal que se aprenda inglés que se debería aprender alemán, francés, el chino japonés, pero no creo sinceramente en una lengua de conquista dominante absoluta como plantearse al inglés porque hay 1 200 millones de chinos que piensan lo contrario, porque hay 200 millones de árabes que tienen una primera lengua muy definida y que tienen bastante resistencia al inglés porque sabes lo que te quiero decir que hay un montón de pueblos y de naciones y no digo que el inglés sea muy dominante porque creo que el español también está ganando terreno, espacio, lo ideal es que haya varias lenguas de comunicación y que todos la hablen, sería lo que yo entiendo como ideal.*
- Te agradezco entonces.
- Pues nada, gracias a ti.
*El entrevistador creyó conveniente aclarar estos puntos enviándole el siguiente e-mail (Vicente Luis Mora se disculpó amablemente y prefirió meditar una posible respuesta para más adelante):
Muy estimado, Vicente Luis Mora:
Quisiera, primero, agradecerte por estos días de intercambios, entrevistas y discusiones.
En la última entrevista (que voy a colgar en breve en la net) quedó un punto bastante flaco y no estuvo claro, y fue en lo que respecta al lenguaje, la ideología e imperialismo. Permíteme disentir de tus ideas, y aclarar algunas cuestiones que me parecen necesarias:
Primero, tu ejemplo sobre Shakespeare e imperialismo me pareció desenfocado. El imperialismo tiene una ideología y una cosmovisión que se plantea en su lenguaje, su lenguaje va a procesar toda esa realidad cognoscitiva y lo va a imponer al resto; claro, esto no se da de forma mecánica ni se percibe a primera vista. Antes es necesario dominar el cerebro para luego pasar a la esclavitud física. La imposición del lenguaje es parte de una dominación que es más amplia y abarca lo epistémico, lo ontológico, la ética, la estética, etc.
Quizás en la antigüedad el proceso era más claro; por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América impusieron su lenguaje, fue un acto de dominación descarnado y evidente: a los indígenas se les “enseñó” a leer en español (la lengua del imperio en ese tiempo reinante), se les entregó la biblia y se les dio a un dios en quien creer. Igual pasó con los ingleses quienes sometieron a pueblos enteros y les obligaban a hablar a los esclavos un idioma que no era propio (ni qué decir de los negros que cazaban y traían desde diferentes partes de África, lo que ocasionaba que ni entre ellos pudieran comunicarse). Las relaciones interpersonales tuvieron al idioma del conquistador como un instrumento (un arma) más de su crueldad y de su poder.
No es casualidad que el mundo hable el lenguaje de los que alguna vez fueron dueños del mundo y encabezaron un imperialismo de dominación basado en la fuerza y en el derramamiento de sangre (no te olvides del Tratado de Tordesillas). El imperialismo se sirve de genocidio y etnocidio físico-espiritual, el lenguaje se impone como se impone la armadura medieval y ahora los borceguíes norteamericanos. Así, hablamos inglés porque Inglaterra fue imperialista, hablamos español porque España fue imperialista; hablamos portugués porque Portugal metió su hocico en la repartija; y francés porque Francia estuvo detrás del coloniaje del África y otra partes del mundo, etc., etc. (no te olvides de ese caso típico en que Inglaterra tratando de someter a Irlanda exigía que se anglicanicen los nombres, lo que dio lugar a una resistencia histórica).
Volviendo a tu ejemplo, Shakespeare no tendría relación con el imperialismo, solo que si Shakespeare fue llevado sutilmente e introducido en las colonias para leerse en inglés, digamos cuando la colonia tenía como lenguaje el hindú, entonces cambia la cosa y, el ejemplo planteado desde tu perspectiva, pierde sentido (Argelia e India son dos casos actuales que habría que revisarse para entender el proceso actual del imperialismo que se arrastra desde el siglo XIX).
Ahora, no es casual que se haya querido abolir la letra “ñ” en los teclados de computadora porque al imperialismo actual le es necesario hacer notar (ahora sí) que su lengua es la expresión de su dominación, y de su pensamiento que le es intrínseco (aún ahora digitamos sobre un teclado que no tiene la letra “ñ”, tenemos que presionar sobre la tecla que corresponde al punto y coma). Por eso la lucha de los pueblos que quieren reivindicar su cultura y luchar por su libertad incluyen la reivindicación de su lenguaje nativo. No existe lucha nacionalista sino pasa por esta premisa (hay que revisar todos los procesos nacionalistas que van desde los Zapatistas mexicanos hasta los movimientos mapuches en Chile, pasando por los Taki Onkoy del Perú dirigidos por Chocné).
Estoy de acuerdo en que un obrero que habla inglés no tiene nada de imperialista, pero eso sería ser reduccionista y remitirnos a ejemplos que nada dicen de lo que hacen los gobiernos imperialistas. Seguro tú recuerdas la amenaza islámica cuando decían que castigarían a los norteamericanos por no impedir la masacre que estaban acometiendo sus FFAA en Irak; y, es que, en efecto, los pueblos sumisos que no reclaman las barbaridades que comenten sus gobernantes, se hacen cómplices de estos y obtienen una culpabilidad por omisión.
Estimado, Vicente Luis Mora, ojalá hayas percibido que es necesario construir una nueva lingüística (así como una nueva sociología, historia, etc.,) que relacione el proceso del lenguaje con la ideología, esto nos ayudaría a comprender que no sólo se trata de mencionar el rol del lenguaje en un determinado proceso histórico, sino que ese lenguaje estuvo (a) signado de una ideología (imperialista) que se impuso y se hizo carne, motivo por el cual, a veces nos es difícil discernir sobre ello. En última instancia, la dependencia cultural pasa por la dependencia del lenguaje (lo hemos visto desde el siglo XV hasta la actualidad), esta puede ser de forma sutil o por la fuerza. No es gratuito que en tierras donde se habla español se obligue a los estudiantes y a los profesionales a hablar inglés, lo epidérmico del asunto es que de esta forma nos “integramos” al “mundo globalizado” y nos hacemos “parte de”. Quizás porque seguimos siendo los “nobles salvajes”, los remanentes del siglo XIX que los europeos consideraban como inferiores, atrasados e infantiles.
Noam Chomsky decía que "el conflicto Norte-Sur no decrecerá” y deberán idearse nuevas formas de dominación para asegurar que los sectores privilegiados de la sociedad industrial mantengan un control sustancial sobre los recursos mundiales, tanto humanos como materiales, y que gracias a este control se beneficien de un modo desproporcionado." Esas “nuevas” formas de dominación incluyen a la técnica y a la ciencia (en la cual también hay ideología tanto en su aplicación como su creación) y pasan necesariamente por un lenguaje.
Agradeceré tu respuesta, y, si me permites postearla con las entrevistas, quedaré doblemente agradecido.
Con afecto y respeto a tu trabajo literario.
Siempre,
Rodolfo Ybarra
**
Estimado Vicente, perdona mi aparente “pretensión” en lo que respecta a propulsar una nueva lingüística, lo que quise decir es que es posible poner en duda al conocimiento o a las especializaciones de este conocimiento (si se quiere se puede entender lo neo como un reto, sobre todo apelando una lucidez que es necesario exigir y poner a prueba en la creación de nuevos conceptos o nuevas formas de entender algún aspecto del conocimiento humano).
De otro lado, no trato de moverme en la dicotomía de que el lenguaje puede ser “bueno” o “malo”. Y es que el lenguaje al ser una herramienta viva (no como un cuchillo o una pistola), un organismo vivo, se desenvuelve y se implica con el emisor. Cierto, que desde el campo del derecho (sobre todo el romano) sólo los individuos son culpables de algo, pero esa es una visión particular que abarca al cristianismo, la axiología revisada por Scheler y Nicolari Hartmann (eso de la culpa no es aceptado por los marxistas quienes hablan de crítica y autocrítica, por ejemplo). Cierto, también, que hay muchos cosas no definidas y que necesitan de un marco teórico proveniente de las ciencias sociales (no pongo aquí marxismo porque ellos renegaban de la sociología, la antropología, la economía, etc., disciplinas que caían bajo la denominación de ciencias burguesas).
Recibe mis saludos, fue un honor conocerte. Mantengamos el contacto, por favor.
Un abrazo
Rodolfo Ybarra