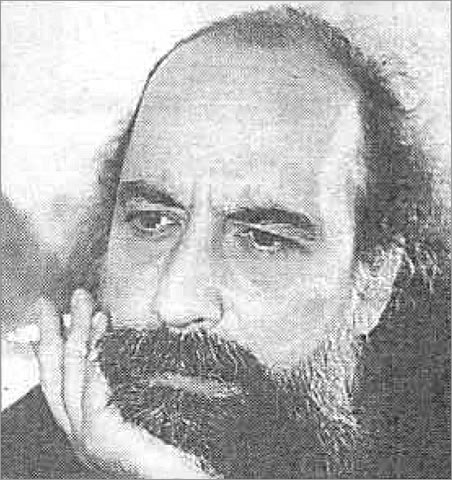Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Raúl Zurita | Autores |
Acerca de la libertad, el lenguaje y una posible epifanía
Por Raúl Zurita
Publicado en "Chile: Los desafíos éticos del presente"
Andrés Opazo (Editor). PNUD, Proyecto Etica Cívica y Cultura Democrática, 1999, 478 páginas
Tweet ... . . . . . .. .. .. .. ..
Quisiera comenzar con una explicación: hace un tiempo fui invitado a participar en un foro cuyo tema era «el modo de conocer de los chilenos y sus relaciones con las libertades públicas y privadas en nuestro país». El encuentro no se realizó y sin embargo el argumento en que él se centraba no dejó de perseguirme. Lo he lamentado. Me resultó duro y doloroso escribir lo que sigue y sin embargo no pude dejar de hacerlo. Sentí también que debía pedir disculpas de antemano por su posible injusticia.
En pocas palabras; tanto un lector de poesía como un físico teórico seguramente coincidirían en que una época se caracteriza más que por sus hechos o realizaciones, por aquello que le es impensable, es decir, por lo no dicho, por el imposible que lo rodea. Algo que ejerce su presencia, que se puede quizás vislumbrar, pero que sin embargo resta absolutamente inabordable porque de existir existe precisamente al otro lado del lenguaje. Ese imposible es la paradoja de la libertad.
Cualquier niño sabe (y sobre todo un niño) que toda libertad se tiende sobre un horizonte de prohibiciones. Las prohibiciones explícitas conforman lo que hemos llamado la historia y la crónica de ella es la de los hechos que llamamos concretos, las evidencias gruesas: las grandes invasiones, las matanzas, las guerras, los descubrimientos; evidencias que, más allá de la lectura que podamos hacer es siempre historia contemporánea, o lo que es lo mismo, es el doble extendido de una narración en que leyendo nos leemos. Sin embargo la palabra libertad nos pone frente a otro horizonte donde nuestras señas se pierden. Como en los black holes la luz no puede escapar y los observadores no ven sino una conjetura, una pérdida, una trabazón en la limpidez de los discursos. Son las prohibiciones ausentes, reiterando, esto es lo impensable de un tiempo, lo radicalmente inabordable, lo que no cruza el umbral de las palabras. La libertad humana es, entonces, más que un sistema abierto de potencialidades, un engendro de lo impensable, vale decir, un parto de la prohibición.
Es esa la fascinación que ha ejercido sobre las comunidades y los pueblos la palabra libertad y, por supuesto, sobre el nuestro entre ellos. Todas las grandes gestas como también los crímenes se han efectuado a la luz de esa idea. La libertad está siempre de parte de todos: del comisario y del prisionero, del invasor y del invadido, lucha al lado de una bandera pero también de la contraria. Frente a la fuerza de su imperativo, y también a su instinto de muerte, de abismo —como lo mostró Sade—, es posible vislumbrar una compulsión a la nada, a la disolución en una especie de actividad pura, sin constricciones, que sería la actividad de los dioses, de los autogenerados y de los incorpóreos. La resistencia oscura a la libertad emerge entonces primero del peso de un cuerpo, de la densidad de la carne, del encuentro con esa materia dura y resistente del sí mismo y de los otros. Fue Platón primero y luego el cristianismo quienes entendieron el carácter y la fuerza de esa resistencia. El cuerpo entendido como «la prisión del alma» no es sino la constatación en negativo de una gravedad que nos ata a la tierra y que al hacerlo, al mismo tiempo, con la crueldad típica de la inocencia se complace en mostrarnos el plástico vuelo de los pájaros.
No es casualidad entonces que las palabras se hayan asociado a menudo con el vuelo de los pájaros. Las palabras serían así la libertad de los cuerpos, un hálito que se escapa de ellos y que se va fundiendo con el aire hasta alcanzar el canto puro de las aves, de la revelación o de la poesía. La imagen de la libertad es fundamentalmente una imagen de las palabras y su evocación no es distinta a la del canto o del poema. En la mitología esa evocación está representada por el vuelo de Ícaro y Dédalo quienes muestran las dos caras de un mal de libertad tan fascinante como destructor. Pero lo impensable es lo absolutamente prohibido, lo que radicalmente escapa siquiera a una intuición, lo que no le pertenece a la esfera del lenguaje. El vuelo, el canto, el poema son los pararrayos de ese acoso permanente y su función —si podemos hablar de esa manera— es la de que la comunidad no sucumba frente a lo inconcebible, frente a su oscuridad esencial y devoradora. Tal como un mundo sin pájaros es un desierto, un pueblo sin poetas es un pueblo eriazo. Algún día, en un tiempo futuro, es posible que se miren las limitaciones de esta época, su no dicho, sus imposiciones y su noche, y que entonces se pregunten sobre el cómo pudieron esos hombres, es decir nosotros, sobrevivir a la oscuridad que los rodeaba, a su sujeción, a su cárcel. Quienes lo pregunten creerán ser distintos pero, sin saberlo, estarán preguntando por las sombras que entonces los rodearán a ellos, atrapados por el mismo inconcebible y las mismas pesadillas.
Porque lo que han experimentado las distintas sociedades humanas no es un avance o un retroceso de la libertad, sino un avance o un retroceso de lo impensable. Sin embargo resulta usual caracterizar épocas como de pérdida de la libertad; si hay poemas esa pérdida de la libertad queda al menos en entredicho. Entendámonos, existen las cárceles y los manicomios e incluso la historia misma puede ser vista como una larga sucesión de cadenas, de campos de concentración, de encierros, de prisiones, pero la libertad existe donde existan las palabras y deja de existir exactamente allí donde las palabras ya no existen. A veces, esas palabras surgen desde la prisión, desde las dictaduras, desde los campos de concentración y por el contrario, suele suceder también que se debiliten en la luz de las celebraciones, en los discursos, en los parlamentos. Pienso, y sé que no es un pensamiento fácil, que en la dictadura el ámbito de las palabras era más amplio, más fuerte, más sonoro que el que hoy intentamos. El canto del desterrado es el canto de la nostalgia, de la rebeldía, del amor a la patria, el canto del que retorna muy pronto comienza a confundirse con las letanías de la decepción, de la apatía y del desencanto. El peligro de las nuevas democracias es la opacidad de su canto, el silencio que recibe a los poetas, la mudez del desierto ante los pájaros.
Sin embargo, nos hemos acostumbrado también a oír con cierta frecuencia el argumento de que estamos cruzando una gran etapa de transición que sería el paso a la postmodernidad, época que se caracterizaría principalmente por la igualación de todos los discursos, esto es, por la ligereza y por el abandono de toda forma de mesianismo, por el predominio en ese contexto de la imagen, de la interactividad y de la inteligencia artificial. En ese sentido nuestro país, abierto y neoliberal, estaría en total consonancia con los países más avanzados quienes han visto ya la emergencia de esta nueva era. Al margen de la infinidad de contradicciones que esta acarrea al referirse a países como los nuestros; el problema rural, la extrema desigualdad de los ingresos, la dependencia tecnológica y tantos otros, este planteamiento hecho en una sociedad que todavía debate sobre sus desaparecidos no deja de ser tentador, sobre todo para quienes el pasado se presenta como un simple obstáculo a derribar. Independiente de que un sector de la sociedad chilena pueda entrar o haya ya entrado efectivamente en ese decurso, esto sólo confirma un dilema que resulta cada día más difícil de disimular: el desgarro entre el deseo informe, mudo de expiación, que busca y crea estratagemas, falsos discursos, espejismos, y la tentación del dominio sobre el mundo, vale decir, el asalto inmediato al futuro.
Esta escisión yace como una piedra en el fondo de nuestros discursos cruzando todos los debates que hoy se abren en nuestro país, desde el problema de la ley de amnistía hasta el ingreso al Nafta, y es el origen de una serie de supuestos que, entre otros, están también en esa necesidad compulsiva de realizar encuentros y seminarios. Hablar así de las limitaciones a las libertades públicas y privadas que implican la manera de conocer de los chilenos, como se planteó en el encuentro al que aludía al comienzo, es hablar primero de una suposición: ¿existe un modo de conocer que caracterice a una comunidad, a un pueblo, a un país? ¿se puede hablar de libertad en relación a las formas de conocimiento? Todo esto me parece bastante poco claro, en todo caso ¿qué es eso de las libertades públicas y de las libertades privadas? La angustia colectiva ante la inminencia de un desastre, por ejemplo, un golpe de estado o el fantasma de una depresión económica, nos dice que la diferencia clásica entre lo público y lo privado es una condición, ambigua, la mayoría de las veces ilusoria y en todo caso, una armazón que se derrumba frente al miedo. Sólo en algunos períodos es posible distinguir entre lo público y lo privado y, paradojalmente, muchas veces esos períodos coinciden con la decadencia o con la opacidad de los discursos. La normalidad pareciera entonces estar más cerca de las guerras, de las hambrunas, del dominio y del vasallaje y el desesperado vigor que alcanza la voz de los hombres sometidos, de los que padecen tiranías o dictaduras, nos estaría indicando que bajo la tensión del miedo, de la servidumbre obligada y del rencor, está más presente la naturaleza vital de eso que el lenguaje casualmente ha denominado «lo humano».
Lo primero que deberíamos entonces poner en tela de juicio es que sea un avance o retroceso de la libertad lo que diferencia una democracia de una dictadura y que, más aún, la libertad sea otra cosa que la lucha por la libertad. Sin lucha por la libertad, y por lo tanto sin riesgo de exterminio y de servidumbre, no hay libertad o, mejor dicho, ella pierde su fascinación que es siempre su fascinación ante la muerte. Es precisamente esa falta, el retiro de la muerte, lo que ha hecho que en todos los países latinoamericanos la restauración democrática se haya caracterizado, al poco andar, por la apatía, por el predominio de la retórica y la presencia omnipresente de los discursos vacíos. Su intento por cancelar rápidamente el pasado, crímenes, atropellos, desaparecidos, es consustancial a la llamada «normalidad» democrática y los protagonistas de la tragedia, los que efectivamente tienen un cuerpo que reclamar, un pasado que esgrimir, en suma, una presencia real de la muerte, tortuosamente van siendo relegados a los simples archivos. La democracia, en nuestros países, desea cancelar la muerte, el absoluto que ella conlleva, ignorando que al hacerlo pierde la libertad, en otras palabras, pierde el canto, es decir; la pasión de lo desesperado.
Pero estas mismas palabras son vacuas precisamente porque no tienen ninguna posibilidad de ser escuchadas, como no hay ninguna posibilidad hoy de que los grandes poemas sean entendidos. Irremediablemente como pueblo debemos cumplir un itinerario hasta tocar el fondo del silencio, hasta la mudez total de los pájaros y por ende del canto, para comprender que lo que probablemente nos rodea es sólo el desierto. Hemos perdido lo desesperado y el miedo, y hemos perdido por lo tanto la lucha por la libertad. Hablo de algo que está ocurriendo y que temo seguirá inexorablemente ocurriendo en los tiempos que vienen. Estoy hablando entonces acerca de lo que no podremos escapar. Hemos perdido la libertad, vale decir, cancelamos el último canto del pájaro que muere y lo cancelamos por la ilusión de creer que la vida se encuentra a gusto en lo mesurado. Perdida la fuerza y el riesgo, la democracia por la que un pueblo entero pudo soñar, corre el riesgo de transformarse en una pasión inútil, en un limbo o lo que es lo mismo, en una larga sucesión de discursos que se sobreponen los unos a los otros en un ruido estridente cuya sumatoria final es siempre el silencio.
No hemos sabido escuchar la fuerza, la rudeza vital y terrible que nos inyectaron los 17 años de dictadura militar, su vitalidad descarnada, y optamos, en el mejor de los casos, por quedarnos sólo con la retórica apaciguante de algunos símbolos (el que Contreras haya ido finalmente a la cárcel —se dice— representa un símbolo). No entendimos que esa dictadura, a pesar de sí misma, era un llamado, una apelación para que emprendiésemos un nuevo modo de escucharnos, de hablar con nuestra historia, con cada uno de nuestros crímenes, y fuimos eligiendo la blandura de un lenguaje empalagoso lleno de palabras como "verdad", "reconciliación'', «justicia»; palabras que si se las despoja de la crueldad que las impuso, de la pulsión de muerte que late bajo ellas, de su riesgo, en suma, de su libertad, corren también el peligro de terminar detrás de las trincheras de lo superfluo.
Al despojarnos entonces de lo abismal de una verdadera exigencia ética que es finalmente trágica porque arranca de una pulsión y de una imposibilidad, nos hemos quedado con la proliferación de quienes se autoproclaman o se dejan proclamar «conciencia moral de Chile», en primer lugar por supuesto, los obispos, pero al lado o detrás de ellos un sinnúmero de aspirantes que parecieran ansiosos por obtener para sí los supuestos privilegios de ese rol (lamento la injusticia de estos juicios con muchas personas valientes y bien intencionadas, pero prefiero por un segundo la injusticia a la nebulosa). De ese modo palabras como "ética" y "moral" han alcanzado en nuestra sociedad un estrellato que pocos otros países pueden mostrar. Este estrellato sólo nos indica que en Chile, probablemente mucho más aún que en otros
lugares, ambas palabras han pasado a ser palabras muertas. La consecuencia, y es una consecuencia no desdeñable, ha sido en nuestro caso la parodia, es decir; no tanto las apelaciones permanentes que hacen esas «conciencias morales» sino la vacuidad con que ellas mismas se autoexhiben, cancelando de paso cualquier posibilidad de que Chile pueda, realmente, enfrentarse a su historia y desde allí a la oscura secuencia de sus crímenes.Resulta así ejemplarizador que cada vez que se intenta enjuiciar el período del gobierno militar, se emitan —entre los que no faltan representantes ilustrados de la izquierda de nuestro país—dos juicios paralelos: que conculcó las libertades y atentó contra los derechos humanos, vale decir; que secuestró, mató y torturó a sus oponentes, y que simultáneamente, se le reconozca un notable desempeño en el terreno económico. Esta pretensión de «objetividad», de ser legitimado por la «ponderación y ecuanimidad», es más elocuente en sí que cualquier discurso. El hablar de éxito económico poniéndolo al lado de los crímenes, de las víctimas provocadas, de los secuestros, de los desaparecidos, revela sin más los nuevos juicios de valor que se están encarnando. Nuestra «conciencia moral» opta así por dejar una puerta abierta a cualquier compromiso y relega a la pieza de los cachivaches la preocupación irreductible, irremplazable, y que yace por lo demás en el fondo de cualquier comunidad o pueblo; esto es la preocupación por la muerte y por la secuela que la humaniza: el asesinato. Porque el asesinato es, exactamente, la cara humana de la muerte. Ese es el grado de lo terrible con el que nos debemos enfrentar. Las distintas comunidades han practicado y siguen practicando ese ritual tan monstruoso como monstruosamente consolador: aplicar la muerte y por lo tanto adquirir la ilusión de estar por sobre la naturaleza y su condena: ese es el significado tanto de los antiguos sacrificios humanos, de los genocidios, como de la persistente continuación de los crímenes.
Nuestros países en distintas oportunidades han participado de ese rito: en el caso nuestro el último lo conocemos, hemos sido sus testigos directos. Sin embargo, hay un hecho sobre el que no se habla porque resulta demasiado duro: se trata de una cierta desilusión producida después del Informe Rettig. Al final de las sumas éstas alcanzaban a poco más de 3000 víctimas entre asesinados y desaparecidos en 17 años de dictadura. El impacto subterráneo que provocó esa cifra (recordemos que se llegó a hablar de decenas de miles) es también de por sí elocuente: la tragedia colectiva pasó —en el imaginario de muchos— a ser un drama casi familiar que transforma a las víctimas en poco más que un traspié y, en todo caso, en un problema molesto que se debe de una vez por toda solucionar. Y aunque todos rasguen vestiduras frente al hecho de andar contando cadáveres, lo cierto es que al final, cara a cara con los militares, los cadáveres se contaron.
Es eso lo que explica la pretensión de «objetividad» frente al régimen militar, que permite se coloque al lado de los detenidos desaparecidos los éxitos macroeconómicos. El enjuiciamiento y la encarcelación de algunos de los victimarios se puede presentar así como un «símbolo» de enjuiciamiento a la totalidad del período. Ahora bien, un símbolo es un símbolo, al querer representar todos los juicios posibles lo que obvía son los juicios reales, es decir, aquellos que se van haciendo nombre por nombre, victimario por victimario, desaparecido por desaparecido, y que involucran la totalidad, es decir, todos esos días y sus noches, todas esas semanas, todos esos meses, cada uno de los años del tiempo que se extendió desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 4 de marzo de 1990.
Sin embargo, aunque ese enjuiciamiento real hubiese tenido lugar, el verdadero problema que enfrentan las colectividades que emergen de guerras, tiranías o luchas civiles, es la radical imposibilidad humana de juzgar. Sin detenerse en la evidencia de que los juicios históricos que se han hecho contra los culpables de genocidios o crímenes contra la humanidad no han evitado que esos mismos crímenes se hayan seguido cometiendo, ellos representan sí el alivio y la descarga que la humanidad en general siente cuando cree que se ha eximido ella misma del horror de haber cometido esos crímenes. En ese sentido, el juicio es una forma colectiva del sacramento de confesión, con la diferencia de que el acto criminal no es perdonado sino que extirpado, cancelado, del resto de la comunidad humana que readquiere, por obra de ello la ilusión de su pureza.
Es allí donde está operando la conciencia moral: ella actúa apelando a una serie de conceptualizaciones, discursos, definiciones, que a la larga terminan por hacerse escabrosas, precisamente porque de tanto en tanto se nos ocurre recordar que los hechos son palpables: en nuestro país hombres mataron, torturaron, secuestraron a otros hombres y Chile contribuyó así generosamente a la miseria general de este mundo. Purificados entonces por la presencia de un juicio y del encarcelamiento de los otros, podemos ya apelar todas las veces que se quiera al llamado Estado de Derecho, a la autonomía de los jueces y del Poder Judicial, al imperio de la leyes, pero lo que a la postre resulta indigerible es el rango ceremonial con que esas mismas apelaciones se autoinvisten. En breve: sí; todo juicio es una ceremonia, pero es una ceremonia de la venganza.
El cancelar esa palabra de nuestro horizonte se entiende como una ganancia de la civilización y de la cultura, pero en el fondo lo que esa cancelación evita es el asumir o sospechar al menos de que los crímenes que juzgo, perfectamente pude haberlos cometido yo o tú. Entiendo que el 99,9% de los posibles lectores pueden concluir aquí su lectura, es lícito. Sin embargo lo que se ha practicado en la historia humana, por siglos de siglos, es exactamente eso; venganzas sobre venganzas y el que la condena al criminal, investida en forma de juicio, aparezca prácticamente con el nacimiento de los primeras organizaciones sociales, ello no elude que sean rituales de la venganza. Asumir entonces que por lo que se clama es por venganza es asumir la tenebrosa vitalidad de los actos humanos de destrucción y el hechizo de la muerte. El poder, sea cual sea su tipo o la forma en que se ejerza, no es otra cosa que adquirir el poder sobre la vida de los otros y por lo tanto, como se decía líneas atrás, llevar la muerte al dominio de lo humano. Es por eso que su ejercicio lleva siempre implícito la posibilidad del asesinato. El que en Chile hayamos tenido una demostración de esto no nos exime, lamentablemente, de que nuevamente pueda volver a ocurrir.
De allí mi escepticismo respecto al término justicia y a la forma en que se ha emprendido el debate acerca de la violación de los derechos humanos en estos países. En una ocasión plantée que los tribunales sólo podían administrar castigos, pero no justicia. Establecido el castigo, incluso, suponiendo que cada uno de los que cometieron atropellos durante la dictadura fuesen condenados, nuestra sociedad no habría aprendido mucho más acerca de sí misma porque el castigo es un modo de olvidar, de autoeximirse de culpa y de creer que los actos criminales son esencialmente actos que cometen los individuos aisladamente. En todo caso, como pueblo, deberíamos ser capaces de levantar un nuevo modo de enfrentarnos con nuestro pasado.
No creo en las cárceles ni en el encarcelamiento de los victimarios, pero sí en que se conozcan sus nombres y que luego sean dejados a su propio arbitrio. En concreto, lo que se requiere no es el castigo sino saber quienes fueron, sus nombres y apellidos. Que luego circulen por las calles y que por lo tanto los ciudadanos los vean, mezclados entre ellos, en los cafés o en los cines, haciendo compras. En suma: aunque no sea sino un sueño, la única posibilidad de que los hechos que hemos padecido no vuelvan jamás a ocurrir, ni en la misma forma ni en otras, es adquirir la conciencia del carácter colectivo, compartido, que estos crímenes tienen. El que yo, físicamente, no los haya cometido y que probablemente no los cometa nunca, no me exime de la responsabilidad de que ellos una vez se cometieron, se cometen aunque sea en otros lugares y bajo otras formas, y de que lo más probable —como lo muestra la historia— es que se sigan cometiendo.
La discusión acerca de las libertades públicas y privadas se inserta entonces en el marco de esta culpa y de esta responsabilidad. Esta discusión tiene como trasfondo los estandartes de una batalla, de un encuentro y de una agonía. En síntesis: el modo con que estas libertades han sido tratadas en Chile muestra, y paradojalmente es una de las muestras más elocuentes, la agonía del lenguaje y por consiguiente, la pérdida absoluta de la libertad. Así por ejemplo, la forma cómo se ejerce la censura en la vida diaria de nuestro país como también parte de los argumentos que se esgrimen en contra de ella, a modo de muestra: el tabú del sexo, del desnudo en televisión, el horror ante fenómenos como la pornografía o la conocida imagen de los dos diputados comprobando con notario la veracidad de las líneas telefónicas eróticas, han llevado la discusión a unos niveles, éstos sí: pornográficos de vacuidad. Todo esto tendría dudosamente mayor importancia si no fuese porque está delatando el estado de agonía del que hablábamos y que no es otro que la pérdida radical del equilibrio entre los significantes y los significados.
Porque no es solamente un fenómeno de apagón cultural, como se decía, si lo fuera podría ser abordado desde una más activa política en ese campo. El problema es que la cultura está teñida, traspasada por la agonía del lenguaje. Dicho de otra manera: la cultura es el cuerpo visible de esa agonía y de sus estertores, de su respiración entrecortada y de sus espasmos. Las elites del integrismo católico, pero también muchos intelectuales de entre los llamados progresistas, están concernidos en ese mismo espasmo. Sus posturas, sus teorizaciones, sus teologías, son moribundas porque han perdido tanto el aliento como la capacidad de convocatoria y, más allá de las victorias parciales y de la lucha ideológica que libran, los actores de esa pugna no han podido plantear una discusión capaz de enfrentarse con la magnitud de lo que efectivamente ha sucedido y está sucediendo en Chile, es decir; con su horror al vacío, con su silencio, con su pulsión de culpa y de silencio.
Lo que se percibe entonces es que el espacio público ya no tiene respuestas y que por ende la existencia misma adquiere la connotación de superfluo. Sólo el vuelo de los pájaros, vale decir; la imagen de las palabras humanas emprendiendo el vuelo, nos puede indicar una ruta o por lo menos, los territorios en que la vida está vedada. Donde debería entonces centrarse el debate acerca de las llamadas libertades públicas y privadas es en torno a la dimensión colectiva de nuestra historia y cómo cada uno es esa historia; lo escondido y lo evidente de ella, su plasticidad y su determinismo, su impensable y la dimensión de su delirio, sus palabras y su silencio. Lo que debería emprenderse es entonces un regreso, el regreso a lo no dicho, a lo que no nos dijimos, a lo que no pudimos decirnos. Ese regreso es en el fondo un regreso a la poesía porque sólo desde allí es posible una perspectiva nueva donde podamos reconocer los bordes del desierto.
Esa es la emergencia de un nuevo gran poema. Es a la poesía y a los poetas que surjan a quienes les corresponderá otorgar para los tiempos que vienen, como lo hicieron los poetas arcaicos, la base vital de un nuevo entusiasmo. Será en ese territorio, en el nacimiento de las nuevas vastas obras, donde esta sociedad logrará encontrarse con su historia, con sus crímenes y sus cuerpos sin sepultura. Es por lo demás desde Ercilla, como se retrata en el Canto XX de La Araucana, en el episodio de Tegualda y Crepino, ese es el rol que le ha tocado cumplir a la poesía en nuestros países: darles sepultura en nombre de una sociedad que ha sido incapaz de hacerlo a todos aquellos cuerpos que victimizados, cancelados, borrados, no han tenido ni siquiera el privilegio de un entierro.
Porque los crímenes tienen ese lado del silencio, tienen una de sus caras en lo incomunicable y después de enfrentarnos a ellos no nos queda otra salida que la de seguir su lógica inapelable. Latinoamérica vive hoy en día en esa lógica post-crimen. No es fácil continuar más allá, pero de pronto es algo parecido a esto: la sensación de que todos los grandes supermercados, las avenidas repletas de restaurantes, los rascacielos, los edificios de cristal de los bancos, los anuncios publicitarios que invaden nuestras ciudades, se han construido sólo para disimular un desaparecido, para hacer que pase inobservado un asesinato, una golpiza, un desaparecido. No aprendimos de nuestros crímenes, no supimos leer ni la fuerza que contenían ni su imperativo atroz, monstruoso y vital, y tampoco pudimos persistir en los sentimientos de solidaridad, de ira y de rebeldía que esos crímenes una vez despertaron en nosotros. No hemos aprendido de nuestra tragedia, tal vez algún día aprendamos de nuestros paisajes.
Los paisajes son nuestra única continuidad. Sus cicatrices son imágenes de las nuestras. Cada montaña es la suma de todas las miradas que la han visto, cada pedazo de suelo, cada pradera y cada grano de arena son sumas de contemplaciones, de pupilas, de sentidos. Nuestra constatación de un sueño de libertad que podemos contemplar mirando las orillas del océano, sus rompientes, el juego infinito del horizonte perdiéndose. Sólo en ese sentido hablar de agonía es hablar también de una probable reemergencia. La presencia de los paisajes está teñida de la humanidad del martirologio y del genocidio, pero contienen también el recuerdo del entusiasmo que originó el nacimiento de la conciencia. El paisaje representa así una posible epifanía: es el escenario de un reencuentro que de producirse será el acontecimiento más grande de la historia humana: el renacimiento de todas las lenguas y de los hombres que fueron hablados por ellas.
Nuestra particularidad es que aquí aún existe el paisaje. Ese es el sentido de la epifanía que comenzaba a mencionar. Hablar de libertades es hablar fundamentalmente de una mirada y del recorte de esa visión contra la oscuridad de lo impensable. Es, en suma, hablar de un cielo, de unas cumbres blancas y del aire que se extiende sobre ellas. Recortándose contra ese trasfondo de colores y de tonos, de desiertos, de montañas y océanos, podrán ser reconocidos las viejas improntas humanas y con ellas el dolor que quedó grabado en las piedras, en cada una de las montañas, en los bosques. Hablamos entonces de una contemplación y de un diálogo general de todas las cosas entre sí y del cual nosotros no somos más que los intermediarios o los intérpretes de una mínima parte. No hay respuestas, sólo el invento de un posible devenir donde la única verdad, tanto de la vida como de las palabras, es una nueva narración que nos comprometa, el deseo del deslumbre, de la justicia en la belleza.
Ponencia enviada al Encuentro «Los nuevos desafíos éticos de la sociedad chilena: una visión desde los escritores», organizado por el Proyecto «Ética Cívica y Cultura Democrática» y patrocinado por la Universidad Católica del Norte.
Antofagasta, noviembre de 1997.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Raúl Zurita | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Acerca de la libertad, el lenguaje y una posible epifanía.
Por Raúl Zurita.
Publicado en "Chile: Los desafíos éticos del presente".
Andrés Opazo (Editor). PNUD, Proyecto Etica Cívica y Cultura Democrática, 1999, 478 páginas