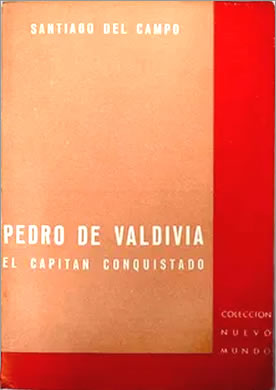Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Autores |
PEDRO DE VALDIVIA, EL CAPITAN CONQUISTADO
Por Santiago del Campo
En Cuadernos Hispanoamericanos, N°143, Madrid, noviembre de 1961(*)
Tweet ... . . . . . . . .. .. .. .. ..
LA ESPADA
Todos los suyos la blandieron. Espada fué la que pasó de hermano en hermano, en el siete veces repetido combate contra la víbora del Val de Ibia, allá en los días remotos. Espada fué la que hizo temible el puño de don Alonso Ruiz de Valdivia, comendador de Calatrava, en los tiempos de Alfonso el Onceno. Espada la que fulgía, como un dedo índice agigantado, en la diestra de don Pero Ruiz de Valdivia, en las guerras de Andalucía. Espada, y otra espada, y otra más, las que alzaron en triunfo don Luis, don Pedro y don Diego —todos ellos Valdivia—en la toma del Alcázar de la Alhambra, ante los ojos cautos y reconocidos del Rey Don Fernando el Católico. También la recompensa que estos tres Valdivia recibieron fué ostentar como propia la espada vencida del último rey moro de Granada.
Una espada, que fueron muchas. Los brazos sucesivos con sangre idéntica la convirtieron en una sola hoja de leyenda. Y esta hoja única vino también a convertir en un solo brazo los muchos que la blandieron.
—Hasta el sábado. En la hostería de Juan Ceniza —le dijo aquel hombre que partía a Flandes.
(«Ya he pasado los veinte años —piensa, mirando la espada de su bisabuelo Valdivia pendiente de un muro y recordando al hombre de Flandes—. Nada más puedo aprender de libros y de milicias en este partido de la Serena. Labrador no quiero ser. Tampoco retórico de pergaminos. Mucho menos, el marido apaciguado de una heredera lugareña. Es la hora de Flandes. La hora de entrar al servicio del Emperador.»)
Reluce la espada. Y los ojos del mancebo. No se sabe quién mira a quién.
(«La espada me está mirando y me pide que partamos juntos. ¿Será posible descolgarla sin venia familiar y correr lejos?»)
—Hijo —dice el padre—. En la hostería de Juan Ceniza hay un hombre que te espera. Acaba de hablarme.
—¿El de Flandes? —grita el hijo, olvidando la compostura que le debe a su padre.
—El de Flandes —contesta el padre con emoción, olvidando el ejemplo de entereza que debe dar a su hijo.
La madre es una sombra dura que, sin decir palabra, desprende la espada legendaria y la pone en manos del padre.
El padre toma la espada y la pone en manos del hijo. Luego le bendice, mientras él se arrodilla.
La madre permanece muda. Sombra dura.
(«Llora por dentro —piensa, sin atreverse por un momento a mirarla.»)
Cuando la mira, los ojos de doña Isabel brillan de amor orgulloso. Igual que el brillo de la espada.
Siempre en silencio, se desprende ella de un crucifijo de oro con cadenilla. Inclina él su rostro, mientras la madre deja pendiendo en su pecho la pequeña cruz.
Sin que nadie diga nada, él comprende lo que ha querido decirle su madre: que la espada que empuña en la diestra no olvide nunca al crucifijo que lleva sobre el corazón.
EL MENTON
No envejecer nunca. Saberse español por toda la eternidad, así en la tierra como en el cielo. Ser siempre soldado. Defender toda la vida la causa del César Carlos. Correr mundo sin descanso. Y en medio de esto ver —como él le ha visto— al propio Emperador en persona. El Emperador, revistando sus ejércitos en las húmedas llanuras de Flandes.
(«¿Qué más puede pedir un hombre en la vida? —piensa—. Cuando se es español y soldado, primero está Dios y después está el Emperador. Y si el Emperador defiende la causa de Dios —que es la causa de España—, ver al Emperador equivale a sentirse bendecido por el cielo.»)
- Alí, en una de esas ligeras elevaciones de la tierra plana de Flandes, que parecía un trono alzado por el propio paisaje recto, él vió al Emperador sobre su caballo. Resplandeciente. Hasta el Arcángel del Juicio Final habría palidecido frente a su armadura, ante el casco guerrero que orlaba su rostro, junto a esa mirada sobrehumana.
Y sobre todo, el mentón. Todo en ese mentón agudo, saliente, en ristre. Lanzas en combate, arcabuces y catapultas en ese mentón. Guanteletes de hierro en ese mentón. Y halcones mensajeros comunicando estrategias; y plumas nerviosas firmando rupturas y alianzas; y espolones de proa averiguando los mares.
Todo en ese mentón. Y no sólo las altas razones del Imperio, que hacían justiciero el dominio español de las Europas y convertían en providencia divina el descubrimiento y conquista de las Nuevas Indias.
(«También está mi propia vida en ese mentón. Mi pequeña, secreta vida.
¿Cómo puede un hombre ser viejo en estos días juveniles, frente a este Imperio naciente, que tiene los años del César Carlos? Mis propios años también. Para asentar y ensanchar este Imperio se necesita sangre joven. Un pensamiento joven. Una política joven. Hombres como yo.
Gracias, Dios mío, por ser joven. Y por haber hecho coincidir mi juventud con un mundo que nace y crece al compás de mis años.
Es sabido que todos los hombres son iguales. Pero ¿no es mucho mejor haber nacido español? Es lo único que puede ser un hombre en estos días. Porque ser español es saberse en el centro del mundo. Pensar en español es tener un pensamiento sin fronteras, que abarca los extremos de la Creación. Sentir a la española es latir por todos los corazones de la tierra. Vivir como español es estar en todas partes y vivir por todos los otros. De pronto, en un día cualquiera —¿cuándo?—, el universo se ha abierto como una mano y España es el guante que la calza. Qué emocionante y bello tener al mundo entero por casa propia. Y saber que a cualquier cabo del mundo que vaya un español hay una guarnición española. Y encontrar que, por alejado que un español se halle de España, la gente extranjera tiene que hablarle a uno en español y aceptar ansiosamente la moneda española y hacerle a uno reverencias como hijo de España. Ni en los días imperiales de Roma se conoció dominio más inmenso. Y no habrá en las edades futuras pueblo alguno que se vanaglorie de tener sus avanzadas en todos los extremos de la tierra.
En cambio, qué oscuro es ser francés. Y qué inútil. ¿De qué le sirven al francés su hablar ondulado y su pulida cortesanía, si no ha descubierto mundos, y es vencido por el español, y busca alianza con el turco, siendo como es cristiano; y Dios no le bendice, y su Rey Francisco es la sombra de la sombra de nuestro Emperador? ¿Cómo puede pretender un francés que Europa no sea española y se vuelva francesa? Artimaña del demonio tiene que haber sido la pretensión, rayana en locura, del Rey francés, que le lleva a competir con Su Sacra Majestal Imperial y a desarraigar de España las provincias de Navarra, de Sicilia y de Nápoles, y a discutir los derechos imperiales al dominio de Borgoña, el Artois, Génova y Milán. Lo justo sería que el francés humillara la cerviz, como las liebres que aliñan sus cocineros. Porque si el francés fuera juicioso y viviera la nueva Historia, lo natural sería que implorara a Dios la invasión de Francia por España, para así gozar del robusto privilegio de hacerse español.
Gracias, Dios mío, por ser español. Y por haberme hecho vivir en esta hora universal de España.
Sí. También mi propia vida está en ese mentón. Mi vida de español. Mi vida de veinte años.»)
—¿Qué más puede pedir un hombre en la vida? —dice, sin que se muevan casi sus labios, con el rostro disciplinado, mientras su tercio pasa frente al mentón del César Carlos. Y él observa de reojo. Y se siente iluminado ante ese sol de salud que brilla en el hijo de Doña Juana, la Reina loca.
EL DESIERTOAhora que avanza de desierto en desierto comprende por qué Chile derrotó a Almagro. Aquí no bastan la pericia del buen capitán ni el sostén redoblado de tropa numerosa. Para ganar fuerzas se requiere algo más que el buen yantar, y hasta la boca del arcabuz resulta muda para cantar victorias.
Porque éste es un mundo aparte. Angosto y largo a la manera de una vaina de espada, tendido entre un mar que brama y un parapeto de montañas que araña el cielo. Cientos de leguas yermas, donde uno no divisa sitio ni aparejo para poblar una choza. Arenales amarillos, que parecen no terminar nunca, lisos, rasos. Si por lo menos una huella de pies humanos o el indicio de una garra de bestia enternecieran esta costra polvorosa podría uno sentirse acompañado por imágenes vivientes.
El único habitante es aquí el viento. El viento y las arenas. Comienza el viento a soplar y las arenas se ponen de pie y luego se lanzan a correr desaforadas, agitándose en lo alto y a lo lejos como alquiceles de moros, con tal porfía que hasta los cerros suenan remecidos por su embate. Las pequeñas plantas de tallos rastreros se agazapan todavía más, para no ser desgajadas. Los quiscos columnarios se aferran a sus rocas, para no rodar como ojos vaciados. Las peñas se vuelven más pulidas, como si el viento fuera agua que les limpiara el rostro.
Tierra de sol que quema con avidez de ácido, tan hiriente que penetra la tierra al modo de una azada y la hace hervir en vapores que flotan vagarosos. La luz entra y se rompe en el cendal de humos tibios, formando extrañas fosforescencias, reflejos de un mundo encantado, que el ojo español no conoció nunca y que hacen pensar en castillos de leyenda, en tesoros a punto de ser tocados, en rostros de mujer que sonríen a lo lejos.
Tan azul es el cielo que podría navegarse.
Increíble el silencio de la noche, como si el aire se volviera de algodón. Pero la sombra inmensa de este mundo detenido, baldío, no es de noche acostumbrada, sino cosa de ultratumba, que le lleva a uno a sentir que hasta la propia respiración suena a silencio.
Cientos de leguas en donde las serranías son sucedidas por arenas y las arenas por pedregales, todo invadido por la misma dureza de muerte. Acaso un río delgado deambula a distancia. Acaso un pozo de misteriosas aguas surge de pronto con intrusa y sorprendida pupila.
Después del sol a plomo, el frío que acuchilla. Un frío tan áspero que si uno se arrima a una peña se queda helado, yerto en pie por muchos años, que parece estar vivo, convertido en carne momia. Con estos cuerpos muertos fueron topando en mucho número, a cada paso, estribados a riscos y barrancos, tantos que sirven de señales del camino para que uno no se pierda, todos tan frescos que parecen recién muertos, siendo algunos de más de trescientos años, según la relación que dan los indios de la caravana.
(«¿Qué fuerza me impulsó a no desmayar la marcha en una tierra sin sonrisa?
Muchos dirán que fué mi voluntad. También yo lo digo. Una voluntad a prueba de agonías. Pero no la torpe voluntad ciega, que no atina a imaginar ni a hacerse reflexiones. Mi tesón ha sido siempre razonado, conducido por fuertes hilos.
Acaso yo necesitaba este desierto en mi conquista de Chile. Si es verdad que las tierras feraces vienen más al sur, este desierto es el muro distante, la barrera necesaria para aislar el nuevo reino del codicioso y revuelto Imperio del Perú. Puedo confiar que el desierto ataje el paso de los ávidos y me permita gobernar sin el ojo próximo ni el oído largo de la gente de Lima. Gracias al desierto, Chile será el hijo más fiel, pero más independiente que tenga Su Majestad Imperial. Gracias al desierto, mis hombres tendrán que rematar la conquista, aunque les cueste lágrimas, sin la tentación ni la facilidad de poder saltar al Perú cuando las cosas se les vuelvan en contra.
Además, hay algo en el desierto que impulsa a vencerlo. Se siente uno tan solo en esta soledad que, como nunca, se vuelve Dios necesario. Caminar se hace entonces una manera de ir hacia Dios.
Tan voluntarioso como yo era el adelantado Almagro; pero mi voluntad es hija de una idea. Y mi idea está apoyada en un plan. Y mi plan necesita todos estos escollos para ganar en plenitud.
Gracias, desierto, por estar donde estás.»)
—Señor —dice Pedro Gómez con gesto desalentado—. No podemos seguir. No queda ya una gota de agua. Y en este desierto...
No responde don Pedro. Sabe que, en este caso, de nada valen sus ideas y sus pericias.
—Los indios caen desfallecidos —dice Pedro Gómez—. Muy pronto, nosotros mismos no podremos resistir.
Están rodeados de desierto. Entre el sol y las arenas. Entre fuego y fuego, aparte del otro que les agrieta la garganta.
Mira don Pedro a su: gente española y a su gente india. La sed ha adelgazado los rostros; pero en los labios de cada uno hay una mueca desmesurada, como si hubieran sido golpeados por un puño. Le extraña a don Pedro que los españoles soporten con más dureza la sed, y que, en cambio, los indios, capaces de resistir las hambres más prolongadas y las caminatas más extremas —gracias a esas extrañas hojas del Altiplano, que mascan y mascan hasta convertirlas con la saliva y con la rotación de las mandíbulas en bolas estropajosas y verduscas—, caigan ahora fulminados por la sed, que les va secando las venas del cuello y royendo la piel del paladar. Les mira tristemente don Pedro. Han avanzado tanto en las arenas, que para morir lo mismo es regresar, seguir caminando o quedarse detenidos. Todos esperan sus órdenes, las órdenes que por primera vez ni él mismo conoce.
A un lado, sentada en tierra, está Inés Suárez. Impasible. Se levanta y da unos pasos.
—Ven —dice repentinamente, señalando a un indio de servicio. El indico acude. —Cava en este sitio. Aquí, donde yo estaba sentada.
Obedece el indio a los gestos de mando del ama blanca. Y cava, cava.
Los españoles observan sin entender. También los indios.
Ha ahondado el indio la tierra cosa de una vara. Su cuerpo delgado y su cara ancha bruñen como un pez bajo la lluvia del sol.
—¡Agua! —gritan los españoles, sin poder dar crédito a lo que están mirando.
Sí. Agua que brota a raudales. Agua que brinca como un león alegre. Agua para la sed de todos.
Inés sonríe a don Pedro, y cuando éste la insta con un gesto a que beba los primeros sorbos, ella rehúsa. En una súplica muda le señala los rostros fatigados de la escasa tropa española y de la numerosa servidumbre india. Luego es ella misma quien los conduce, uno a uno, hasta la fuente que ha hecho surgir de las arenas.
—Gracias sean dadas a Dios por su misericordia —dice Inés Suárez.
—Gracias sean dadas al Dios de los Desiertos —agrega don Pedro.
En el desierto elevan sus preces hacia el azul intenso.
EL HIJOAgustinillo es silencioso, apacible. Alonso es también silencioso; pero altivo, acerado como un imán. Don Pedro no cree haber oído hablar a Agustinillo más de una docena de palabras, a pesar de que viene viajando, sin moverse de su lado, desde que salieron del Cuzco. Con Alonso, en cambio, ha mantenido extrañas conversaciones, que nadie podría imaginar entre un español y un indio. Agustinillo es su sombra fiel que no habla. Alonso es el eco de sus pensamientos, pero duro de presencia.
Don Pedro salvó la vida a Agustinillo, en un combate en Copayapo. Y Alonso salvó a don Pedro la vida, cuando tenía menos de doce años, empujándole violentamente, hasta arrojarle a tierra, mientras una flecha volaba zumbando por encima de su silla de campaña.
Agustinillo es indio del Perú, con el aire resignado, dulce, de las tribus cuzqueñas. Alonso es un auca, ágil, astuto, decidido como un hurón de cacería.
Ambos son criados de don Pedro, agregados a su séquito, con mayores miramientos que los yanaconas de servicio.
Agustinillo cuida de sus ropas y comidas. Y ha de responder en cierto modo de la impedimenta de las tropas. Alonso, de su caballo y de sus armas.
Qué diferentes son los dos. Mientras Agustinillo no se aparta de don Pedro ni cuando está dormido —atento al menor aire, con los ojos fijos en su amo hasta cuando parece sumido en sueños—, Alonso suele desaparecer del campamento, sin que nadie sepa donde se oculta. El tierno Agustinillo no tiene otras miras que doblar los jubones de su amo, remendarlos y lavarlos cuando es menester; y lo hace como sl fueran flores. Debe mantener a punto su muda de camisas y de bragas. Procurar comida pronta y deleitosa. Mantener el lecho como el amo lo quiere. Desnudar y vestir a su señor con rigurosa ceremonia. Encender leños para que el aire tibio envuelva a don Pedro como un cobertor. Alonso, por su parte, se esmera en el cuidado del caballo como si fuera un hermano suyo. Lo limpia y lo alimenta, sabe medicinarlo y herrarlo, ponerle silla y hacerlo dormir. Obligación suya es, además, atender las armaduras y mantenerlas en ocasión de uso fácil. Velar por cada espada como si fuera la niña de sus ojos. Vestir al Capitán General para la guerra, sin que nada falte y todo se encuentre a pedir de boca.
Agustinillo es habilidoso en adquirir carnes para el buen comer, y no hay cocinero que le aventaje en distinguir las partes fibrosas de aquellas apetecibles y abundantes en jugos. Aunque no ha vivido en España, conoce las hierbas precisas para sazonar una liebre o una merluza, y tiene siempre a mano un vino o un licor favorables para enriquecer el gusto, aunque nunca se sepa de dónde los saca y cómo los fortalece. Alonso, por su lado, se deleita midiéndose con los españoles en amistosos lances. Nadie como él para cargar un arcabuz por la boca y aplicar su oído al cañón para encender la carga con una mecha. Nadie más pronto para lanzarse, a la carrera del caballo, con una pica española en ristre, afianzándola al pecho del bruto y al arzón de la silla. Hay que ver a Alonso luchando cuerpo a cuerpo con la gente blanca. O probando su puntería con las aves serranas. O compitiendo a caballo con los más veloces jinetes reales, sin bridas y sin estribos. Se diría un español, tan conocedor de tácticas guerreras y de tormentarias como el más sabihondo capitán de los tercios de Flandes.
Mientras Agustinillo distingue a los merinos castellanos de los trenzados en lana que vienen de los Países Bajos, Alonso tiene ojo avizor para catar la forma de cada acero y el estilo de cada modelo de arnés, de estoque o de espuelas.
—Qué buen lino —suspira Agustinillo, acariciando las camisas ricas de don Pedro.
A su vez, Alonso está prendado de una armadura toledana, aunque discute que los quijotes no cubren bien los muslos, ni las escarcelas se ajustan como es debido, ni las manoplas poseen los dediles que son menester para dar libertad a las muñecas en el manejo de la espada.
—Estos encajes son de reyes, mi amo —balbució un día Agustinillo, temblando como si tocara a una mujer, cuando Inés Suárez envió de regalo al Gobernador dos docenas de sobrecuellos bordados por manos de monjas limeñas.
—Qué buena espada —gritó Alonso, cuando don Pedro le mostró la bella hoja, obsequio del Virrey La Gasca.
Y comenzó Alonso a enumerar los merecimientos de la espada: el recazo con guarnición de acero blanco, cubierto en parte por un torzal de seda; el pomo esférico y cincelado, los gavilanes rectos, la taza honda y prolongada en punta hacia el guardamano.
Don Pedro quiere bien a Agustinillo y a Alonso. Los necesita a su lado. Le ayudan y le acompañan mucho más que los mismos españoles. Se han convertido en su familia. Son suyos, como es suyo Chile.
—Ni que fuera vuestro hijo —se atrevió un día a protestar el propio don Francisco de Villagra, reflejando sin duda el celoso resquemor de la gente blanca. Un día de esos en que Alonso había desaparecido y don Pedro inquiría, inquieto, sobre la suerte de su caballerizo indio.
—Como si fuera mi hijo —respondió don Pedro irritado—. Para mí es igual que si lo fuera.
Y es verdad. A falta de heredero verídico, sólo Alonso, más que Agustinillo, despierta su ternura y su preocupación de padre. Admira su agilidad flexible. Le turban sus prolongados silencios. Sin hijos propios, ninguno le resultaría más nuevo e inesperado que este indio indescifrable, que recogió niño y desnudo, cuando recién llegado a suelo chileno, se lo trajo de regalo una hechicera de los aucas, de esas que llaman machis, cubierta con amplios mantos y con el largo pelo encrespado en torno de ondulantes algas marinas. Le ha visto crecer, año tras año, sin conocer jamás el fondo de sus pensamientos. También esto —¿para qué negarlo? — contribuye a que le ame más. Esto de que sea duro, y hermético, y desafiante, y libre.
—Así tendría que ser un hijo mío —le ha confesado a Alonso, seguro de que él no le entiende—. Así, altanero, ahondado en sus cosas propias.
Siempre desaparece Alonso, para luego volver.
—Los tuyos pueden matarte —le advierte siempre don Pedro, después de cada escapada. Sólo entonces sonríe Alonso. Tan seguro de sí como si se sintiera protegido por el cielo. Una extraña sonrisa.
Ha habido noches en que ambos hablan y hablan, a la luz de la fogata, junto a la tienda de campaña. Don Pedro le cuenta cosas y más cosas, muchas que a nadie contaría. Se las cuenta quizá porque se imagina que un indio adolescente es igual que un muro, que una piedra sin ecos. Y Alonso, que es un difunto en su silencio, habla y habla de pronto al viejo conquistador. Le cuenta lo que ha visto en sus extrañas correrías. Son siempre historias de indios. Relatos macabros o regocijantes, nunca simples aunque lo parezcan, todos ellos marcados por un raro sabor. Los dice con acento tranquilo, como si fueran cosas sin importancia, tan naturales como el respirar.
Un día, le refirió la historia del primer negro que llegó a Chile. Cayó en poder de los indios del norte, que le miraban con extremada extrañeza, sin atinar a comprender cómo podía existir una criatura de piel tan bruna. Para limpiarle la negrura lo lavaron con agua caliente y tanto lo restregaron con mazorcas de maíz que el pobre negro perdió la vida sin llegar a ganar en blancura.
Don Pedro sintió un raro escalofrío la noche en que Alonso le contó algo que él ya sabía, pero que en labios del joven auca adquiría secreta significación. El caso del anciano don Cristóbal de Escobar, cuando se permitió atravesar el despoblado de Atacama. Pudo vencer toda suerte de peligros, menos el frío, tan intenso que le congeló la nariz y se la hizo caer como una fruta podrida.
Aunque está cristianado y se le obliga a rezar en los santos oficios, Alonso se place hablándole a don Pedro de las hechicerías de los aucas y de sus lascivas diversiones, especialmente después de vencer en una guerra y de librar su territorio de fuerzas intrusas.
Por las historias de Alonso, más que por los relatos de los españoles y de otros indios, se va enterando don Pedro de las extrañas costumbres de los aucas. De cómo viven junto a los ríos y las mujeres no tienen pudor de bañarse desnudas en sus aguas, desafiando el hielo y las grandes lluvias. Tal es su condición guerrera, que los recién nacidos defectuosos son despeñados por mano de sus propias madres. No existe el amor ni el matrimonio a la manera cristiana: los hombres raptan a las mujeres, después de luchar con ellas hasta agotarlas, ocurriendo muchas veces que son las hembras quienes vencen a los varones. Tremendos bebedores y danzarines, soportan días y más días de holganzas, entregándose a excesos carnales que agotarían al más lujurioso de las Europas. Los hombres tienen tantas mujeres cuantas pueden alimentar, al estilo de los varones moros, sin que les importe ser engañados por ellas. Habilidosos para el robo, la única sanción para el ladrón comienza cuando es descubierto o acusado por los adivinos. Sin ideas de cielo ni de infierno, sólo la existencia misma les otorga premios y castigos, como si la propia vida terrenal fuera el único mundo de los vivos y de los muertos: aquéllos, viviendo en las tierras bajas; éstos, yéndose a morar en las cordilleras, los lagos o el mar. Si hay algo por lo cual tengan respeto, tal vez sea por el recuerdo de sus antepasados, que suponen vivos y vigilando la suerte y la conducta de sus familiares, convertidos en árboles o fieras, en nubes o amuletos, en reptiles o en aires.
Lo que más sorprende a don Pedro es cuando Alonso le relata la transformación de los aucas en tiempos de guerra. Basta que el jefe de una tribu envíe a las otras una saeta ensangrentada para que aquellos holgazanes redomados se conviertan en infatigables trabajadores. Dispersos y distantes como viven entre sí, corren a reunirse en disciplinadas asambleas. Parcos en el hablar, se tornan elocuentes oradores, sabios para exponer las razones que aconsejan la guerra. Enemigos de todo gobierno, se someten rendidos al toqui supremo, que es elegido por su fama guerrera o porque sale vencedor de dificultosas pruebas en las cuales compiten los más avezados. Ya en guerra, nada podría detenerles, ni siquiera la derrota.
—¿Cuál crees tú, Alonso, que es el mejor medio de vencer a los aucas? —preguntó un día don Pedro.
Y Alonso le respondió con rigidez de piedra:
—Muy sencillo, mi amo: matándolos a todos.
—¿Y son muchos?
—Deja que se pudra una oveja y cuenta las moscas. Acércate a la selva y enumera los árboles Baja al Bio-Bio y trata de vaciarlo.
Un día, Alonso miró a don Pedro con raro brillo de picardía en sus pequeños ojos punzantes, y le dijo:
—¿Sabes, mi amo, que antes de que vosotros llegarais, los aucas no conocíamos las puertas ni las llaves?
—¿Y por qué?
—Porque vivíamos sin miedo, a pesar de que tenemos fama de ladrones. Vosotros, en cambio, usáis las puertas porque teméis que os roben las riquezas y... las mujeres.
Sin ocultar su irritación:
—Y a vosotros —exclamó don Pedro—, ¿no os importa acaso perder la hacienda y las mujeres propias?
Tardó en responder Alonso. Y luego dijo:
—Sí. Nos importa. Pero cuando tiembla la tierra y crecen los ríos y los lagos se desbordan o cuando el hambre es mucha, nos vamos lejos y dejamos que las mujeres se queden con los hijos, y los cuiden y los alimenten como puedan.
—¿Y adónde vais?
—A cualquier parte. Caminamos. Donde sea. Larga es la tierra. Y si encontramos nuevas mujeres en el camino, las hacemos nuestras y seguimos caminando.
Cosas de bárbaros las historias de Alonso. A pesar del bautismo, no puede zafarse de sus vicios y hechicerías de pagano. Le cuesta meterse el bien y la virtud en la cabeza. Se adivina en su aire distante que le fascinaría vivir el amor vagabundo de sus hermanos de raza, recorriendo a pie el territorio chileno —con sucesivos cuerpos de mujer en el camino—, igual que esos perros lanudos de Chile, pequeños y cenicientos, que pasan con el hocico tendido al frente, sin que uno sepa de dónde vienen y hacia dónde van.
¿Cómo sabe tanto Alonso de cosas indias? Nunca lo ha confesado a don Pedro. Ni cuando era un retoño de hombre y acompañaba a los ejércitos cristianos con tanta entereza como un español curtido en asuntos de guerra. Sólo cuando él quiere hablar, habla. Pero nada más que a don Pedro. Antes y después de hablar, silencio.
Historias que sonsaca a los indios prisioneros —piensa don Pedro—. O acaso, cuando le da por desaparecer, su gran astucia le permite entrar y disimularse en tierra de aucas, en busca de leyendas y relatos que tanto le agradan.
-—Como si fuera mi hijo —exclama don Pedro a solas, restregándose las manos frente al fuego, sintiendo los ojos sumisos de Agustinillo, que le cuidan a distancia, mientras él echa de menos la presencia de Alonso, su caballerizo de dieciocho años, que ha vuelto a desaparecer tan misteriosamente como otras veces.
Santiago del Campo
G. Longoria, 9
Embajada de Chile
Madrid
* CUADERNOS HISPANOAMERICANOS se complace en publicar cuatro capítulos del libro que, con este mismo título, está próximo a aparecer en la colección «Nuevo Mundo», del Instituto de Cultura Hispánica.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
PEDRO DE VALDIVIA, EL CAPITAN CONQUISTADO
Por Santiago del Campo
En Cuadernos Hispanoamericanos, N°143, Madrid, noviembre de 1961