Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Autores |
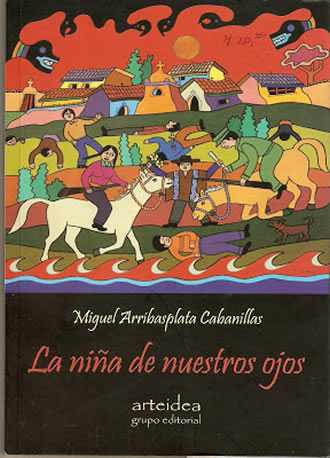
LA NIÑA DE NUESTROS OJOS DE M. ARRIBASPLATA
Y LA NARRATIVA DE LA VIOLENCIA[1]
Saúl Domínguez Agüero[2]
.. .. .. .. ..
1
La novela La niña de nuestros ojos (2010) de Miguel Arribasplata, no obstante llegar con cierto retraso al extenso diálogo que tiene lugar en la literatura peruana actual –que según Mark R. Cox reúne ya 300 cuentos y 68 novelas publicados por más de 165 escritores– logra empinarse al nivel de las mejores novelas que abordan el tema de la violencia.
En efecto, La niña de nuestros ojos nos sorprende como años atrás la neoindigenista Obdulia de los alisos (1989) por la invención del lenguaje, un lenguaje que en gran medida evoca el español andino, pero esta vez teniendo como referente no el apacible pueblo de San Pablo en Cajamarca, la tierra natal del autor, sino el convulsionado departamento de Apurímac donde los pobladores, en su gran mayoría quechuahablantes, sufrieron los horrores de la guerra interna en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado. Cuando Arribasplata llegó a esas tierras hace ya más de una década como profesor de la Universidad Privada de Abancay, los hechos aún estaban frescos, y él pudo reunir de fuente directa un conjunto valioso de testimonios. Posteriormente pudo ampliar y redondear su visión de los hechos con la lectura de los ocho tomos del extenso informe de la CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación), y de cuanto material se había escrito sobre el tema de la violencia política.
Por otro lado, deseoso de internalizar usos y costumbres de un pueblo en muchos aspectos distinto a la suya propia, se dio a la tarea de visitar redonditas aldeas de la tierra apurimeña, concurriendo especialmente a los festivales en compañía de algunos de sus alumnos que le sirvieron de solícitos cicerones y traductores. Así pudo, como nos comenta, no sólo reunir un extenso material de vívidos testimonios, sino también vivir intensamente las costumbres pueblerinas, habiendo tenido en ocasiones la oportunidad de lanzarse al ruedo en los toriles y capear a los bravos toritos abanquinos en los festivales taurinos. Después daría inició de la labor ardua y siempre complicada de la creación de personajes, escenarios y acontecimientos, que como hemos podido advertir al leer esta novela, resultan de una verosimilitud asombrosa hasta el punto de suscitar en el lector la inquietante sensación de instalarse en el vórtice de la tormenta de los años más tormentosos de la insurgencia senderista.
2
La narrativa de la violencia es hoy la modalidad de mayor impacto en el Perú. Reúne en torno de esta temática un vasto elenco de escritores “andinos” y “criollos”, contándose en la actualidad con obras y autores emblemáticos que indudablemente pasan a formar parte del canon de la literatura peruana contemporánea.
En este sentido, el reciente libro de Ubilluz, Hibbet y Vich: Contra el sueño de los justos: la literatura peruana ante la violencia política (2009), 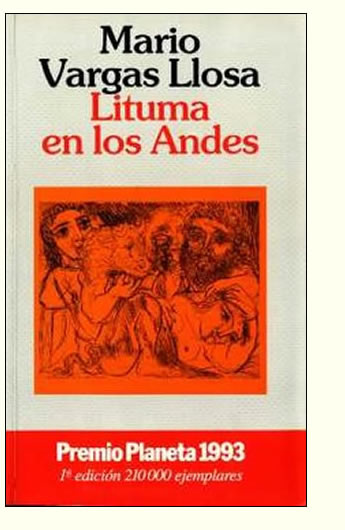 reseñada brillantemente por Santiago López Maguiña, destaca un conjunto de 4 importantes novelas como los más representativos: Lituma en los Andes (1993), La hora Azul (2005), Candela quema luceros (1989 y Rosa Cuchillo (1997). Estas novelas, según nuestros críticos, al asumir el atraso sociocultural como la verdadera causa de la violencia en los Andes, comparten como rasgo fundamental la visión fantasmática de la “nación cercada”, frase que fuera acuñada por J. M. Arguedas en el discurso que pronunció con ocasión de recibir el Premio Inca Garcilaso de la Vega para designar a la nación quechua “cercada” por la dominación de la cultura criolla, pero que según el uso que hacen nuestros autores adquiere una connotación distinta, pues denota la idea de nación andina arcaica, replegada en sí misma, congelada en el tiempo.
reseñada brillantemente por Santiago López Maguiña, destaca un conjunto de 4 importantes novelas como los más representativos: Lituma en los Andes (1993), La hora Azul (2005), Candela quema luceros (1989 y Rosa Cuchillo (1997). Estas novelas, según nuestros críticos, al asumir el atraso sociocultural como la verdadera causa de la violencia en los Andes, comparten como rasgo fundamental la visión fantasmática de la “nación cercada”, frase que fuera acuñada por J. M. Arguedas en el discurso que pronunció con ocasión de recibir el Premio Inca Garcilaso de la Vega para designar a la nación quechua “cercada” por la dominación de la cultura criolla, pero que según el uso que hacen nuestros autores adquiere una connotación distinta, pues denota la idea de nación andina arcaica, replegada en sí misma, congelada en el tiempo.
Según los autores mencionados, Lituma en los Andes de Mario Vargas Llosa propone para ese supuesto mundo del atraso y la barbarie una rápida modernización –una “modernización etnicida”– que sustrayendo al indio de su primitivismo e irracionalidad lo incorpore en el proyecto modernizador de la cultura occidental. La hora azul de Alonso Cueto plantea el “padratismo”, es decir, la presencia de un Amo misericordioso que comprendiendo que el indio es un ser “petrificado en el dolor”, asume una posición compasiva llena de benevolencia y caridad. Sin embargo, como anota López Maguiña, ese Amo es precisamente quien causa el sufrimiento del indio, estableciendo como suplemento de la “ley diurna” de la conmiseración y la piedad, la “ley nocturna” de la violencia (torturas, violaciones, genocidios, etc.) con el objetivo de reafirmar y eternizar su poder oligárquico. En este mismo orden de ideas, Candela quema luceros de Félix Huamán Cabrera postula que la cultura andina, siendo raigalmente bella, se mantiene aislada en sus montañas, incólume e incontaminada; por lo que reclama una actitud oficial comprensiva. En otras palabras, la cultura andina debe ser “atendida y respetada” siempre y cuando se mantenga a distancia y no invada ámbitos propios de la cultura criolla. Finalmente, Rosa Cuchillo de Oscar Colchado Lucio plantea el retorno a lo propio a través de la gestación de un nuevo Pachacuti (“retorno al orden”). En relación a la cultura occidental, conceptúa la cultura andina como ética y moralmente superior. Se esfuerza en mostrar que todo lo malo que hoy acontece en los Andes se debe al impacto negativo de la cultura invasora. Los críticos mencionados no dejan de señalar que las dos primeras, escritas por escritorios criollos (Vargas Llosa y Alonso Cueto), presentan una visión negativa de los Andes. En tanto que las dos últimas, escritas por autores andinos (Huamán Cabrera y Colchado Lucio), ofrecen una visión positiva. Sin embargo, según nuestros críticos, la valoración positiva o negativa de los Andes no resulta relevante, puesto que la estructuración fantasmática de la “nación cercada” unifica visiones y propuestas, constituyendo el común denominador de las cuatro mencionadas novelas.
Aquí es donde, como una forma de conformar un cuadrado semiótico graimasiano, nuestros autores proponen el cuento “La guerra del arcángel Gabriel” 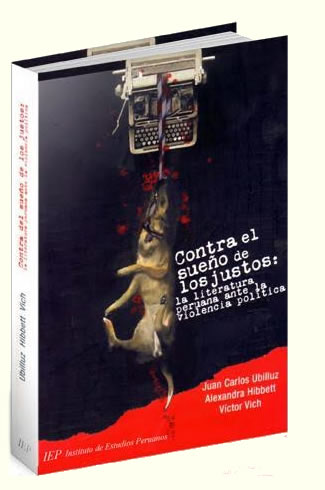 de Dante Castro como el texto que se ubica en sus antípodas al quebrar la mencionada estructuración fantasmática. Sostienen que el mencionado cuento perfora el “saber civilizador” del estado peruano, sustentado por Vargas Llosa en Lituma en los Andes (antes lo había hecho en su célebre Informe sobre Uchuraccay); el “saber profético” de Sendero Luminoso (¿sustentado por Colchado Lucio en Rosa Cuchillo?); el saber multicultural e idealizadora de las estructuras tradicionales de las comunidades andinas, sustentado por Félix Huamán en Candela quema luceros; y, finalmente, el “saber humanista” que se compadece de las mujeres y de los hombres sorprendidos por una guerra que les era supuestamente ajena, sustentado por Alonso Cueto en La hora azul (Ubilluz 2009: 191-192).
de Dante Castro como el texto que se ubica en sus antípodas al quebrar la mencionada estructuración fantasmática. Sostienen que el mencionado cuento perfora el “saber civilizador” del estado peruano, sustentado por Vargas Llosa en Lituma en los Andes (antes lo había hecho en su célebre Informe sobre Uchuraccay); el “saber profético” de Sendero Luminoso (¿sustentado por Colchado Lucio en Rosa Cuchillo?); el saber multicultural e idealizadora de las estructuras tradicionales de las comunidades andinas, sustentado por Félix Huamán en Candela quema luceros; y, finalmente, el “saber humanista” que se compadece de las mujeres y de los hombres sorprendidos por una guerra que les era supuestamente ajena, sustentado por Alonso Cueto en La hora azul (Ubilluz 2009: 191-192).
Aunque la referencia al cuento de Dante Castro abre más de una interrogante (¿puede, efectivamente, una obra de ficción plasmar imágenes “verdaderas” despojadas de toda estructuración fantasmática, es decir, entregarnos la verdad “pura”, monda y lironda?), resulta aún mucho más problemático afirmar que dicho cuento presenta la imagen del mundo andino inmersa en la “modernidad andina”, privilegiando una visión sincrónica de la realidad que fácilmente puede crear falsas apariencias de un mundo andino ya integrado o en vías de integración. De esa manera, por ejemplo, estaríamos tentados en no ver ya indios en los Andes, sino únicamente campesinos, siervos o proletarios agrícolas. Pero si partimos de una visión diacrónica mucho más abarcadora, no nos resultará difícil advertir que el mundo andino soporta hace 479 años la imposición de las sucesivas modernizaciones europeas: feudalismo, cristianismo, marxismo y, ahora, neoliberalismo, sin haber pasado, por lo menos hasta el presente, a la lista de las “especies extinguidas”.
Por otro lado, al privilegiar el factor clase anteponiéndola al factor étnico como el resorte más importante que mueve las ruedas de nuestra historia, obviamente se soslaya una realidad nacional maciza mucho más consistente: la mayoritaria presencia en los Andes del elemento étnico cobrizo. La ignorancia o desprecio de este factor, tan gravitante en la historia peruana de los últimos cuatrocientos años, torna el discurso criollo, sea capitalista o socialista, burguesa o marxista, en ilusoria. Por lo demás, está largamente documentado que tratándose del indio y de su cultura, derechas e izquierdas se unifican en un solo puño colonizador.
No creemos que sea la narrativa de Dante Castro la que está en las antípodas de las de Vargas Llosa y Alonso Cueto, sino la narrativa de Oscar Colchado, y ahora también la de Miguel Arribasplata. En ambos casos, se pone en juego lo étnico como el factor más importante en el devenir del mundo andino. Rosa Cuchillo, al proponer el retorno a lo propio, no nos ofrece como equivocadamente se conceptúa la imagen de una “nación cercada”, petrificada o congelada. Todo lo contario, nos ofrece la visión de una etnia quechua que no obstante su masiva alienación, drama de nuestros “pueblos hechorizados”, se manifiesta resistente y dinámica. Sus personajes principales, la misma Rosa y sus hijos Liborio, involucrados en la guerra senderista, mantienen viva su conciencia étnica, cuestionadora de las verdades absolutas que el grupo insurgente pretende imponer.
Creemos que aquí la crítica lacaniana, no obstante su brillantez y aportes sustanciales, toca sus límites, sobre todo, al querer diluir la centenaria confrontación en un juego de palabras. En efecto, sus conclusiones podemos parafrasearlas del siguiente modo: existe una brecha entre la cultura andina y la cultura criolla, pero no es una tragedia, puesto que la cultura andina no es algo que no haya sido modificada. Ella ha sido modificada, transformada o amestizada, pero también nos ha modificado. No nos lamentemos por su pérdida, pero tampoco por la dificultad de integrarla. Más bien apostemos por reafirmar que ya existe la “modernidad” andina, expresada como una “síntesis disyuntiva”, es decir, como un “real” que excede a la voluntad integracionista de la modernidad criolla. Algo con el cual, después de todo, podemos convivir (Ubilluz, 2009: 52-58).
3
Hablemos ahora de La niña de nuestros ojos. Esta novela de mediana dimensión (207páginas), se halla dividida en 15 capítulos numerados, más una adenda. Como ocurre con las obras teatrales que empiezan a media res, nos mete de lleno en el tema de la violencia. Una escena inicial, especialmente 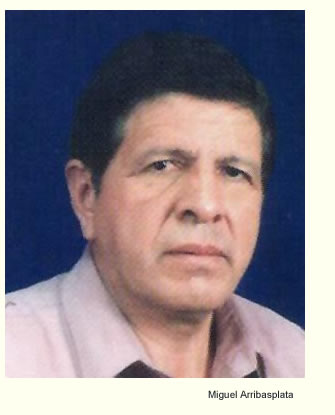 violenta, evoca implícitamente el célebre encuentro del Inca Atahualpa con los españoles en los Baños de Cajamarca.
violenta, evoca implícitamente el célebre encuentro del Inca Atahualpa con los españoles en los Baños de Cajamarca.
La escena relata la incursión de una columna senderista en la comunidad de Yonán. En ella salta a la vista el choque étnico. Por un lado, tenemos a los comuneros que conminados a salir de sus casas se apretujan en la pequeña plaza del pueblo. Por otro, los caballos –furiosos y arrolladores– que hechos cabriolar adrede infunden miedo y espanto. Obviamente, la intencionalidad de la escena consiste en mostrar tanto el exacerbado violentismo del grupo insurgente como su potencial bélico basado en este caso en el empleo de la caballería, un instrumento de guerra de origen euroasiático, empleado aquí como arma psicológica de infundir terror en la masa indígena. Se trata pues de una parodia que Huamán Poma en su extraordinaria Nueva corónica y buen gobierno ilustró con unas magníficas láminas, en las que destacaba en un primer plano a los caballos de Hernando Pizarro y Balcázar. El historiador Wilfredo Kapsoli que ha analizado esos dibujos, dice: “la agresividad de la conquista, se puede apreciar por la forma en que se presentan los caballos: arremetedores, crueles y furiosos frente a las andas de Atahualpa y sus cargadores…” (Kapsoli, 2001: 19-20). Según Huamán Poma, los hechos ocurrieron de la siguiente manera:
Y llevava mucho cascabel y penacho y los dichos, caballeros armados enpuntan blanco. Comensaron a apretar las piernas corrieron muy furiamente que fue deshaciéndose y lleuaua mucho rruydo de cascabel. Dicen que aquello le espntó al Ynga y a los indios questauan en los dichos baños de Caxamarca. Y como uido nunca uisto con el espanto, cayó en tierra el dicho Atagualpa Ynga de encima de las andas. Como corrió para ellos y toda su gente qauedaron espantados, asombrados, cada uno se echaron a huyr porque tan gran animal corrian y encima unos hombres nunca vista. Daquella manera andauan turuados. Luego tornaron a correr otra ves y corrína más contento y dizian, A Santa María “a buena señal, a señor Santiago buena seña! (354).
Cuatro siglos después, prosigue la trágica confrontación. En la escena aludida, comunidades quechuas pacíficas son emplazadas por guerrilleros “senderistas” dirigidos por alguien que a nivel simbólico reivindica su filiación hispana al tomar como nombre de combate el pseudónimo de “Gonzalo” (en la novela “Rodrigo”) como homenaje al primer rebelde hispano ante su Corona: Gonzalo Pizarro.
Abre sus ojos el pueblo de Yonán en medio de un sanseacabó de balas y gritos, cuando llegan, unos a caballo, otros a pie.
-¿Quién de ustedes es Melesio Pérez? –gritó con voz de trueno el hombre montado en un potro alazán.
La multitud se apretó como un puño, buscando la oscuridad de la placita pequeña, evitando el alcance de la luz de las linternas. Los fal hincaron los estómagos de los primeros pobladores empujados por el espanto. Como acordeón se estiraban y comprimían los de Yonán.
-¡Quiero hablar, papacito! –resonó una voz de mujer dentro de la multitud.
El del potro moro avanzó espoleando al animal y, adrede, lo hizo cabriolear; enseguida lo lanzó contra la montonera de gente, y tirando fuertemente las riendas paró bruscamente el caballo frente a la fila delantera de hombres y mujeres (11).
Al no encontrar al personaje buscado, los subversivos descargan su furia contra su esposa haciéndola rapar humillantemente, para finalmente saquear la única tienda del lugar llevándose saquillos de víveres y repartiendo el resto a los pobladores.
Esta primera escena sirve también para mostrar al grupo subversivo como una fuerza exógena (que en las filas senderistas hayan habido jóvenes campesinos, como hubo una legión de “felipillos” en las huestes de Pizarro, no hace variar su naturaleza básicamente criolla y citadina, acusadamente eurocentrista). En otras palabras, lo de Sendero Luminoso no fue una guerra india, sino una rebelión de criollos mestizos disconformes con el sistema.
La escena remarca el exacerbado autoritarismo del grupo insurgente, interesado en imponer su palabra (ideología), sin admitir ninguna replica. El diálogo –valor fundamental de la cultura andina por implicar la reciprocidad de la palabra– quedaba proscrito. La voz del partido era la única que se debía escuchar y acatar. Los militantes senderistas tenían la obligación de cuidarla como la “niña de sus ojos” (de ahí el título de esta novela), y también de imponerla a sangre y fuego. Los indios podrían hablar en lo sucesivo, pero sólo a condición de que aprendieran el “nuevo lenguaje” basado en el marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo; un nuevo lenguaje que en realidad era el mismo y viejo lenguaje colonialista que exige a los indios dejar de ser ellos mismos para convertirse en “marxistas” como antes fueron obligados a convertirse en “cristianos”. Sólo cambian los términos. El fondo gnoseológico, vertical y autoritario, que subyace a ambos discursos –cristiano y marxista-, quedaba incólume. Sólo que el marxismo, quizás más impertinente, vino a ofrecer su “paraíso” en esta misma tierra, a condición de que la generación presente entregue su “cuota de sacrificio”, atraviese el “baño de sangre”. En la mencionada primera escena, por ejemplo, una vez consumado los hechos, el “mando político” lanza su discurso con resonancias bíblicas:
–Ha empezado la campaña, muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Partido ha entrado a una gran tormenta, todo se va a incendiar; ustedes, nosotros, somos hijos de esa gran tempestad. La incorporación a esta Base de Apoyo es un gran privilegio para vuestras personas. No es cuestión de esperar el mañana, late hoy en nuestras manos el porvenir rojo, camaradas. ¡Viva el presidente Rodrigo! –les dijo el mando político, al tiempo de bajarse de la montura para ajustar la cincha de su caballo (13).
Frene a tanto despropósito, al conmocionado presidente de la comunidad, conminado a renunciar a su cargo con plazo perentorio, no le queda sino volver a tomar asiento entre los suyos, buscar su “huallqui” y saborear las hojas sagradas de la “mama coca” que, desafortunadamente, se le manifiesta amarga, signo inequívoco de desgracia, ecos de El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría:
Nicasio Merma sacó el sombrero lechoso de su cabeza hirsuta, miró a la luna, que ahogaba su luz en medio de una nube siniestra, metió la mano derecha a uno de sus bolsillos, extrajo coca de su pequeño morral: masticó con serenidad, pero con rabia contenida, las hojas verdes; en su carrillo izquierdo sintió el sabor amargo del vegetal milenario (16-17).
4
La polifonía, en el sentido bajtiniano del término, es una de las características sobresalientes de la narrativa de Miguel Arribasplata. En este sentido, gracias a este recurso, los jóvenes senderistas –no obstante su irracional violentismo– aparecen como unos chicos joviales y optimistas, muy distante de los estereotipos creados por la propaganda oficial de presentarlos invariablemente como máquinas asesinas. En general, Arribasplata trata de otorgar a sus personajes, representativos de los sectores en conflicto, sus propias e inconfundibles voces. La injerencia de un narrador omnisciente queda sino anulada por lo menos restringida a favor de la estructuración polifónica del relato, conforme a la formulación teórica del sabio ruso Mijaíl Bajtin.
Es esa capacidad polifónica, que ya es un rasgo intrínseco de toda buena novela, la que más distingue a la narrativa de Arribasplata diferenciándola, por ejemplo, del discurso monologante y autoritario de Lituma en los Andes. Los indios, en la novela del flamante Premio Nobel de Literatura, son presentados como humanoides sin voz, capaces solo de proferir gruñidos animales. De esa forma, hablando del indio y de su cultura, y atribuyéndole con suma facilidad la responsabilidad de la violencia en los Andes, la novela de Vargas Llosa se muestra absolutamente incapaz de recoger, por ejemplo, una sola palabra del runa simi. En cambio, al introducir como personajes accidentales a dos viajeros franceses, es pretexto para impartir, con exultante e inocultable alegría, verdaderas clases del idioma francés. Por el contrario, gracias al recurso de la polifonía y rompiendo esquematismos, el autor de La niña de nuestros ojos ha podido acercarse de manera efectiva al lado humano de esos jóvenes senderistas, a quienes vemos muchas veces divertirse, tocar instrumentos musicales, cantar, bailar, enamorar, hacer el amor. En suma, jóvenes volitivos capaces de gastarse bromas entre sí, e inclusive gastar alguna broma al fundamentalismo de su ideología partidaria y a la hierática majestad de su líder inalcanzable.
En el segundo capítulo, por ejemplo, a propósito de la incursión de SL en el pueblo de Sojo, se muestra, al lado de la bravura y determinación de esos jóvenes equivocados, los combatientes senderistas, su nobleza y su actitud considerada (aunque esto pueda sonarnos como una cruel ironía). Ocurre esto cuando una joven senderista, según ella, para vengar la muerte y violación de una compañera, asesina de un balazo en la sien a un teniente rendido. El mando militar le recrimina: “– ¡Será sancionada por no respetar los derechos de los prisioneros de guerra, camarada” (25). Y ese mismo mando ordena a una enfermera, luego de la sangrienta refriega que concluye con la destrucción del puesto policial de Sojo y la masacre de los custodios del orden, curar a los heridos de ambos bandos, sin distinción de que sean policías o subversivos.
Por otro lado, la forma de nominar a los combatientes, contribuye eficazmente en la valoración positiva o negativa de los mismos. Los senderistas son nominados solo por sus nombres de pila (que dado la naturaleza clandestina del grupo subversivo, muy bien puede tratarse de simples seudónimos), pero con ello se establece una perspectiva de cercanía y familiaridad: César, Carlos, Ernesto, Félix, Pablo, Tito, Rosario, Eloy, Jaime, Enrique, Hugo, Arquímedes, Lalo, Vicente, Jorge, Andrés, Santiago, Roberto, Leoncio, etc. Los policías, al parecer siguiendo el estereotipo institucional, son designados solo por sus apellidos: Carbajal, Dongo, Burgos, etc., o con sus grados antepuestos: cabo Salvatierra, teniente Quispe, capitán Linares, etc., y en algunos casos, con sobrenombres de varia connotación: Cmte. Lince, Tnte. Puma, Tnte. Otorongo, etc. En todos estos casos, obviamente, hay una intencionalidad de evidenciar la deshumanización del poder estatal; estableciendo, asimismo, una perspectiva de lejanía y extrañeza. Los miembros de las “rondas campesinas” son designados con apodos infamantes, connotativo de la situación abyecta que imponía su servilismo a los militares y al régimen. Así tenemos a un jefe “Zorro” y a unos ronderos “Chancho”, “Cuy”, “Gallinazo” y “Bestia”, descritos como sórdidos y sanguinarios paramilitares al servicio de los ricos ganaderos de la región. Desafortunadamente, en este caso, no se llega a visualizarlos como una fuerza surgida, en principio, del seno mismo de las comunidades campesinas en razón de una perentoria necesidad de autodefensa. Según testimonios fidedignos fueron ellos, los heroicos ronderos, quienes determinaron el curso de la guerra, cuando cansados de los desmanes, “juicios populares” y asesinatos, del grupo subversivo se rebelaron y empezaron a batirlos a lo largo y ancho de los Andes centrales, antes de caer en la manipulación del gobierno y de los militares. Finalmente, cuando se trata de los comuneros se utilizan nombres y apellidos, creemos, como una forma de enfatizar su identidad étnica, puesto que la mayoría de esos nombres corresponden a patronímicos del runa simi: Avelino Mayta, Celso Cruz, Ruperto Ccente, Margarita Siura, Emiliano Cutipa, Hilaria Supa, Eulogio Yupanqui, Serapio Molina, Rodolfo Andagua, Marcial Alayo, Nicasio Merma, Nivardo Huamán, Simeón Antúcar, Zenón Millma, Efraín Pompa, Tiburcio Cabrera, Fermín Cucho, Crescencio Paniura, Pedro Condori, Cecilio Maraví, Teodoro Ccaipani, etc.
El contraste entre la identidad andina y la criolla no solo se da a nivel de los patronímicos, sino también en la diversa actitud frente a la vida y la naturaleza. En el capítulo tercero, a propósito del asalto de la hacienda “El Limonero” –que indudablemente evoca la toma de la hacienda de Ayrabamba dirigida por Augusta La Torre, “camarada Nora”, la primera esposa de Abimael Guzmán–, se destaca la actitud diametralmente opuesta entre la visión andina y la occidental en relación a los elementos de la naturaleza, especialmente los animales. En efecto, luego de consumado el asalto con la ejecución del gamonal y de su capataz, los senderistas se proponen llevar el “odio de clase” más allá de su ámbito sociológico, disponiéndose a abalear a los 30 caballos de paso que se encontraban en los establos de la hacienda tomada. Entonces los colonos, especialmente niños y mujeres, reaccionan e impiden la irracional matanza:
–Hay que matar a todos esos caballos que solo sirvieron para engordar las cuentas del gamonal. Sabemos que se vendían en las ferias para que lo luzcan los ricachos de la zona –dijo Joel…
En el corral de los becerros encerraron a los caballos y se dispusieron a matarlos a tiros. Cuando iban a disparar, varios niños y algunas mujeres corrieron hasta el corral y se plantaron frente a los subversivos, llorando desesperadamente y rogando en quechua…
Tres ancianas se acercaron al mando político, se quitaron los sombreros de la cabeza haciendo una venia y en quechua le rogaron que dejasen de matar a los animales.
–Misti, misti, qué culpa tienen los pobrecitos caballos de ser de patrones; déjenlos vivir con nosotros –dijo una de ellas (48-49).
5
En el capítulo sexto, donde se narra el éxodo de la comunidad de Yubé que asolada por los ronderos del jefe Zorro logra reinstalarse en las zonas altas fundando la nueva Yubé –una escena claramente evocadora del éxodo de los comuneros de Rumi de El mundo es ancho y ajeno–, se introduce algunos elementos de exotismo en la descripción del paisaje y en algunos episodios idiosincráticos. Por ejemplo, el enfrentamiento a machetazo limpio de dos facciones de comuneros en un desfiladero, evocativo de las maneras truculentas de “Los cuentos andinos” de Enrique López Albujar.
También se deja sentir una clara reminiscencia del telurismo de la clásica narrativa indigenista con la descripción (capítulo séptimo) de un pueblo castigado no solamente por el embate del terrorismo, sino también por las inclemencias de la naturaleza. Sobre la nueva Yubé cae una inmisericorde helada agostando las pocas sementeras que los comuneros han podido sembrar; y una sequía horrenda impone su aterrador imperio provocando hambre, muerte y desolación. Los comuneros, cansados de tanta miseria e inclemencia, acuerdan volver a su “quebrada”. Pero es cuando surgen los senderistas para impedir dicho retorno aduciendo que los ronderos del jefe Zorro aún no han sido liquidados. Lo que provoca una tensa discusión que degenera en una batahola, y finalmente en una sangrienta refriega en la que los comuneros llevan la peor parte con la muerte de once comuneros abaleados por los senderistas.
Curiosamente, esta escena evoca paradigmáticamente el fin del “endose étnico” (es decir, el apoyo inicial que recibió el grupo subversivo de parte de las comunidades indígenas) y el inicio de la rebelión campesina contra Sendero Luminoso. El presidente comunal, Teódulo Arotingo, le había replicado al mando senderista: “Tienen que aligerar nuestras dificultades, déjennos decidir por nosotros mismos. Les pedimos que se vayan pronto de aquí, para evitar más muertos y desgracias mayores” (74). Contrariado, el mando senderista había exigido la elección de una nueva directiva. Los comuneros le habían retrucado: “Ya hemos elegido nuestras autoridades, no queremos gente extraña. ¡Ustedes no deciden por nosotros, váyanse y déjennos en paz!” (74).
Por otro lado, creemos, con gran acierto, se inserta en ese mismo capítulo el monólogo del senderista Willy, uno de los jóvenes que sucumben en la emboscada que les ha tendido el jefe Zorro. El joven Willy, viendo putrefactarse su cadáver (en un monólogo de ultratumba que, sin duda, tiene deudas con Pedro Paramo de Juan Rulfo), y ansiando ser rescatado por sus camaradas para darle una sepultura “revolucionaria”, pasa revista a los incidentes más importantes de su azarosa vida desde su más remota infancia. Viendo acercársele dos chinalindas, aves carroñeras, concluye su monólogo:
Ellos (los compañeros) me darán sepultura debida: el camarada Willy, revolucionario a tiempo completo, enarbolando el optimismo y desbordando el entusiasmo, fue quien junto con otros compañeros de Cangallo, resistió la campaña de cerco y aniquilamiento que las hienas reaccionarias del Estado opresor tendieron contra el Ejército Guerrillero Popular. Aplicando creadoramente los nuevos pasos para aplastar esta forma de contrarrevolución señalados por el presidente Mao Tse-Tung, los camaradas de Cangallo aplastaron al ejército blanco, proporcionándole duros castigos e ingentes bajas. La muerte del compañero Willy por una buena causa es el sello de nuestra acción revolucionaria. Imitemos su ejemplo para derrumbar el viejo orden. ¡Camarada Willy!: ¡presente! ¡Camarada Willy!: ¡presente! ¡Ha muerto un revolucionario! ¡Viva la revolución! Estas últimas palabras me gustan, no más cháchara ideológica para un muerto como yo (89-90).
6
Los capítulos 11 y 12, indudablemente marcan el clímax narrativo. Allí el nudo novelesco llega a su mayor complicación. Según terminología del psicoanálisis, se muestra el enseñoramiento de la Ley Nocturna con la pavorosa violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Podemos avizor allí la derrota de Sendero Luminoso, cuyos cuadros, sin embargo, se mantienen impertérritos, parapetados detrás de un discurso saturado de clichés y consignas acuñados en su mayoría en la lejana China: “bases de apoyo”, “gran salto”, “triunfo inexorable”, “pensamiento Rodrigo (Gonzalo)”, “la lucha de las dos líneas”, “República de Nueva Democracia”, etc. Los cuadros que asumen una posición autocrítica son asesinados a mansalva y sin miramientos en escenas evocativas de las famosas purgas estalinianas en que comunistas mataban a comunistas. Como contraparte de este discurso acartonado, el lenguaje de los comuneros expresa la realidad de una manera más llana y directa como podemos advertir en el tenso diálogo que sostienen los comuneros con un mando senderista que acaban de capturar:
–El Partido solo mata y amenaza y no nos deja vivir a nuestro modo y según nuestras costumbres (dice un comunero).
–El Partido solo canta a la revolución, no a la vida ordinaria, común y cotidiana; todo cuanto hacemos nosotros, lo hacemos por el bien de ustedes –contestó el guerrillero.
–El Partido canta matando y matando –dijo Isaac Benítez–. Por qué no se van a molestar a los ricos. ¿Acaso los pobres van a tener su montonera de difuntos, para que ustedes hagan su socialismo mientras los platudos están más vivos y más ricos que nunca?
–Nadie nata por matar. El presidente Rodrigo nos forja en el reto a la muerte, en heroicidad revolucionaria y en conquistar lauros a la muerte. Sólo la reacción forma lagunas de sangre asesinando a los hijos del pueblo, nosotros empapamos pañuelos.
–Con ustedes sobran muertos… (Concluye el presidente comunal) (118).
Cuando finalmente llega el desmadre, el arte narrativo de Arribasplata alcanza sus cotas más altas con la extraordinaria capacidad de mimetizar el lenguaje de las facciones en pugna. Leyendo estos capítulos, especialmente, los párrafos dedicados a las escenas de violación sexual de adolescentes campesinas, o a la reconstrucción obscena de esas violaciones hechas por los soldados, el lector no tiene otra oposición que sentir asco y vergüenza ajena. Tal vez, como una forma de soportar la crudeza de esos pasajes, nosotros evocamos las páginas de la novela Las tres mitades de Inho Moxo y otros brujos de la Amazonía (1981) de César Calvo, cuando el personaje protagónico, el brujo Inho Moxo, viendo las atrocidades que cometían los caucheros del genocida Carlos Fermín Fitszcaral, manifiesta su deseo de abandonar la condición humana y “nacionalizarse” culebra. Es realmente pavoroso contemplar al ser humano descendiendo al más bajo nivel en la escala de valores, convertido en un ser tan ruin, cruel y despreciable.
Creemos que la novela de Miguel Arribasplata está en lo justo cuando considera a los “senderistas” como jóvenes equivocados que a causa de su exacerbado idealismo cometieron crímenes horrendos como, por ejemplo, hacerlos echar al suelo a sus víctimas y delante de sus familiares, padres e hijos, aplastarles las cabezas con enormes piedras, justificando que todo lo que hacían era a favor de la liberación del pueblo oprimido. Así mismos, creemos que está en lo justo cuando adjudica a los miembros de las FFAA las mayores atrocidades cometidas, puesto que eran las “fuerzas del orden” llamadas a garantizar la integridad física y moral de las personas. Pues está probado que muchos de sus miembros, con la mente cuadriculada por los manuales de guerra antisubversiva traducidos del inglés del US Army, observaron una conducta criminal cometiendo los peores genocidios que registra nuestra historia reciente. Aunque alguien podrá aducir que al lado de aquellas bestias humanas tipo Telmo Hurtado, el carnicero de Accomarca, o Martín Rivas, el asesino de Barios Altos y La Cantuta, hubo también elementos meritorios que se enfrentaron a las fuerzas subversivas arma contra arma, fusil contra fusil, manteniendo incólume su honor de soldados. Pero dado la aplicación generalizada de la “ley nocturna”, pensamos, esos probablemente fueron casos excepcionales.
En el capítulo 12 se ofrece el monólogo del teniente Malabrigo como una contraparte del monólogo del joven senderista Willy del capítulo 8. El arte narrativo de Arribasplata hace denodados esfuerzos aquí para hurgar, con igual imparcialidad, rescoldos de humanidad en la conciencia de un soldado del ejército peruano. No obstante la procacidad que caracteriza el lenguaje de los militares, podemos advertir y comprender sus preocupaciones y desvelos, el miedo que afrontaban no sólo contra una emboscada enemiga, sino también contra los designios malévolos de jefes venales y vengativos.
Gracias a ese extenso monólogo, el lector puede hacerse cargo de los puntos de vista de los soldados, percibir que también ellos sufrieron las funestas consecuencias de la guerra. El teniente Malabrigo, en una parte de su extenso monólogo, evoca a uno de sus “promocionales”, cuya historia resulta especialmente conmovedora:
El único que se salvó (del ataque senderista a un puesto policial) fue Joselo, con quemaduras de tercer grado, quemada toda la cara junto con las manos y los muslos. Su mujer dio testimonio: le arreglaron el rostro, señor, poniéndole otra cara nueva; eso le cambio su ánimo, vivir con otra cara le desagradaba, y encima le dieron de baja. Un día salió en calzoncillos y corriendo llegó hasta la comisaría cercana a nuestro domicilio, vació las balas de su revólver y casi mata a un capitán. Lo llevaron al hospital y después de seis meses le dieron de alta. Se quedó trastornado, señor, se pasaba horas en la azotea de mi casa semidesnudo, alerta ante un eventual ataque terrorista, decía. A veces vigilaba hasta entrada la noche y gritaba. El vecindario estaba ya cansado de sus gritos. Hasta que un día se mató poniéndose el revolver en la sien (137).
A partir del capítulo 13 se narra la degeneración del grupo subversivo, visible en la intensificación de la lucha interna, la famosa lucha de las dos líneas, que en realidad enfrentaba la cordura rectificadora y la posición recalcitrante que persistía en el error de querer cambiar a la sociedad a punta de matanzas. Algunos combatientes llegan a expresar abiertamente su disconformidad con la línea del partido, en tanto que otros se aferran al mito de la infalibilidad del líder deificado. Pero las voces discrepantes son rápidamente acalladas mediante el asesinato. Ese fue, por ejemp0lo, el destino que corrieron Medardo y Santiago. “Nos estamos convirtiendo en matones sin sueldo, camaradas”, había dicho Medardo, y Santiago había complementado:
Provocar disturbios encierra ruina, las comunidades y pueblos que hemos asaltado están enconados contra nosotros y estamos vaciando el campo, despoblándolo con gente que con rabia contenida se está yendo a Lima o las ciudades grandes para engrosar más la miseria. A veces pienso también que estamos haciéndole eco a la estrategia reaccionaria de robar todo, quemar todo y matar a todos (…) Hemos aceptado morir por la revolución y estamos condenados a eso sin avizorar el futuro rojo y cayendo en un extremismo militarista y en un mesianismo igual de místico que cualquier religión (144).
Pero esa lucidez autocrítica los condenaba a la muerte. Pues acusados de haberse convertido en “caja de resonancia del revisionismo capitulero” o “fardo derechista que la revolución arrastra y debe aplastar”, son asesinados a traición. Por orden secreto del mando se les corta la soga en el momento que cruzaban el torrentoso río de Pachachaca. Luego, este doble asesinato fue justificado como una acción revolucionaria meritoria por los mandos senderistas. La terrible “camarada Rosario”, autora intelectual de esos crímenes, obliga a un joven senderista hacerle el amor como premio a su “proeza”:
–Ven, hazme el amor, Iván; la muerte de ese par de guadamecos me ha devuelto la confianza. El Partido se fortalece más sacudiéndose de los alacranes alevosos. Este postre de ejemplaridad disciplinaria es lo que hace tiempo esperaba” (152).
Por lo demás, la historia de esta terrible “camarada” ejemplifica cabalmente el perfil de las mujeres senderistas, según muchos, más decididas y sanguinarias que los varones. De hecho, muchas de ellas eran mandos políticos y militares, inclusive su Comité Central estaba repleto de ellas, empezando por las “dos mujeres” de Abimael Guzmán. En la escena aludida, para acallar algún resquemor de su joven amante, la “camarada” Rosario le recomienda leer un texto de Alejandra Kollontay, un clásico en la materia, para actuar “sin prejuicios ni temores infantilistas”.
El capítulo 15 marca el desenlace. Allí se vuelve al tono zumbón y festivo. Así volvemos a saborear las bromas y las chanzas que los senderistas se gastan entre sí, aunque el tono era mucho más crítico y cuestionador. Por ejemplo, Eloy, el supuesto cuadro obrero, y el poeta huancaíno Hugo, comparan el accionar de dos mandos: Efrén ya fallecido, y Ernesto, el mando vigente caracterizado por su extrema rigidez. Dicen: “–Con el mando Efrén se pasaba mejor la vida dura de la guerrilla. Hasta dejaba que bebamos nuestros traguitos y que tengamos nuestras gilitas” (174). En cambio, la queja contra Ernesto es acerba: “–El mando Ernesto no abre ni entreabre la puerta. La tiene con candado. En lugar de crecer estamos decreciendo· (175). No obstante el ambiente enrarecido que se respira en los campamentos del “senderismo”, ya en pleno reflujo, vuelven las bromas y las chanzas en el estilo chispeante que la prosa de Arribasplata recrea con gran maestría:
–Muchos camaradas no están preparados para dar el gran salto cultural. Sus sentimientos amorosos son idealistas. El presidente Rodrigo no ha previsto esa gran contienda –dijo Hugo, cuidando de ver que no había nadie más que los cuatro.
–Los ojos y oídos del presidente Rodrigo no pueden abarcar todo –defendió Leoncio.
–Debería ser también el mando y guía de la revolución proletaria del amor clasista. Así remataría con sello de oro su pensamiento –insistió Hugo.
–Las camaradas del Partido son religiosas a nivel de sus acciones sexuales. Sólo practican la pose del misionero; no consienten que seamos dialécticos en nuestros asaltos eróticos. Hasta en eso son monótonas y aburridas –se quejó Iván.
Te equivocas, las camaradas practican su revolución sexual solo con quienes lo merecen –zahirió con malicia Eloy–.Camarada Tigresa puede dar fe de sus tácticas y estrategias de la cintura para abajo. Arrasó con medio Comité Regional de Ica. El Partido la sancionó encomendándole tareas complicadas. No bajó a bases, para evitar la masificación de su ardores (177).
Finalmente, al intentar una incursión punitiva contra la comunidad de Yonán, la columna senderista es cogida en pinza por “ronderos” y militares, y exterminada. El “valiente” mando militar Ernesto, el de las purgas estalinianas, acaba levantado una banderita blanca en señal de rendición, en un gesto que por algún motivo nos recuerda la famosa firma del “Acuerdo de Paz” suscrito por Abimael Guzmán. Pero su rendición no le sirvió de nada, pues entregado por los ronderos al comandante Lince, fue torturado y ejecutado. Entre tanto, la única sobreviviente, la “camarada” Rosario, teniendo en su vientre el fruto de sus amores con el guerrillero Iván, tiene ante sí la inmensa meseta cordillerana. Sobrevive también el potro moro de Ernesto que galopa enloquecido por la llanura, “relinchando y dando corcovos a la noche acuciante” (194). Los comuneros fugitivos de Yonán con su presidente comunal, Nicasio Merma, contemplan desde un lejano desfiladero la refriega como cuando hace 500 años los indígenas contemplaban a los españoles exterminarse mutuamente en las llamadas “guerras civiles” que no eran tales sino un ajuste de cuentas entre bandas de malhechores por el reparto del botín.
No sabemos ya qué pasó después con Rosario y su bebé. Sólo sabemos que la columna senderista que operó en torno de la comunidad de Yonán fue aniquilada completamente, practicándoseles inclusive el “repase” al más puro estilo chileno. Rosario que evoca fugazmente las imágenes de sus camaradas que ellos mismos asesinaron, Medardo y Santiago, siente atravesar por su mente alguna chispa de lucidez. Acariciando su preñez, mientras permanece oculta en una grieta de la montaña, se pregunta: ¿Dónde estuvo el error del Partido? La respuesta es también otra pregunta: ¿La muerte se enseñoreó en la ideología? (193).
7
Finalmente, el autor agrega una adenda a su novela ya concluida incorporándolo a manera de epilogo los testimonios escalofriantes de las víctimas de la guerra interna. De esa manera, en las pocas páginas que abarca la adenda, escrita en el castellano de Guamán Poma, se encuentran resumidos con verismo intenso y sobrecogedor, los ocho tomos del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El último de los testimonios, por ejemplo, concluye diciendo:
Malos hombres son los tuta puriq. Diabólicos. Concertados. Malos demás, hasta con los muertos carbonizándolos, los uniformados. Estarán todavía a gusto en cualquier sitio. Haciéndoles esto al Padre y al Hijo. Anticristos los dos, señor” (207).
Al comienzo de nuestro trabajo dijimos que la novela de Arribasplata llegaba con cierto retraso al extenso debate que tenía lugar en la literatura peruana última. Equivocábamos. Llega más bien en la plenitud de los tiempos. Lo ocurrido en la realidad empírica solo hace 10 o 20 años atrás fue tan atroz que a todos nos sobrecogió sumiéndonos en una terrible confusión que, tal vez, solo pueda ser expresada por el prodigioso verso de Vallejo: Hay golpes en la vida tan fuertes… yo no sé. Pero después de esos golpes incomprensibles como del “odio de dios”, naturalmente, necesitamos reflexión, claridad, lucidez espiritual. No queremos negar la legitimidad de la violencia revolucionaria. Pues, ella es justa y produce héroes épicos y afirmativos de los valores e identidad de los pueblos. Es el caso, entre nosotros, de la inmensa figura de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, héroe inmarcesible, símbolo indiscutible de la lucha anticolonialista de los pueblos de América. La irracional y anacrónica guerra senderista, así como también la exacerbada respuesta del mísero Estado criollo plasmada como “ley nocturna” o terrorismo de Estado, no podía sino producir monstruosos genocidas, supaypa wawan, “héroes” con pies de barro.
Sin dada, la novela de M. Arribasplata nos acerca a la claridad ideológica y a la lucidez espiritual. Por lo que debe ser leída por todos aquellos que buscan la reflexión a fin de comprender los hechos dolorosos de nuestra historia reciente. Los sobrevivientes del “senderismo” mortícola deberían leerla también con la finalidad de canalizar autocríticas sinceras. Pues, maoístas convictos y confesos, olvidaron los principios maoístas más importantes: “Todo con las masas, nada sin ellas”, “Luchar con razones, ventaja, y sin sobrepasarse”. Deberían haber sabido, ante todo, que en los Andes, las masas la constituyen los indígenas runa simi y jaque aru hablantes, y no una “clase obrera” casi inexistente o un “proletariado rural” solo existente en los manuales de adoctrinamiento marxista. Túpac Amaru que siendo un individuo nacido en cuna de oro, se sublevó contra el poder colonial para liberar a sus hermanos de raza, sucumbió en el intento padeciendo un espantoso suplicio, nos enorgullece y nos engrandece como pueblo, nación y cultura. Su solo nombre vuelve a refundar nuestra nación milenaria preservando sus valores. Lo mismo no podemos decir del líder senderista que con su confesión de ser el autor intelectual de la masacre de Lucanamarca solo concita indignación, vergüenza, repudio.
Harold Bloom, el célebre crítico literario norteamericano, dice que leemos novelas “en busca de placer estético y lucidez espiritual” (Cómo leer y por qué, 174). Confesamos que antes leíamos novelas en busca de placer estético, hoy nuestra perspectiva es distinta. Sin dejar de lado aquel legítimo interés, cobra mayor peso la segunda posibilidad, señalada por H. Bloom. ¿Cómo y por qué leer La niña de nuestros ojos de M. Arribasplata? Naturalmente, de manera profunda y fundamentalmente en busca de lucidez espiritual. Queremos, ante todo, descubrir lo que está realmente cercano a nosotros y podamos utilizarla para “sopesar y reflexionar”. Queremos saber cuáles son nuestros intereses auténticos para no andar caminos ajenos, sendas equivocadas. Así mismo, necesitamos purgar nuestras mentes de la ignorancia a la cual usualmente nos condena la cultura oficial criolla y la literatura de supermercado. Por eso al leer esta novela, tenemos la certeza de encontrar en ella una mente mucho más original que nos ayuda a recuperar la polifonía del verdadero diálogo y el sentido de la ironía, posibilitando así el encuentro con nuestra otredad, que puede ser –como anota Harold Bloom– la de nosotros mismos, la de nuestros amigos o de quienes pueden llegar a serlo. De esa manera, aliviar nuestra soledad, el terrible vacío al que nos precipitó la inaudita violencia política de los años 80 y 90 del siglo pasado.
Creemos sinceramente que una lectura atenta y profunda de esta novela, por su calidad estética y humana, también ha de ayudarnos a librar la batalla por el futuro –por nuestro futuro– ayudándonos a construir una imagen más certera de nuestro pasado. De ello estamos absolutamente seguros. Por eso celebramos su publicación y agradecemos la generosidad y el amor con la que ha sido escrita.
* * *
NOTAS
[1] Este trabajo fue realizado en el Seminario de Exposición Científica a cargo del Dr. Paolo de Lima, desarrollado en el ciclo doctoral de San Marcos en el 2012.
[2] Saúl Domínguez es doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana, graduado en San Marcos con la tesis: “La vigencia del teatro quechua de la oralidad en las ciudades de Pomabamba y Piscobamba (Ancash)” (2014). Labora en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de la ciudad de Tacna.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
1.- Arribasplata Cabanillas, Miguel. La niña de nuestros ojos. Lima: arteidea, Grupo Editorial, 2010.
2.- Cox, Mark R. Pachaticray (El mundo alrevés). Testimonios y ensayos sobre la violencia política y la cultura peruana desde 1980. Lima: Editorial San Marcos, 2004.
3.- Huamán Poma. El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. Edición crítica de John Murra y Rolena Adorno. México: Siglo Veintiuno.
4.- Kapsoli Escudero, Wilfredo. “Iconografía del Inca”. El retorno del Inca. Lima: Universidad Ricardo Palma, 2001.
5.- López Maguiña, Santiago. ...Contra el sueño de los justos: La literatura peruana ante la violencia política
6.- Ubilluz, Juan Carlos, Víctor Vich y Alexandra Hibbet. Contra el sueño de los justos. La literatura peruana ante la violencia política. Lima Instituto de Estudios Peruanos, 2009.
7.- Ubilluz, Juan Carlos. “El fantasma de la nación cercada”. Contra el sueño de los justos. La literatura peruana ante la violencia política. Lima Instituto de Estudios Peruanos, 2009.
8.- Vich, Víctor. “Lituma en los libros: ‘el caníbal es el otro’”. El caníbal es el Otro. Violencia y cultura en el Perú contemporáneo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2002.