Proyecto Patrimonio - 2019 | index | Sergio Guerra | Autores |
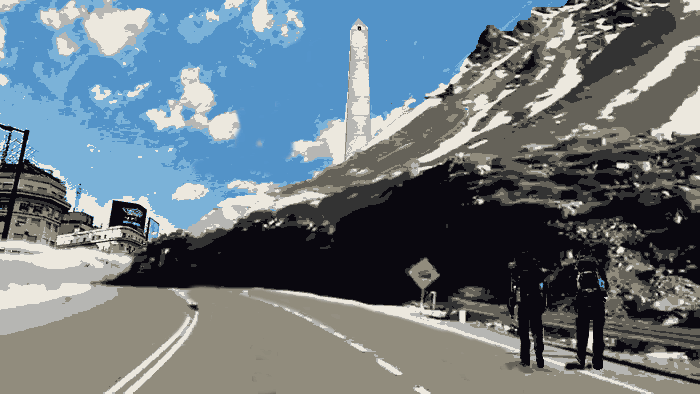
FATA MORGANA
Crónicas de viaje
Sergio Guerra
Publicado en revista Concreto Azul. Valparaíso, 2019
.. .. .. .. ..
I
Llegamos al paso Los Libertadores a la una de la madrugada. Una rati nos preguntó para dónde vamos, al enterarse que íbamos a dedo al Uruguay le guiñó el ojo a un camionero que pasó a control de documentación, y nos encaletamos. Surcaba la mole de fierros la penumbra, avanzando a ochenta por hora entre curvas pronunciadas y adelantamientos a conductores principiantes, golpeaba la palanca de cambios de 28 velocidades, mientras hablaba de sus tres hermanos, todos camioneros como su padre, conducía camiones desde los dieciséis años. Nos Llevó un trayecto corto, no más de diez kilómetros, si consideramos que nos esperaban más de mil ochocientos aún. Pero avanzábamos.
Cayeron las mochilas a tierra. Vimos las luces perderse en medio de la noche. Encendimos la linterna a pilas que trajimos, luz mediocre, servía para no tropezar a penas. A lo lejos se divisaba la aduana argentina, seguimos la luz como polillas hipnotizadas. Cargábamos nuestras mochilas, con un montón de cosas innecesarias y una guitarra, la relampagueante, que más tarde serviría como afianzador de confianzas y tal vez como arma, al estilo Kabazorro.
Caminamos hacia las luces de la aduana argentina. Entramos, hicimos los papeles mientras conversábamos con un conductor de buses que esperaba tramitar a todos sus pasajeros, que nos decía que él recorrió toda la Argentina a dedo cuando estuvo en lo de la artesanía y que ahora conduce buses por conocer todas las rutas. Pasamos por control de gendarmería y cuando, un poco urgidos por andar cargados de yerba, nos acercamos a regañadientes para abrir nuestras recién compactadas mochilas, ellos nos firmaron nuestra documentación, sin revisar nada, y luego nos ofrecieron un cubículo que se encontraba desocupado en un rincón, para pasar la noche. Les agradecimos y nos desearon suerte, como nos la desearían decenas de personas en el viaje. Es raro, pero en Chile no suelen desearte suerte, más bien te desean éxito, como si todo estuviese en nuestras manos.
Hicimos dedo después de un café y unos sánguches que mi vieja nos dio al salir de casa. Nadie llevaría a dos mochileros a las cuatro de la madrugada en la salida de la aduana. A pesar que salimos de Santiago la noche de un quince de febrero, y ahora ya estamos según el calendario a dieciséis, el día no comienza a ser día hasta el momento en que aclara. El conductor de una liebre nos dijo, por cien pesos cada uno los llevamos a Mendoza, nosotros le respondimos que nica, carero. Parecía ser el último vehículo que pasó esa noche, entonces K fue al baño de la aduana y manufacturó toda la yerba, y dentro de una cajetilla de cigarros nos llevamos ocho pitos. Uno de ellos lo encendimos ahí mismo, afuera de la aduana, sólo después nos dimos cuenta que sobre nuestras cabezas colgaba una cámara de vigilancia, sólo después nos daríamos cuenta que en el automóvil en que nos habíamos apoyado dormían personas. Después de una conversación incoherente fuimos a dormir, a ese cubículo cortesía de los gendarmes, entre telarañas y polvo, dormimos sentados. Una hora después sonó la alarma, una rola de los Fabulosos, apagué la alarma del celular. Qué buen tema, exclamó K. Siete de la mañana, el día está la raja, aire frío y lleno de colores, la luz del sol copula con el mundo.
Caminamos hacía un pueblo destellante en la lejanía. Llegamos con el frescor del alba que reconforta, colocamos nuestras mochilas apoyadas una con otra y la guitarra en medio, ahora a la vuelta de una curva, Las Cuevas, ocho y media de la mañana, ruta 7. Nos servimos un vaso de vodka con agua tónica y un caño. Fumábamos los últimos cigarros con la manga de la mano derecha arremangada según dicta la cábala mochilera. Calcinábamos nuestros cueros al sol sin que nadie nos levantara, hasta que de pronto una camioneta que venía rajada frenó levantando polvo, corrimos a la ventana y nos dijo el conductor que nos podía llevar a un lugar donde sería más fácil conseguir que nos lleven. Nos fuimos con él. Su rostro y su voz se pierden en mi memoria. En el camino se leía altura 2.600 metros, Buenos Aires 1.800 km.
El tipo nos dejó en un lugar llamado Penitente. Y para nuestra sorpresa cuando se fue el tipo, una cuerda con el nudo de los ahorcados se había fundido en el asfalto con el paso de los camiones. En frente de nosotros se alzaba un hotel de cuatro estrellas, cerrado hasta la temporada invernal. Bajo el sol de las doce del día, ni cerca imaginamos todo lo que vendría, tal vez el magnetismo de lo inexplorado nos inyectaba con su siniestra energía. Los autos y los camiones en esa recta pasaban sobre los ciento treinta kilómetros por hora y lo único que se llevaban de nosotros era la chupalla que traía K, lo cual le daba un aspecto un poco pintoresco y ridículo, aunque parecía inspirar simpatía.
De pronto un automóvil pasa de largo pero se detiene a lo lejos.
Volkswagen Golf azul; en él viajaban dos suecos, el conductor trabajaba como guía turístico, sus expediciones abarcaban el Aconcagua y el Cristo Redentor, en la frontera chileno-argentina. Nos decía que cuando fue más joven, había recorrido Suecia o Suiza entero a dedo. Su amigo iba callado pero sonriente, no conocía ni una palabra del castellano, aun así parecía demasiado nervioso, como si transportaran una carga de alta peligrosidad. Nunca supimos qué traían en el auto, pero la cajuela iba repleta, cajas apiladas en el asiento trasero, sumado a nuestras mochilas, impedían que un dardo ingresara.
Avanzamos con los suecos a 140 km/hr. El sueco nos propuso dos alternativas para probar suerte con los camiones. El primero era la aduana camionera, un oasis con cientos de camiones en medio de una llanura, todo parecía construido con tierra seca, que se deshace en las manos. Paisaje desolador, estilo Mad-Max, puros fierros empolvados. Decidimos continuar hasta el pueblo. El paisaje cambió de seco a fresco total, lleno de follaje verde. Cruzamos el río Uspallata. Nos dejaron en una YPF. De inmediato nos abastecimos de los cigarros argentinos que cuestan la mitad que en Chile y no traen la propaganda brutal. Fumamos Gitanes mientras conversábamos con unos pendejos que en un primer momento miramos con desconfianza. Ellos nos decían que eran de Mendoza, que venían haciendo dedo y limpiando vidrios para disfrutar de sus vacaciones de verano, eran cuatro cabros que se movían como linces, estuvieron toda la tarde en Uspallata también, hablando con medio mundo, limpiando vidrios y haciendo dedo.
En una calle lateral descubrimos varios camiones estacionados. Fuimos a conversar con los conductores que hablaban entre ellos. Nos miraron con desconfianza. Les preguntamos si nos podían llevar rumbo a Buenos Aires. Nos respondieron que no podían llevar a nadie, que la empresa no respondía por terceros en caso de algún accidente. Sólo uno de ellos iba rumbo a Buenos Aires, tratamos de convencerlo, pero no se dejó persuadir. El problema del sujeto era que la puerta del copiloto se encontraba bloqueada por una contraseña. Él desconocía la contraseña, y si la puerta era forzada, una señal satelital alertaba a la Central. Sucede que ha habido demasiados robos de camiones en los últimos años. Sucede que la inversión en seguridad. Sucede que ser camionero es menos emocionante que antes. Sucede.
Nos alejamos fatigados, pero al pasar por fuera de una picada, nos detuvimos por el olor a salsa que salía del interior. Entramos con la intención de comer unas buenas pastas pero la pasta que preparaba el gordo era para él y sólo vendía sánguches. El gordo nos vendió unas milanesas que nos inyectaron de energía. Tras devorar los sánguches con el poco de agua tónica que nos quedaba, fumamos y conversamos con el gordo y el camionero que iba rumbo a Buenos Aires. El gordo trataba de convencer al camionero que nos diera una mano, pero el tipo no quería tranzar. No dependía de él, insistía, es un impedimento por contrato. Pero si la hacemos piola? Catetiamos. Pero el desgraciado se fue a Buenos Aires y no nos llevó. El tipo gordo encendió un cigarros y recordó la picá de la chilena; restorán donde paran camioneros, principalmente chilenos, y seguro resultaría más fácil conseguir un aventón.
Resignados caminamos hasta la YPF de nuevo, ahí se encontraba el camionero llenando de gasoil el camión, recuerdo las cifras; trescientos cincuenta, cincuenta y cinco, setenta, noventa litros y avanzando. Intentamos lo último que nos quedaba por realizar. Nos colocamos bajo el sol ardiente de las cuatro de la tarde en la salida de la gasolinera procurando que nos viera el camionero. Que viera que nadie nos levantaba y que encontrara la manera de llevarnos con él. Pero no hubo caso.
Escupí al pavimento ardiente y me fui a sentar a la sombra de un árbol a leer.
Más tarde, vi de lejos a K conversar con un camionero brasilero que nos ofreció llevarnos hasta Mendoza. Pero nosotros queríamos clavarle una flecha al sol, un camión directo al puerto. Le pedimos que nos llevara a las afueras del pueblo, donde la chilena. Llegamos a la posada de la chilena en diez minutos y nos encontramos con un descampado en el patio trasero de su restorán. Entramos buscando a la chilena. Carmen, señora de ojos achinados salió tras un mostrador y delantal azul. Nos dijo que no conocía a ningún camionero, que iban, comían y se iban, que no podía interceder por nosotros para que nos llevaran. Cuando íbamos saliendo, un camionero flaco y panzón, nos dijo que venía bajando de la cordillera una flota de camiones, esperen a que pasen, dijo.
Salimos al exterior de brazos cruzados, encendimos unos cigarros.
Así que nos quedamos afuera del restorán esperando a que llegara la flota de camiones que nos habían dicho pasaría por ahí una vez levantada la restricción. Esa maldita restricción ya se perfilaba en nuestras precauciones. Se trataba de un problema entre el sindicato de camioneros y el gobierno central de la señora K. Trasuntos políticos. Los camiones para el gobierno eran culpables de una multitud de muertes, decían, y accidentes en la vía. Por lo tanto su tránsito por las carreteras fue restringida. Para nosotros podría llegar a ser un problema, demorar el viaje nos desgastaría demasiado. Tomamos una siesta en el césped. De pronto cayó una gota que interrumpió mi sueño, me di vuelta y seguí durmiendo, pero la camisa que llevaba puesta se mojó. A cinco minutos de siesta llovía sobre nosotros. Abrí apenas los ojos y para mi sorpresa, cuando miré hacia arriba vi una pequeña nube en todo el cielo, y estaba justo encima nuestro.
*
II
Caminamos de nuevo donde la chilena y le compramos dos botellas de medio litro de Quilmes que disfrutamos bien heladas mientras la tarde pasaba y pasaba. Y la flota de camiones nunca aparecía. Uno que otro camión, pero ninguno quiso parar. A lo lejos, sombras parecían gauchos, o quizá un espejismo. Se oyen truenos y la lluvia no amaina. El ruido de carretera y unos extraños insectos, hormigas gigantes. Víctor Jara desde un pequeño parlante que traemos encima. Estamos tranquilos. Llevamos 36 horas durmiendo a ladrillazos. El silencio que se produce en este instante de tranquilidad casi divina en la carretera es eterno. Casi cinco minutos sin el ruido de ningún automóvil. Las gotas de lluvia, tal vez por la altura, son del tamaño de mi pulgar. K duerme sobre unas mangueras llenas de mosquitos a la orilla de la carretera. De pronto cuatro camiones amarillos se estacionan y entran sus conductores al restorán de la chilena, uno de ellos va con familia, se instalan en una mesa larga, a cuya cabecera está la señora Carmen.
Fumábamos observando el pueblo. Uspallata es un pueblo tranquilo, en que las casas no tienen rejas ni las bicicletas candados.
Al arrebol tuvimos que tomar una decisión. K comenzaba a impacientarse, imágenes de una aventura anterior lo agobiaban. Había sido en su encuentro con Ch, a quien visitaríamos en Buenos Aires. Fue de regreso de Bolivia, en San Pedro de Atrapama, que quedaron varados 5 días, la piedad humana convertida en plato de comida o vaso de agua. Cinco días en que la impaciencia y el sol calcinaban los huesos de ambos. Eso recordaba y ya comenzaba a perder sus fuerzas cuando le convencí a que volviéramos unos kilómetros hacia el pueblo, hacia el control gendarme en el que por obligación debían detenerse todos los camiones.
Caminamos de regreso. De pronto vimos entrar a una gasolinera un camión y apuramos el paso hasta llegar allí. Nuevamente hablamos con un camionero sin éxito. Nos aconsejó llegar a Eloy Guerrero, una YPF a las afuera de San Martín de Mendoza, en la ruta 7. Nos dijo el motivo de por qué no nos llevaba nadie; que la cosa del seguro, que la ruta poco segura, que muchos accidentes, que el seguro no cubre terceros, que si sucede algo le cargan los gastos al vago, que muchas veces los vagos salen disparados por la ventana, cosa común. Le agradecimos la información y nos acercamos a una liebre estacionada en la gasolinera, nos ofrecieron llevarnos a Mendoza por 60 pesos ambos, un poco por lástima y otro poco por llenar los asientos libres. Aceptamos y partimos recién caída la noche hasta Mendoza. A penas nos sentamos me quedé dormido de inmediato. Sueños extrañísimos, todo se mezclaba en una vorágine. La liebre iba repleta. Despertaba de golpe intermitentemente; al lado mío una niña se reía cada vez, especulé con mi aspecto o sonoridad durmiente. En la intermitencia del sueño miraba por la ventana, reflejo de luna sobre las aguas del embalse Potrerillos.
La máquina ruge al borde del risco.
La imagen de Eloy Guerrero adquiría dimensiones míticas en mis sueños. Llegamos a Mendoza, ahora debíamos ir a San Martin y avanzar hacia las afueras. Nos dijeron que había bondis directo a la mítica estación de nafta Eloy Guerrero y tomamos un bondi de 2 pesos, cuyo interior era como el de un pescado enrabiado con retorcijones. Llegamos a San Martin, ahora debíamos tomar el bondi a la estación de servicio, pero para nuestra sorpresa no había ninguno que llegara hasta allá. El único que nos dejaba cerca era el que iba a La Dormida, pero nos dejaba a tres kilómetros a través de un camino de tierra sin luces y según el chofer y un milico, peligroso. Nosotros habíamos oído hablar de motociclistas que secuestraban turistas para extraer y vender sus órganos. Teníamos dos opciones, o esperábamos al amanecer en la terminal de buses, o nos íbamos en ese último bondi directo a La Dormida de inmediato, a pesar de todo.
Las grises máscaras que portaban las personas que subían al bondi hacia La Dormida me recordaron las micros hacia la periferia de Santiago. Era el mismo semblante de cartón piedra, ojerosos, y a punto de dormirse. Serios, solemnes, irritables. Fuimos los últimos en subir con nuestras pesadas mochilas. Parados detrás del chofer conversamos con un chabón que nos dijo que el milico exageraba, que ese camino no era tan peligroso como lo pintaban. Fue reconfortante oír esas palabras que se sucedían en nuestros oídos al tiempo que sobre nuestra vista la imagen de hogares herrumbrosos se multiplicaban. Pandillas y sujetos de dudoso aspecto se perfilaban en las esquinas.
Para cuando nos bajamos en la ruta 50, nos volvieron a desear suerte; el chabón, el chofer y el milico. El callejón era una entraña tenebrosa. El bondi arrancó, lo último que vi fue las miradas que nos clavaban los famélicos.
Comenzamos a atravesar la oscuridad de tres kilómetros. No había que pensar más. Dejé mi mochila en el piso y extraje un bate. Lo empuñé ocultándolo dentro de mi chaqueta, K sostenía la guitarra encima de su cabeza. Avanzamos por ese interminable pasillo de piedras, escuchando los perros ladrar. La cadena de caninos crujía hacia el cielo oscurecido por las nubes de una tormenta que amenazaba golpear. Los relámpagos apenas iluminaban un instante nuestro rededor, mínimo instante en que debíamos captar de un plumazo lo que acechaba. El viento soplaba fuerte y constante; mantenía todo en un perpetuo dinamismo, desde nuestro cabello retorciéndose sobre nuestras psiquis, hasta esos alerces que se arremolinaban en torno. El camino cercado por alambres de púa, de vez en cuando se abría hacia plantaciones de soya que proliferaban con logarítmica organización. Trozos de ramas y troncos se esparcían por el pedregoso camino. El cielo negro nos escupía sus goterones. Era la única manera que teníamos de llegar a Buenos Aires, debíamos llegar a esa legendaria estación de nafta. El aire era espeso y sofocante, no percibíamos nuestro avance, hacia delante y atrás, estábamos rodeados de oscuridad.
-Esa debe ser la carretera - dijo esperanzado K.
-Debe ser la carretera, pero fíjate, vienen hacia nosotros esas luces. – le dije.
Nos pusimos tensos.
Con el rato identificamos 2 motocicletas. Con las luces altas nos cegaban, venían hacia nosotros. Deben de habernos separado unos ochocientos metros, pero nuestro encuentro era inminente. Nos pasamos todas las películas. Tal vez alguien en ese bondi que dejamos atrás avisó; va un par de boludos que nadie extrañará; subía la paranoia entre nosotros. Pero de pronto las luces desaparecieron y quedó todo en tinieblas de nuevo.
Por la mitad del camino nos preguntamos que habrá pasado con las motocicletas adelantando la posibilidad más trágica para nosotros; que se habían escondido, que acechaban nuestro paso. Pasamos por algunas casas a oscuras, una que otra se iluminaba con un farol o desde una ventana filtrada por una malla contra mosquitos la luz se recortaba hacia el exterior. Vimos un terreno semi iluminado con una casa unos metros más allá de la valla. Dos motocicletas estacionadas a la entrada y en el zaguán dos tipos con chaquetas de cuero; uno de ellos levantaba a una niña en sus brazos para darle un abrazo, el otro miraba con las manos en la cintura y una sonrisa que plegaba el cuero de su cara como acordeón. Nos miraron de reojo y siguieron imperturbables la escena.
Estábamos extenuados y sudábamos a mares.
Finalmente salimos a la ruta 7. Y vimos hacia la derecha nuestra, las luces que provenían de la mítica gasolinera. Caminamos a través de una fila de cientos de camiones estacionados a la espera de cargar nafta. Nos miramos entre nosotros moviendo el cráneo afirmativamente. Avanzábamos entre sujetos que bajo las puertas abiertas de sus camiones bebían mate y fumaban puchos. Familias que comían sánguches dentro de la cabina. Niños que meaban las ruedas. Camiones con las cortinas cerradas. Le fuimos preguntando a algunos camioneros si es que nos podían llevar a Buenos Aires, pero todos nos decían que no. Solamente uno nos dijo que nos podía llevar hasta Río Cuarto a 200km de Córdoba, que salía a las nueve de la mañana.
No gracias, vamos directo a capital, dijimos ingenuamente.
(Continuará)