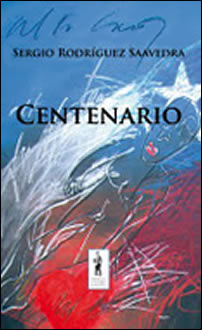
Centenario: el tiempo perenne de Sergio Rodríguez Saavedra
Por Andrea San Martín
Hay textos donde el tiempo no sigue la cronología lineal sino que se sitúa en un espacio siempre presente. Esfuerzos notables son en narrativa En busca del tiempo perdido, Pedro Páramo, El Alhep por citar esfuerzos que operan causalmente. En nuestra poesía fuera de los grandes intentos de la vanguardia –más por alejarse que por estar- cuadran Las crónicas maravillosas de Tomás Harris y De la tierra sin fuegos de Juan Pablo Riveros. Obras que desafían la continuidad de los minutos, para instalarse en un presente que todo lo vé.
La última publicación de Sergio Rodríguez Saavedra, Centenario (Ediciones Santiago Inédito, 2011. 120 páginas), se ubica en este territorio donde la historia se centra en su propio espacio: “entre el centro de ningún lado / y aquella lluvia sin límites / está el camino”. Limitación que establece sus causas y sus efectos haciendo patente que la linealidad es una ficción y nuestros cuerpos amándose ambos o ninguno en este espacio sin cuadratura:
“el sendero de ida pasa frente a nuestra casa
el de regreso cruza los dormitorios. el tiempo
puede medirse por la ausencia de caminantes
en dichos senderos. en aquél se ha levantado
tanto polvo que ya no puedo verte. en éste
la lluvia cae”
Aclaremos que toda esta articulación posicional ocurre en la primera parte del libro: Geografía presunta; y que la puesta en escena de los capítulos siguientes adviene como una tipología de ese arte desbordado que ocupa la entrada que abre el centenario de Chile y por adición y seducción los distintos habitantes que alberga la composición de cada texto. Al centrar el análisis de nuestra historia en un pasado que vuelve críticamente como es el momento actual, recién desanimada la fiesta bicentenaria, Rodríguez establece la gran crisis del discurso: el inmovilismo. Este buscar identidad sobre los hechos que fueron apenas gestos.
Uniendo historia e ironía, la parte final que da título al libro, juguetea con la lectura discursiva y la contradicción en los actos, así fragmentos de Luis Emilio Recabarren o El Ferrocarril se entraman con situaciones de sumo contingentes, creando una lectura rica en asociaciones, como ocurre con el segmento que nos refriega los actos inútiles tales como la primera piedra, actos tan oficiales como inoficiosos cuando su olvido es inminente. Como acto fundacional de la utopía, Rodríguez, luego de enfatizar, cierra desarticulando magistralmente:
“Si tomas rumbo por Avenida Providencia hasta desembocar en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins y llegando a la Avenida Las Rejas continúas por Avenida Pajaritos hacia a Maipú, y cuando ésta intercepte con Avenida 5 de Abril viras a tu derecha, pasas el Templo Votivo, siguiendo ½ kilómetro al poniente, encontrarás una población precedida por un sitio eriazo que iba a ser una cancha, una sede social o una biblioteca, lleno de puras piedras.”
Entre ambas posiciones se encuentran la segunda y tercera partes, Cuadernos y relación de Santiago Rodríguez y Cantos de la ballena. El primero trae al presente un personaje que incorpora su vivir –hace 100 años- a nuestro presente. Una voz, por así decirlo, de primera fuente, que reitera la circularidad de nuestros actos que suponemos temporales. Un personaje entrañable que asesina y ama de la misma forma que cuida sus armas y libros en la soledad del violento sur apenas colonizado, un personaje que guarda en sí la determinación y la soledad como piedras preciosas de una independencia espiritual que no puede ser proporcionada por el Estado. Un personaje capaz de comprender y aceptar la tragedia como parte de la existencia que se celebra sin actos conmemorativos, sino aquel que de verdad quedó en la cavidad del corazón.
“Juan Ateo me está embromando,
dice que la concepción dualista del hombre
en cuerpo y alma deja fuera a Cristo. Los
Salaberry que vienen de Magallanes
a comprar tijeras para esquila
le miran como se debe mirar la muerte.
Agrega que el cuerpo es algo accidental
como la piel del cordero. El mayor
observa con cara de odio, mientras que
el menor dejó de bostezar hace rato.
Muchos años que no disputo cuerpo
a cuerpo y hace más de diez que
dejé a uno ovillado bajo las piedras.
Sé que algún truco salva esta mesa,
pero no puedo dejar de sentir que la lluvia
golpea pasmosa el techo de cinc, y que algo
tal vez un recuerdo, gotea por mis huesos.”
Aunque se debate entre el pensamiento fenomenológico de Edmund Husserl y la poesía barroca de Álvaro Mutis, el Rodríguez ancestral da pie a que el Rodríguez contemporáneo opere en la escena a dos tiempos, el anterior y el que vendrá, como si fuese sólo el reflejo de un lenguaje cuya forma no deja ir el fondo del mismo modo que la presencia o ausencia de carne no logra disimular la existencia del hueso:
“Abrir el cansado pensamiento
como se abre a machetazos un sendero entre
el follaje de lengas. Leer dentro.
De un tajo transversal dejar espacio
para la carne. Dejar que el silencio
encuentre por sí mismo aquella palabra
que nada dice salvo mudez. Del interior
al espacio como un cadáver olvidado
sobre la mesa de disección en horas de siesta,
un minuto más tarde, un día que fue anteayer,
el hermoso órgano de los años perdidos.
Abrirlo lentamente al compás del giro solar
de una rueda por el camino de la lluvia.
Resolverse en esa lectura y quedarse así:
partido de una buena vez.”
Leída de esta forma, Cantos de la ballena es la bisagra que logra unir estos dos mundos con un sino trágico, situación que está en los dos tiempos lo que hace de la secuencia un acto estanco cuya falta de movimiento se juzga como parte constituyente de la tragedia, y la ausencia de memoria, o para irnos al párrafo anterior el ancestro no encontrado en la herencia desvincula cualquier posibilidad de descubrir la verdad, y por lo tanto, llegar a la justicia que asoma como un de las propuestas trascendentales de estos eventos celebrados cada cien años:
“La perra –una Yorkshire de auténtico pedigrí-
tenía las patas mojadas a más no poder siguiendo
el caminar áspero de su amo el correr torpe de
los niños. Cuando vio la estructura ósea ladró
como por instinto sin saber si era inseguro si aquello
revestía algún peligro si era parte del paisaje.
El hombre inglés quedó absorto buscando la
explicación de esta casa de tantos pilares a campo abierto.
Quiso encender la pipa pero la humedad ya saben.
Los chicos se volvieron locos preguntando saltando
tocando arrimándose hasta que la niña pinchó
una astilla y comenzó a sangrar. Se movilizaron
de inmediato alguien ató un pañuelo la tomó
en brazos rehicieron el camino el eco de la perra
fue perdiéndose y sólo quedó una huella minúscula
apenas roja sobre aquel hueso de cien años.”
Centenario, más que la composición de diversas técnicas literarias –algunas certeramente representadas en poemas que sobrevivirán, otras de uso retórico- es la obra que debió entregarnos toda la parafernalia del año anterior, el trabajo que todas(os) esperábamos, y su autor, la prueba palpable de la situación progresiva que la poesía chilena tiene como capacidad de regenerar sus tejidos.