REITERAR LA
FORMA DE LO INASIBLE:
Una
mirada a la poesía de Tomás Harris
Por Soledad
Bianchi
en Aerea, Nº1, año
1, octubre de 1997
Una mañana de 1983, en Boesse, un cartero francés me
llevó un sobre grande que venía desde Concepción-Chile.
Adentro, el manuscrito de Zonas de Peligro, el mismo que volví
a mirar, ahora, y que regresó, también, conmigo, desde
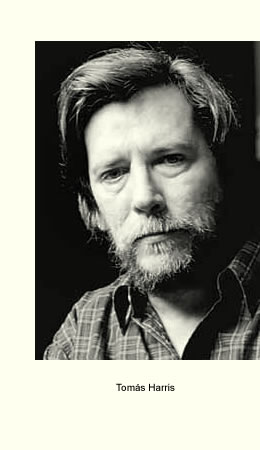 el
exilio. (Entonces, ¿qué duda cabe?, recibía más
publicaciones y noticias de los poetas chilenos que, en la actualidad,
en Chile).
el
exilio. (Entonces, ¿qué duda cabe?, recibía más
publicaciones y noticias de los poetas chilenos que, en la actualidad,
en Chile).
Leer ese inédito fue transitar por una ciudad, dos veces distante
del pueblito campesino francés, casi deshabitado, con su iglesia
del siglo XI, y su lavadero público y medieval. Lejos estaba
Concepción, sin embargo su recorrido por Zonas de Peligro
me llevó a conocer a Tomás Harris, y ese texto,
el primero que yo le leía. De inmediato Zonas de Peligro
me atrajo a su mundo, escritura, obsesiones, particularidades... Leer
ese manuscrito (me) significó descubrir una de las construcciones
poéticas más interesantes y novedosas de la literatura
producida con posterioridad al golpe de estado, donde se encontraba
uno fuerza poco frecuente en los escritos de esos años que
no siempre sabían conciliar la violencia, que muchos aludían,
con un lenguaje que la expresara no sólo en su vocabulario.
En Zonas de Peligro, esa fusión era indudable y armoniosa.
Algo más tarde, pude venir a Chile, y a Concepción.
Entre las muchas emociones, recuerdo una mesa-redonda donde debíamos
hablar de poesía y ciudad. Allí, a pesar de referirnos
a Zonas de Peligro, Marta Contreras y yo citábamos distintos
epígrafes o no coincidíamos en los nombres y número
de poemas: después del primer desconcierto, concordamos que
aludíamos a textos diferentes.
En efecto, del manuscrito de 1982 a la publicación de «Cuadernos
Lar», de 1985, hubo variaciones. De este modo, en sus mudanzas,
Zonas de Peligro inscribía en su factura algunos de
los problemas con que se enfrenta el poeta en Chile: frente a las
estrecheces económicas, editores y autor escogieron un libro
distinto, más breve, de menos páginas..., pero que existiera.
Que existiera, a pesar de su precaria realidad: así, a los
obligados escasos ejemplares de todo tiraje de poesía, se agregaba
su condición provinciana que lo volvió casi inexistente
para nuestro centralismo santiaguino. A mi parecer, injustamente olvidados
fueron, entonces, Tomás Harris, esta obra y sus publicaciones
posteriores: Diario de navegación (1986) y El último
viaje (1987), concebidas como piezas de un tríptico, que
sería completado con Viaje al corazón sangriento
de Cipango, proyecto unitario y abarcador, cuyos antecedentes
arrancan de Zonas de Peligro, trabajo inaugural de Harris sobre
Concepción, para él provincia hispanoamericana inaugural,
vista e «historiada» desde su pre-historia: «Orompello
data del Paleolítico Superior de la ciudad».
«La retórica es el fragmento la parte», se reitera,
y, así, el espacio penquista, sus calles, sus lugares, podrían
ser cambiados e intercambiados por cualquier otro «barrio sudamericano».
También pueden deslizarse otros sentidos por los vacíos,
los huecos, que interrumpen los versos y que se desplazan a la estrofa,
moviéndose, además, entre los poemas, trasladándose
de página a página. Estos movimientos y traslaciones
se añaden al obligado tránsito del lector en la lectura
que, además, se vuelve doble recorrido a causa del itinerario
urbano de estas Zonas de Peligro, uno de los muchos reflejos,
aludidos y producidos en estas páginas.
Reflejos, espejos, espejismos, dudas e inseguridades, debilitan certezas,
confirmando una ficción, que despliegan. Se expanden y flaquean
los márgenes, y las seguras fronteras, con lo inventado: entonces,
Concepción se fusiona con Tebas, o una situación frecuente
que podemos reconocer, resulta ser teatro, cine, video, grabaciones,
tragedia o comedia, con todo su artificio, la hechura, e
impedir una posible identificación mecánica con acontecimientos
cotidianos. ¿No se nos querrá mostrar, además,
que incluso lo más increíble, aquello que sólo
acostumbramos a ver en reresentaciones, podría (y pudo) suceder
a nuestro lado, a pesar de su violencia extrema o de su extremada
inhumanidad?
Pero, el hombre propone y la poesía dispone, y junto con aumentar
los pliegues de una obra concebida como conjunto, el largo título
del tercer libro se redujo sólo a Cipango (1992), y,
con posterioridad, fue acompañado por un cuarto volumen, Los
7 náufragos (1985), el único que quedó fuera
de esa suma de la obra de Harris, cuyo nombre responde a la imaginación
de otro navegante, el explorador Cristóbal Colón, quien
llamó Cipango a ese territorio de fantasía que correspondía
o Japón. Cipango-Japón: un territorio de fantasía
-tan real/tan irreal- como Orompello, Concepción, Tebas, Catay,
Guatemala o Ruando, de los escritos de Tomás Harris; un territorio
de fantasía -tan real/tan irreal- como Antonius Block, Billie
Holliday, el sueño, John Coltrane, Charlie Parker, la pintura,
Fresia, las películas de serie B, el jazz, los mendigos de
Murillo, El Séptimo Sello, Malcolm Lowry de Chiguayante,
el juego, el delirio, Alvar Ñuño Cabeza de Vaca, el
cine, el alcohol, la literatura, Don Beto, los discos, la muerte,
la música, el miedo; territorios todos de las obras de Tomás
Harris; de la obra, toda, de Tomás Harris.
Todo proyecto es un sueño, y mientras Tomás Harris,
porfiado, inagotable, continuaba con su escritura, y seguía
concretando su proyecto, construía un universo poético
propio que tomaba forma, existía; y, hoy, ningún lector
de la poesía chilena actual puede negar la fuerza, concreción
y original autonomía del espacio poético de los textos
de Harris, textos que se asemejan y se diferencian entre sí,
autónomos y dependientes, textos entretejidos, que se cruzan,
que -como redes- enredan, que mezclan y se mezclan, y vuelven a distinguirse...
Porque si hay algo que asombra en estas producciones es la obsesión,
el empuje, la repetición, la insistencia, sea en el poema,
sea dentro del libro, seo entre ellos. Y asombra, además, porque
obedecen a un plan mayor, porque quieren construir un todo, pero un
todo fragmentario, un todo resquebrajado, con muchas más dudas
que respuestas, con demasiado miedo y escepticismo, lejos del vate
(¡felizmente, pues ya tuvimos, ya tenemos!), ese guía,
superior a nosotros, humanos.
Y mientras el viajero-cronista Harris -"yo soy un navegante"-,
dice el narrador-hablante-cronista-viajero de «Los sentidos
de la épica» (Crónicas maravillosas, 179),
mientras el poeta Harris, digo, se embarcaba, insistía y avanzaba,
perseverante, en su proyecto, con un itinerario iniciado con Zonas
de peligro, algunos cambios de rumbo comenzaban a evidenciarse. No
quiero creer que haya sido el traslado desde lo provincia, lo que
llevó a reconocer su poesía, y percibir sus cualidades.
Sabemos, también, que no siempre los premios son justos, pero
en el caso de Tomás me han parecido no sólo justificados
sino indiscutibles. Sin embargo, me gustaría que estas recompensas
se acompañaran de lectores, y no únicamente de compradores.
Candorosa (¿por qué no?), esta cronista cavila y se
interroga, ¿sería totalmente imposible que algún
volumen de poesía pudiera ocupar un sitio entre los libros
mejor vendidos?, ¿no será más fácil inventar
un boom de la poesía chilena, tanto más profunda y cuestionadora
que buena parte de la narrativa chilena?, ¿o las empresas comercio-político-culturales
no quieren que los lectores, que los ciudadanos reflexionemos, problematicemos,
discutamos?, que no es lo mismo que decir -como se dice- que uno obra
de arte que incite a reflexionar o discutir no es negocio... Para
romper la homogeneidad, los invito a viajar; vaguemos entonces, recorriendo
las obras de Tomás Harris, las ya publicadas, y las de próxima
aparición. Naveguemos por las todavía inéditas,
Crónicas maravillosas, y lo «maravilloso»
puede significar «raro», pero, también, «inesperado»,
«sorprendente», «mágico» o «fantástico»,
y ¿por qué terminar apegados a la clasificación
de géneros inamovibles, cuando cada vez es más difícil
encontrarlos en un supuesto estado puro y virginal? Y no habrá
obviedades, no tendremos nada demasiado claro pues no sólo
los géneros se entrecruzan en estas Crónicas maravillosas,
y se habla de «relato», de «historia», de
«narrar», sino que, asimismo habrá infinitas alusiones
-dichas o no- a escritores, músicos, pintores, cantantes, títulos,
lugares, mitos, situaciones en obras de arte, y todo se mezcla, se
funde y se confunde... En numerosas ocasiones existen, además,
referencias metaliterarias, y se crea una distancia, para evitar identificaciones
y exigir que se medite; para enfatizar el carácter de representación
de simulacro. Hay, también, múltiples referencias al
juego, en general, pero un juego sin reglas -como el de la muerte-,
y el juego video que todo lo trastoca y colabora a las mudanzas y
transformaciones, y al movimiento de estos textos: entonces, el tablero
de ajedrez de Antonius Block se vuelve pantalla de video, y las órdenes
del video game son una suerte de contraseña, necesaria
para continuar ciertos poemas, indispensable para que los personajes
sigan sus travesías. Y nosotros, lectores-espectadores, náufragos
y sobrevivientes -porque todos somos, a la vez, náufragos y
sobrevivientes- nos desplazamos por estos versos, por estos poemas,
por estos libros, como por «inacabables autopistas del desvarío»
(84, 101, 103), buscando, sin refugio («¿Dónde
está lo real?», repite un título), buscando a
la intemperie, sin poder asirnos a nada más firme que el lenguaje
y la palabra del poeta, de un poeta que, sin facilismos ni concesiones,
reconoce en su último texto, próximo a publicarse: «ya
lo dije en otra crónica que crónica a crónica
reitero la forma de lo inasible» (203), y este ha sido el difícil
trayecto de la poesía de Tomás Harris, en una década
inaugurada con Zonas de peligro, y que se prolonga hasta las
recientes, Crónicas maravillosas, reiterar la forma
de lo inasible.