Proyecto Patrimonio - 2005 | index | Tomás
Harris | Julio Espinosa Guerra | Autores |
“ÍTACA”
Tomás Harris, LOM Ediciones, Santiago
de Chile, 2001.
Por Julio
Espinosa Guerra
Revista de Poesía
“La Estafeta del Viento” de Casa de América, número
1, primavera – verano, 2002
Poeta increíblemente productivo, Tomás
Harris (La Serena, 1956) se ha ganado un lugar de privilegio en
la actual poesía chilena y latinoamericana a partir, principalmente,
de “Cipango” (1993, Premio Municipal de Poesía), “Los
7 náufragos” (Premio del Consejo Nacional del Libro y la
Lectura, Poesía Inédita) y “Crónicas Maravillosas”
(Premio Casa de las Américas, Cuba, 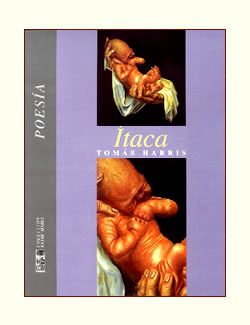 1996);
textos en los cuales poetiza la ciudad latinoamericana (encarnada
específicamente en Concepción), que vivía y vive
la ilusión del desarrollo en medio de una realidad subdesarrollada,
valiéndose de una especie de crónica posmoderna, donde
el hablante hacía propios los giros lingüísticos
del narrador de la conquista española para plasmar su particular
visión de mundo.
1996);
textos en los cuales poetiza la ciudad latinoamericana (encarnada
específicamente en Concepción), que vivía y vive
la ilusión del desarrollo en medio de una realidad subdesarrollada,
valiéndose de una especie de crónica posmoderna, donde
el hablante hacía propios los giros lingüísticos
del narrador de la conquista española para plasmar su particular
visión de mundo.
En “Ítaca” prosigue intentando develar este territorio de mestizaje
cultural y tecnológico, manteniendo la anulación o estancamiento
del tiempo y la superposición del relato mitológico
al histórico, pues cree que este “sirve (…) para dar cuenta
de estados arcaicos que se siguen manifestando a pesar de los cambios
históricos que perviven más allá de las grandes
muertes: de la muerte de Dios, de la Historia, de las Utopías”,
pero además incorpora elementos mucho más actuales y,
por ende, identificables, como el fenómeno del zapping
y la cultura de la imagen. De esta forma es fácil entender
que el libro no tenga unidad estructural y salte de una problemática
a otra casi sin nexo alguno, propiciando una escritura en expansión,
que incorpora códigos como los del cine, la pintura, las lecturas
y circunstancias particulares presentes en el imaginario del autor.
Mas esta disgregación es necesaria, ya que desea reflejar
el efecto de la posmodernidad, y digo “necesaria” aunque en muchos
momento la elaboración del discurso tienda a parecer un calco
poético hecho a la medida de las teoría y norma socioculturales
vigentes y no un resultado del desarrollo natural de su poética.
Así las cosas, la creación artística sería
una crónica cifrada del contexto real, como nos dice en unos
versos de la primera parte del libro, La balsa de la Medusas (Escenas
de una poética): “Todo cuadro es un suceso;/ y el pintor, un
cronista de los hechos./ Velázquez pintó la Nada o la
desolación/ de la decadencia” (p.15). Por eso no es de
extrañar que la primera metamorfosis del hablante se dé
en un Teseo posmoderno y light, absorbido por el sistema, que
sentado frente al TV (no “televisor”) recorre una “otra” realidad
que causa placer y olvido, niega la historia y mitifica el espacio
en que está inserto, donde todo se confunde, donde todo es
nada y nada es la realidad, pues habita un tiempo sin tiempo y un
lugar sin lugar. Allí se vuelve múltiple y en lo múltiple
pierde su individualidad (es Antonius Block, Ofelia, Aguirre, un yonki,
un holograma de sí mismo, entre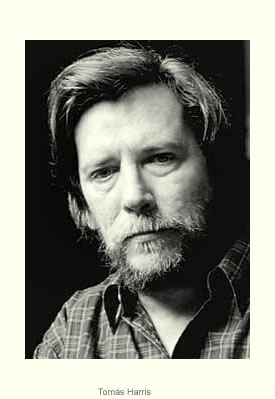 otros): “Todos los hombres son adverbios(…)/ Los adverbios son
intercambiables y todos los adverbios son máscaras/ dice la
sombra(…)” (p.39): el hablante de Ítaca se nos presenta
como un agonista, pues se sumerge en la virtualidad, utilizando un
discurso híbrido y mestizo, sin haber superado el momento histórico
anterior y, por ende, su destino sería desaparecer.
otros): “Todos los hombres son adverbios(…)/ Los adverbios son
intercambiables y todos los adverbios son máscaras/ dice la
sombra(…)” (p.39): el hablante de Ítaca se nos presenta
como un agonista, pues se sumerge en la virtualidad, utilizando un
discurso híbrido y mestizo, sin haber superado el momento histórico
anterior y, por ende, su destino sería desaparecer.
Por otro lado, en gran parte de los poemas del libro está presente
el discurso erótico /pornográfico /sexual como una representación
de poder. Así se entiende por qué el mando a distancia
es el “falo dorado del zaping”, donde la virtualidad representa
un estado de bienestar y olvido, un sedante para la conciencia, la
voluntad y la responsabilidad históricas, ligadas a la razón
que el nuevo discurso pretende abolir.
Pero en este tránsito, el hablante es capaz de pasar a otro
estadio y metamorfosearse en Ray Milland, el Hombre de Rayos X,
que, casi sin querer, en un acto ajeno a su voluntad, pero no a su
sensibilidad todavía “humana”, traspasa todo con su mirada,
incluso la “muralla virtual” y se encuentra ante el caos y la nada,
“un ámbito baldío que no sabía si era lo que
era o/ lo que mi Visión le hacía ser” (p.85), donde
todo es espejo de la muerte, muerte que vuelve a ser la única
certeza.
Esto no evita que en la consecución del relato nuevamente confunda
realidad con virtualidad; al contrario, parece que, ante dicha constatación,
la única posibilidad de escapatoria es asumir la máscara
dentro del Gran Espectáculo del Mundo como la mejor forma de
enfrentarlo, máscara que se llega a sobreponer a la personalidad
natural del hablante y del resto de personajes que deambulan a su
alrededor, con excepción de quienes son capaces de abandonar
el espectáculo y aceptar su marginalidad. Y va aun más
lejos, puesto que llega a identificarse con el/ los personaje/s que
re-presenta /n (cine, TV) y a asumir su /s rol/es. Es el sueño
mismo del inconciente el que se confunde con el “espacio otro”. Finalmente
el hablante asume ese “otro discurso” en su realidad cotidiana, convirtiéndose
en asesino, pero en un asesino incapaz de advertir que sus actos son/sean
reales.
Mas todos son recursos del escritor/ hablante para poner de manifiesto
el hiato que se ha producido en la ciudad/ país/ continente
sudamericano frente al encuentro/ enfrentamiento de la modernidad
y la posmodernidad occidentales. Por eso vuelve a la creación,
reflejada en un repaso a la obra de Otto Dix, como única posibilidad
de salvación, donde la poética que surge de la muerte
es la única posibilidad de vencer a la misma. En la creación
nuevamente los espacios y tiempos se anulan, quedando como resultante
sólo la verdad macabra de la muerte, de la creación/catástrofe;
pero, al mismo tiempo, del arte como única posibilidad de memoria
en medio de un “discurso otro” que desea aniquilarla.
Es esta memoria la que se recobra en la última parte del libro,
donde se hace referencia a momentos no poetizados, biográficos.
El hablante encuentra su Ítaca en un ayer real pero perdido.
El recuerdo no es lo virtual, se zafa de este, da sentido al devenir,
aunque se trate de un sentido por descubrir. El texto que comienza
“con” y “en” un tiempo detenido, termina si no negándolo, relativizándolo
y asignándole a la memoria un peso fundamental en la comprensión
del presente y el advenimiento de un futuro, cualquiera sea este.
El camino que Harris plantea se muestra complejo, hipnótico,
lleno de visiones fantasmagóricas, de cíclopes y cantos
de sirenas, pero existente: sólo hace falta dejar de dudar,
enfrentar el trayecto ofrecido por los dioses y tener la certeza de
que – a pesar de lo precaria que pueda llegar a ser – una Ítaca
siempre nos estará esperando al final del viaje.