Proyecto
Patrimonio - 2013 | index | Tomás Harris
| Carlos Decap | Autores |
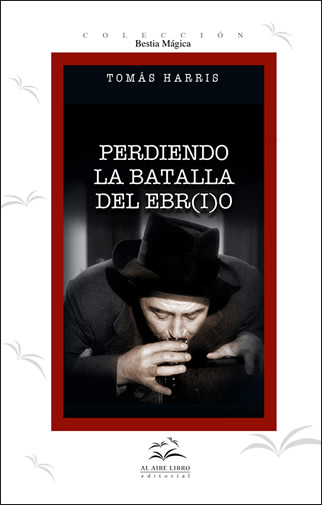
Los hijos de la Sed y la lluvia
"Perdiendo la batalla del Ebr(io)", de Tomás Harris
[Prólogo]
Carlos Decap
.. . .. .. .. .
“La última esperanza es el próximo trago.
Si gustas, ve a dar un paseo.
No hay tiempo para detenerse a pensar,
La única esperanza es el próximo trago.
Malcolm Lowry.
Lo primero que tengo que decir es que este prólogo es un testimonio de una amistad que se acerca a los cuarenta años. Por ello no espere el autor ni menos el lector que este sea un prólogo que oriente su lectura. Más bien lo confundirá y llevará a un viaje hacia los inicios en que prologuista y prologado se encontraron por vez primera.
Conocí a Thomas Harris cuando él tenía 18 años, y yo dos menos, como compañero de cuarto año medio en el liceo N° 5 de Concepción, que funcionaba en el patio trasero del Enrique Molina, y que en 1975 fue trasladado a Las Higueras de Talcahuano, donde yo y mi familia habíamos llegados ‘exiliados’ de Los Ángeles, en años no solo oscuros, sino duros.
Al año siguiente, 1976, entramos juntos a estudiar español y filosofía a la Universidad de Concepción, donde compartimos curso con el poeta secreto Osvaldo Caro y conocimos a Carlos Cociña y Nicolás Miquea, los últimos poetas que dejó varado el Golpe allí.
De ahí en más hicimos una corta carrera literaria en la ciudad lila: publicamos juntos nuestros primeros poemas en una revista de poesía de oscuro nombre como el tiempo que vivíamos, en 1977. Ese año, complementamos los estudios regulares de la carrera con algunos talleres con algunos profesores que marcaron época en esa universidad letrada como Roberto Hozven, Dieter Oelker y Gilberto Triviños, por lo que nuestros compañeros de carrera nos llamaban el Círculo de Praga.
Igualmente ese año fuimos como espectadores a la primera lectura de poesía que se hacía en Concepción, por lo menos públicamente. El lugar era la biblioteca del Instituto Británico, dirigido por Jeremy Jacobson, quien después se convertiría en uno de nuestros partners posdatianos. Quienes leían eran Mario Milanca, Carlos Cociña, Ricardo Cuadros, Myriam Díaz-Diocaretz, una de las traductoras de Adrienne Rich, y creo que el ‘inefable’ Nicolás Miquea, como lo llamaba Gilberto Triviños.
En 1978, hicimos nuestras primeras lecturas grupales en la escuela de filosofía penquista y luego fuimos a leer ambos a Valdivia, al salón municipal de esa ciudad, en la entrada al mercado fluvial, reemplazando al poeta Nicolás Miquea (2 x 1). Ese año hubo un concurso que ganó Miquea con alguien más, y Caro estuvo entre las menciones honrosas.
En 1979, Nicolás Miquea nos ‘reclutó’, como él cuenta en alguna entrevista reproduciendo sin querer el lenguaje militarista de la época, para formar el grupo Punto Próximo. Este estaba compuesto por Miquea, Caro, Harris y Decap, e hicimos cuatro recitales en Concepción, y en uno de ellos en el auditorio del entonces Instituto de Lenguas convocados por una agrupación de corta duración, Lumen, llenamos ese lugar para aproximadamente 200 personas.
Casi a finales de ese mismo año, con Thomas se nos ocurrió abrir otro espacio de lectura, gracias a un enlace de la poeta y traductora Myriam Díaz, en el Instituto Norteamericano. Pero nuestro ‘reclutador’ encontró que ese lugar imperialista no era digno de su poesía y fue a cancelar la lectura que nosotros habíamos concertados para noviembre de 1979. Ese fue el fin de Punto Próximo. Los polluelos habían crecido y querían volar con alas propias.
Y esas alas estuvieron llenas de plumas nuevas en el comienzo de la década de 1980. Ese año creamos con Harris, la Unión de Escritores Jóvenes de Concepción, como una réplica a la entidad juvenil santiaguina. Siempre apoyados por el director del Instituto Británico Jeremy Jacobson, las reuniones se hacían en la misma biblioteca de ese instituto y a veces llegaban sujetos sospechosos que se disfrazaban de poetas, pero cuya función era otra.
Alcanzamos a hacer algunos encuentros importantes para la época en Concepción en el primer semestre de 1980: invitamos por primera vez a Raúl Zurita y luego uno mayor con Gonzalo Rojas, Enrique Lihn, Pedro Lastra, Óscar Hahn y Jaime Giordano, en la sala Andes, en la Diagonal penquista.
Pero esa unión, que nos pedía talleres, no era lo que nosotros al final queríamos. Lo nuestro era una primera revista después de Arúspice, Fuego Negro, Envés y otras: la Posdata N° 1 salió en agosto de 1980, dirigida por estos viejos amigos: Harris y Decap.
Aquí me detendré un minuto: nunca recibimos ayuda de ninguna especie de oenegé ni nada parecido. Ese primer número salió gracias al impulso inicial que nos dio una amiga de la entonces mujer de Thomas que le prestó casi la mitad del valor de la revista y el resto lo completamos con suscripciones que les vendimos a algunos profesores de la Universidad de Concepción, familiares y amigos de cada cual.
Después ampliamos el registro y creamos la figura del Comité Editorial, al que se unieron en distintas épocas Osvaldo Caro, el gringo Jacobson, Roberto Henríquez (No 2, noviembre de 1980, y No 3, junio de 1981). Posteriormente, ante la ida de Jacobson y Henríquez al extranjero y el secretismo de Caro, se nos unieron Juan Zapata (N° 4, 1984) y en la etapa final, en un número doble (5-6, de 1985), Alexis Figueroa y Sergio Gómez.
Debo decir que desde el inicio, con Harris nos leíamos y mostrábamos nuestras producciones poético-juveniles, ejercicio siempre estimulante y productivo, que, salvo periodos de resaca en nuestra amistad, ha persistido en el tiempo y ahora se hace más fluido con internet, a pesar de que vivimos en ciudades distintas. Y este libro es una demostración de ello.
Ahora para entrar en materia, celebramos este nuevo libro de nuestro amigo como un viaje que nos llevó de vuelta al comienzo donde empezó todo, la primera estación, frente a los lagartos venenosos del Biobío, allí donde la sed espejea sus reflejos insaciables y se convierten en poesía: “oscuridad luminosa, oxímoron de las copas,/ Luz de aurora boreal los cubos de hielo”.
Cuando leí por primera vez este libro, supe de inmediato que estaba ante uno de los poemarios más personal del Thomas Harris chileno. Un libro cuyo único problema, por lo menos para mí, es que dan ganas de beber y escribir, lo que siempre ha sido un halago para un poeta pero no para su hígado.
El poemario está compuesto por dos estaciones y en ellas se acompaña de personajes sombríos y luminosos que van junto al poeta en esta travesía por la enfermedad, como la llamaba Jorge Teillier, y allí bebe del vino de los solitarios de Charles Baudelaire y se define como el santo bebedor de Joseph Brodski: borracho, pero lúcido. Y con esa lucidez, sigue a Raymond Carver que sigue a Chejov o se pone bajo la sombra de los volcanes con Malcolm Lowry y se deja llevar por este a “la luz turbia del Farolito”.
Y recuerda al amigo Osvaldo Caro, quien llamara al joven Harris “el Malcolm Lowry de Chiguayante”, donde vivía por entonces el espinilludo poeta. Se acuerda del viejo Vallejo mientras escucha la corneta de Bix Baiderbeck y se deja llevar por los sueños de sed hasta Kafka y lo sigue a Praga, siempre acompañado de una petaca de whisky o vodka, aunque bebe cerveza y lee a Conrad.
Transita con Poe por las páginas de la Rue de la Morgue “y sus bares apilados en los callejones,/ como si fueran sus obras completas,/ raídas y descabaladas.
Le da el gran sí a Cafavis y se nos va para el oriente, como un ideograma mal borracho.
Aquí se convierte en el monje Harris y escribe poemas chinos como si fuera la reencarnación del viejo Li Po o de Po Chü I, mientras se inspira entre sake y sake, que le sirve una que otra chica que quiere convertirse en su musa y le grita: “Escucha, poeta borracho, cuando el día muere, enciende una vela”.
Pero el espera allí un bel morir:
“Al día siguiente, cuando sacaron su viejo
cuerpo del río Amarillo, empapado de vino y légamo,
en los ojos de Rihaku aún abiertos,
reía la imagen de la hermosa muchacha,
y de su boca no emanaba el hálito alcohólico,
sino el aroma del rocío celeste de las madrugadas.
El mismo rocío que había borrado el último poema
del viejo Rihaku, dibujado con un palo en la arenisca.”
En este último libro de poesía de Thomas Harris asistimos a una escritura que oscila entre lo biográfico y lo poético/textual, donde el poeta se distancia un tanto de su escritura acostumbrada, para adentrarse a una experiencia muy personal, a saber, la batalla con y contra el alcohol. No es libro testimonial pero sí es un texto que contempla en dos momentos de su vida esta relación de amor/odio con las refriegas con Baco, el dios migrante. Desde su título, Perdiendo la batalla del Ebr(io) el texto nos sitúa en un locus literario para referirse al alcohol, en una alusión a Bajo el Volcán de Malcolm Lowry. Los poemas en este libro se nos presentan como una serie de fragmentos, los más, y poemas más extensos, pero que siempre van dando cuenta de la relación del (autor) con el infierno del alcohol. Es, de esta manera, un libro arriesgado por su exposición a una condición que no nos queda claro si ha sido ya superada o aun estamos en medio de la refriega. Hay fragmentos que son evidentemente exposición, en el sentido de riesgo que le da Michel Leiris, de la experiencia y otros que van dialogando intertextualmente con la larga relación de otros textos y escritores que han dado la misma pelea.
Nos encontramos así con citas, paráfrasis, diálogos, cruces y conversaciones, que bien podrían darse en un libro tal taberna, con bebedores ilustres, entre ellos, el ya citado Malcolm Lowry –Tal vez el ángel etílico tutelar de Harris- como Joseph Roth, Rihaku, Charles Jackson, Edgar Allan Poe, entre otros, y los también heroicos alcohólicos anónimos, universales y chilenos.
Pero, también, se adentra desde el centro mismo de su experiencia en la agonística del drama: las pesadillas, la sed inveterada, los bares y sus parroquianos, patrones y camareras, la tembladera del otro día, el sol inclemente, los sifones y los cubos de hielo, las barras manchadas de morado y los mismos “túneles morados”, los espejos refractantes del bebedor solitario y esa misma soledad que es el alcohol que sólo puede poblarse, por lo menos en la experiencia harriana, de fantasmas, personajes literarios, perdedores, en fin, que buscan desde el fondo del volcán, la redención (im)posible, que parece finalmente, después de transitar por variados espacios, ciudades y calles, en ese oriente de los poetas chinos y borrachos como Li Po:
Y bien, ahora que el monje Harris ha muerto,
podemos ensayar su epitafio.
Que no se diga que murió por culpa del alcohol,
aunque la dura refriega con Baco ocupó su vida.
Pero no se diga que su vida fue sólo una refriega con Baco,
porque libó en la boca de su mujer y aspiró el mar por sus ojos.
Y también saboreó la lucidez de los días límpidos,
y leyó en la escritura filigranada de las nubes.
No sólo Rihaku y Baudelaire guiaron su pluma,
sino poetas (y versos) que no bajaron dos veces al mismo río.
Y ese río era cristalino y no buscó en él la luna (su reflejo),
sólo dejó su cuerpo abierto a su tacto húmedo como una muchacha.
Ahora que el monje Harris ha muerto podemos
condenarlo o despreciarlo, absolverlo o amarlo.
Pero que su epitafio no diga nunca sobre la losa:
¡ay!, murió por culpa del alcohol.
Viña de la Mar, fines de abril fríos de 2013