Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Thomas Harris | Autores |
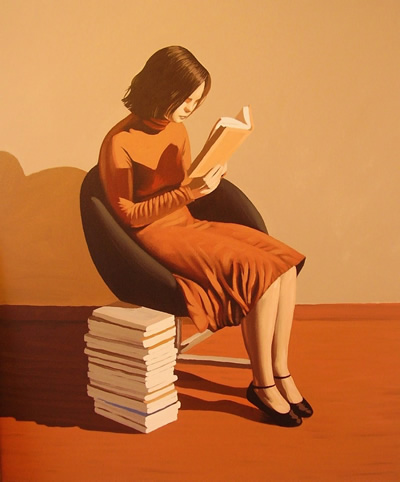
¿Por qué lee usted?
Thomas Harris
Revista Mapocho, N°69. Primer semestre de 2011
.. .. .. .. .. .
A Claudio Fuentes (1951-1974) i.m, Carlos Decap
y a los poetas de Posdata, cuando fuimos lectores cachorros.
"Hay una escena en la vida de Ernesto Guevara sobre la que también Cortázar ha llamado la atención: el pequeño grupo de desembarco del Gramma ha sido sorprendido y Guevara, herido, pensando que muere, recuerda un relato que ha leído. Escribe Guevara, en los Pasajes de la guerra revolucionaria: 'Inmediatamente me puse a pensar en la mejor manera de morir en ese minuto en el que parecía todo perdido. Recordé un viejo cuento de Jack London, donde el protagonista, apoyado en el tronco de un árbol, se dispone a acabar con su vida, al saberse condenado a muerte, por congelación, en las zonas heladas de Alaska. Es la única imagen que recuerdo'".
Ricardo Piglia, El último lector.
Antes de intentar responder la pregunta que plantea este texto, y que dimana de una interrogante sobre el acto de leer como un gesto agonístico del capitalismo tardío, en el cual se transarían un locus de negociación entre la "literaturidad" como hecho "textual" y un (im)posible "lector privado", tal experiencia existencia y contextual, se me hace necesario aclarar que intentaré responder a la cuestión, a la vez, como lector puesto en una "situación" intelectual específica: la de un poeta, es decir, la de alguien que estaría también "al otro lado" de la práctica lectora (de ahí el locus) y como quien practica este "hábito", cotidianamente, en sus trabajos y sus días. Para lo cual parto con la contraparte de la lectura de un poema de Óscar Hahn —poeta ubicado en la generación chilena de los años 1960—: "¿Por qué escribe usted?". Prácticas que, como quiero considerar, son el haz y el envés de un mismo pathos personal e intransferible. He invertido la pregunta del poema de Hahn, porque, ahora, y desde hace casi tres décadas, podría asegurar que escribo porque leí. Y que leo porque escribo. Mas antes de este tiempo hubo una genealogía más difusa e imprecisa, y por lo tanto, más paradójica y también plena, cuando en mi horizonte de expectativas vitales no contaba el escribir, sino solo el leer. Respondo, insisto, como poeta —es decir, como productor de ese género cada vez más impreciso y omniabarcante— pero, también, a la inversa del poema de Óscar Hahn, y en primer lugar, como lector:
¿POR QUÉ LEE USTED?
Porque el fantasma porque ayer porque hoy
Porque mañana porque sí porque no
Porque el principio porque la bestia porque al fin
Porque la bomba porque el medio porque el jardín
Porque góngora porque la tierra porque el sol
Porque san juan porque la luna porque rimbaud
Porque el claro porque la sangre porque el papel
Porque la carne porque la tinta porque la piel
Porque la noche porque el odio porque la luz
Porque el infierno porque el cielo porque tú
Porque casi porque nada porque la sed
Porque el amor porque el grito porque no sé
Porque la muerte porque apenas porque más
Porque algún día porque todos porque quizás
El ejercicio de cambiar el título del poema, del escribir al leer, no es un simple retruécano o juego escritural. Responde a una cierta certeza: antes de escribir se lee, y antes de leer se vive; aclaro: la vida, la experiencia, nos lleva, a algunos potenciales lectores a leer, y en contados casos, a escribir. Escribir es una forma de leer y leer una forma de escribir, pero ambas conllevan una suerte de génesis que se fundamenta en la necesidad que nace de la experiencia. Es decir, la experiencia, subjetiva, yoística, es el basamento de ambas prácticas. Y para fundamentar esta aseveración es necesario apelar a la misma experiencia, es decir, a la vida subjetiva y factual, a mi ser y a mi circunstancia, en tanto la entiende Ortega ( Meditaciones del Quijote). Si no, me atrevería a afirmar, no nos adentraríamos a ambas prácticas irreductibles e inseparables. De ahí la necesidad de una genealogía de la experiencia de leer, de la necesidad de leer, de transformarnos de sujetos "iletrados" a "lectores"; y, en algunos casos, a escritores (o "autores"), es decir, a productores de una suerte de "réplica" de la(s) lectura(s).
En el poema de Hahn, él, en tanto poeta, responde a "por qué escribe ud.". Su respuesta es una suerte de ejercicio profesional ante ciertos apremios del oficio; impelido por la crítica, por la prensa, por una (in)cierta necesidad de establecer una estética (o una poética). Ahora bien, si escribo, porque he leído, cabe la necesidad de responder a lo primero, a la génesis, a lo que me llevó a leer, para así sentir la necesidad de escribir (replicar a la lectura en tanto escritura). Y si escribo porque leo, es decir, me transformo en "lector activo", debe haber un incipit de lo que viene primero, antes de la lectura. ¿Qué nos lleva a transformarnos en lectores? Intentemos responder a través de la lectura travestida, del texto de Hahn; el poema responde a una pregunta: "por qué", o sea a una interrogante que se desglosa, en el texto, en respuestas fundamentales y primarias que acosan, angustian, desasosiegan, conturban y "pinchan", más allá del panorama abarcador del contexto, como la idea del punctum barthesiano [1], al sujeto en su experiencia de vida.
Es decir, preguntas vitales, antes que literarias, pero que pueden ser pesquisadas en la literatura, en el acto de leer como conocimiento especular, por lo que para ser respondidas de una manera dialéctica o ser saciadas hay que recurrir a otras experiencias similares. Primero hay que llegar al acto de leer. ¿Y cómo un sujeto llega a este acto en tanto necesidad? ¿Cómo transitamos en la "aventura" lectora? Creo que, primero, partimos por la experiencia de la lectura didáctica (clásica); segundo, lúdica (la literatura en tanto juego, como una textualidad gratuita, como dice Caillois, "libre", en tanto el jugador no podría obligarse sin que el juego pierda enseguida su naturaleza de diversión atractiva y alegre) y, tercero, como catarsis, como "recuperación de la poiesis en forma de críticas sistemáticas del conocimiento y códigos sistemáticos de la conducta racional (como en Aristóteles, como en Kant) (que) a menudo revela(n) un exceso de protesta o un forzado deseo de domesticación?" (George Steiner, Gramáticas de la creación). Ahora bien, siguiendo al mismo Steiner: (si) "la literatura es una bestia feroz y anárquica", una —agregaría yo— experiencia que nos presenta muchas inseguridades, fisuras, desórdenes, compulsiones, renuncias, angustias, traumas y respuesta(s) subjetivas a la gran sed existencial, para acercarnos a las interrogantes de lo que nos están pinchando día a día y, hoy por hoy, en esta modernidad, fragmentariamente —después de Nietzsche o Cioran, después de Beckett o Ionesco—, es decir, más allá (o fuera) del sistema y de la ontología, la empresa se nos presenta con una complejidad —y por ende responsabilidad— más acuciante.
Mas antes de lo propuesto arriba, debe producirse el encuentro con un otro: el amor, la mujer, el prójimo. El encuentro puede ser tanto azaroso como necesario, incluso puede no producirse, pero algo, alguien, tiene que mediar para que ocurra, es decir, siempre, o la mayoría de las veces, en nuestra experiencia, existe un agente que nos convoca a esa necesidad de "amar", de descubrir que hay un "otro" que reconocer o, en el caso que me preocupa, un libro que ese agente ponga en nuestras manos. Este encuentro —o epifanía si se me permite el término— tiene mucho que ver con la conciencia de ser un yo intransferible (Novalis). Un fatum que, tarde o temprano, en tanto experiencia subjetiva, ha de producirse. Lo que haremos con ello es propio de cada sujeto y su tiempo. Lo podemos vadear como aceptar, lo podemos ignorar —dejarlo pasar— como abrazar, o conocer, hacer valer (darle un "valor" ético en tanto etimológico). De
ello depende todo el resto de nuestra vida como sujetos lectores. Saber —querer— amar el conocimiento del mundo, por leer, y, dando un paso más adelante, al escribir.
Cuestión de contagio, como lo plantea Georges Bataille en El erotismo. Si vemos dos cuerpos transidos en el acto de amor, en la cópula, esta visión nos lleva al deseo de su imitación. Ver copular los cuerpos nos incita a imitar este acto. Ver el acto de la copulación, inevitablemente, nos insta al deseo de emparentar el acto, de reproducirlo, de "hacer lo mismo". Igual cosa con la lectura: si leo, y si leo con "el placer de texto" (Barthes), uno de mis impulsos será emular este acto: como en la cópula "mirada", en el acto de leer (que también es mirar), inevitablemente, querré reproducir ese acto: es decir, como leo, desearé, cual impulso erótico, imitarlo, es decir, por leer, escribir. Ese es el aspecto erótico de la escritura. Tal como los cuerpos desnudos en sus movimientos y sus ritmos, querré, en los cuerpos textuales de la letra leída, imitar, eróticamente, con mi propio cuerpo textual esa "escritura tal cuerpo", con sus vaivenes y sus ritmos, para así, reproducir textualmente —mutatis mutandis—, corporalmente, como ellos por mí vistos, sus vaivenes en mis propios vaivenes, tal una ola se adentra en otra, y lograr, de esta manera, una suerte de diferente indiferenciación erótico-textual.
Al primer encuentro con el otro no se le "piensa", solo se le vive, se le acepta en tanto experiencia empática; en tanto al amor, se le goza o padece; y en el caso de la lectura, no llegamos, en principio, a ella con un propósito interpretativo, sino necesario y experiencial, una respuesta a lo que, como decía antes, nos desasosiega o conturba: aquellas respuestas expuestas en el poema de Óscar Hahn: el fantasma, el ayer, el hoy, el mañana, la bestia, el fin, la bomba, el miedo, el jardín, Góngora, la tierra el sol, San Juan, la luna, Rimbaud, el claro, la sangre, el papel, la carne, la tinta, la piel, la noche, mi odio a mí mismo, la luz, el infierno, el cielo, tú, nada, la sed, el amor, el grito, el no saber, la muerte, el apenas, la muerte nuevamente, el más, ese más, el algún día, el todos y el quizás...
Si el lector (de este texto) hace un catastro de la experiencia de este "por qué" lee ud. (y después, si lo hace, escribe ud.) comprobará que son sustantivos comunes y propios. Si ya entra en un ámbito "letrado": Góngora, San Juan, Rimbaud, imperativos en tanto experiencia, dentro de esta circunstancia, son —serán— invadeables e ineluctables. Pero tal experiencia lectora obedece a un ethos cultural, generacional y sentimental. Y acá me doy como "ejemplo" experimental lector: antes de confrontar la necesidad de respuestas en los libros —la lectura de una suerte de ámbito más bien "inocente" (en apariencia), la lectura es siempre una a-pariencia: un aparecer aparente y también "parental", sobre todo extático más que estático; según los constructos por los que arribamos a esta práctica, necesaria, en algunos casos, u obsesiva en otro— (esas supuestas lecturas pre-iniciáticas, que, más tarde, releeremos como lecturas fundamentales de nuestro canon personal: De Foe, Poe, Salgari, Verne, Collodi, Warry, Carrol, los Dumas (padre e hijo), Stoker, etcétera, en el caso de mi propia experiencia generacional y sentimental lectora: mis "afinidades —selecciones— electivas" (Goethe).
No es lo mismo arrimarse a la lectura en el siglo XVIII , XIX , XX , o en el difuso XXI, como ya nos lo han demostrado Roger Chartier, Robert Darton o Hans-Robert Jauss, entre otros, en ese vasto horizonte de expectativas que se abre desde la tablilla al rollo, desde el códex —en todos sus formatos— al e-book y los medios electrónicos o virtuales donde toda lectura —ya sea situada históricamente o actualmente— respondería a una "teoría de la recepción", entendiendo ésta como el espacio estético donde "el espectador, el lector, el oyente, se hallan implicados dinámicamente en la realización de la obra de arte (y donde) sus respuestas y sus interpretaciones son esenciales para su significado" (Steiner, Gramáticas de la creación). Por lo cual intento, ahora y según lo planteado, entregar como "posible" un lector extratextual, que se sitúe en nuestra experiencia sudamericana de los convulsos años 70. Como inventarlo sería, a la vez, una entelequia como un desatino, prefiero narrar mi propia experiencia lectora que llamaría ahora, iniciática (la que viene después de la que denominé pre-iniciática).
Al entrar a la Universidad de Concepción, en Chile, durante la dictadura militar, tanto por esa calamidad histórica como por necesidades más extensibles, mi (nuestra) experiencia lectora (generacional) no fue, en primer término, ni hermenéutica ni académica —siendo, aclaro, esta condición sine qua non para permanecer e interactuar en la vida universitaria—, sino una búsqueda a las respuestas vitales del sujeto que narra y le narran, en tanto experiencia fáctica: el eros, la muerte, la angustia, el suicidio, la tortura, la represión, la noche, el silencio, el (des)amor, la descendencia, la trascendencia, la (injusticia, la revolución, la paz, la música, la pasión, la libertad, la naturaleza, el infierno, etcétera; un repertorio voluble e impreciso, intercambiable y perecible, y también fundamental, fundacional y funcional de aquel contexto.
Pongamos por caso el pathos y el ethos del momento, o la circunstancia sociopolítica y vital de la época, para elucubrar un posible canon existencial y no menos personal: El lobo estepario (ser el solitario irredento que escribe su propio tractat en abismo); La condición humana (por dar la lucha contra el totalitarismo nacionalista de Chiang Kai-shek, sin importar la raza ni la identidad nacional); La montaña mágica (por el regalo de una foto de amor donde no es el rostro el que vale como gesto erótico, sino una radiografía de los pulmones de Clawdia Chauchat y, en la montaña de la enfermedad, entregar la vida en un duelo por la primacía de las ideas, como Nafta y Settembrini); El extranjero (por ser un drama solar donde el absurdo brilla en el cénit); El proceso (por la angustia burocrática de que tus puertas a la justicia, aunque sean las tuyas, te son negadas, y solo te enteres al morir); La náusea (por el sentido del absurdo que no se determina a correr el velo entre nosotros y la realidad); Crimen y castigo (por la desolación y el desamparo del estudiante sin Norte, enamorado de un amor condenado, por el cual podría ser yo mismo, como lector, un asesino, que confunde su angustia —su locura— como un (anti)héroe justiciero); Rayuela (por enseñarnos a leer activamente, por concebir la lectura como el yin y el yang textual, y el jazz como el ritmo cordial de la vida y la muerte, y la "ciudad que no se acaba nunca" —Hemingway—, como la capital cultural "del lado de allá" —lo otro frente a lo suramericano—, y la Maga, que todos deseamos o alucinamos en nuestras propias mujeres de la época, como talismanes —Piglia—, en busca del Acorazado Potemkin, como si fuese un Arca perdida de celuloide, en un cine ignoto, en una esquina recóndita de París); Bajo el volcán (por el alcoholismo del Cónsul, como forma de heroísmo metafórico y como la construcción del amor en tanto su misma destrucción, en el bar tal infierno: "El Farolito", al borde de una quebrada que no es otra cosa que el Destino, en su concepción trágica, en Cuernavaca, bajo la sombra del Popocatépetl); En el camino (por hacernos creer que la vida era una carretera Zen); Una temporada en el infierno (por tener los cojones de aprender que era mejor el Silencio a la "mala sangre", aunque pocos lo pusieran en práctica); Aullido (por enseñarnos que las mejores mentes de nuestra generación y todas las generaciones por serlas, estaban condenadas, (injustamente por ser las mejores).
Lecturas transidas de juventud y bohemia, humo de cigarrillos, alcohol, disquisiciones cordiales y vehementes, toma de posiciones vitales y políticas en tanto reconocimiento con los personajes y sus desasosiegos —pienso en el hermoso libro de Pessoa/Soares—, y valores de tal o cual novela como ejemplos de vida; es decir, como ejemplos éticos, morales y políticos: personajes no en tanto sujetos de enunciados —tal vez sí de enunciación— sino en cuanto homologías de formas de ser, creer y desear y también de construir(se) como destruir(se), como una forma de morir para poder decir vivimos o sobrevivimos a este memento morí, a pesar de que esta sobrevivencia sea análoga a un (supuesto) fracaso histórico; lecturas que dejan una impronta de fe: un "valor", una conmoción vital, una hermandad desde la tinta al torrente sanguíneo: identificación, homología, empatia y patria (patrimonio) en esos entes de letras como si fueran de sangre o que fueron de sangre escritas en un espejo de hotel barato como el "Testamento" de Serguéi Esenin. Primos, hermanos, hijos, padres, dobles, héroes, modelos y moldes, en la letra impresa e imprecisa del Deseo.
La lectura, antes y después del gesto erudito y epistemológico, proviene de una suerte de navegaciones varias, pairos, viento chicha, vaivenes cabrestantes e incontables naufragios; de "Viaje(s) al fin de la noche" (Celine) o de "La línea de sombra" de la que habla Joseph Conrad, usando este término náutico para demarcar la inflexión tras la cual ya somos dueños de nuestro propio destino, que una vez delimitado no lo podremos retrotraer, o, más radicalmente, del tenebroso "Corazón de tinieblas", donde caímos en cuenta que la existencia no es más que "el horror, el horror", según las últimas palabras de Kurtz y su delirio de poder, aguas arriba, remontando el río de su insensatez, hacia el último bastión del imperialismo belga en el Congo. La lectura —y su envés, la escritura— nos pone, después de "esa" modernidad que comienza en el siglo XX, cara a cara con la certidumbre de que somos infelices, o, por último, de que no somos felices ni lo seremos, de que la utopía es un menos que un lugar, de que estamos destinados a "La condena" (Kafka). La lectura nos enrostra que la vida no es otra cosa más que "una estada en el infierno" (Rimbaud); pero, también, que la escritura es un intento, aunque fallido, necesario y (anti)heroico, de resistir, a través del lenguaje, de ese fatum, aunque la lucha esté perdida de antemano.
Si bien es "yo" quien lee, quien le emula en la lectura, en la escritura, ya nos lo enseñó Rimbaud, es el "otro" o, simplemente, otro. "Yo es otro", como aseveraba en la carta a Paul Demeny, la llamada "Carta del vidente"; y si bien yo es quien ha leído —¿lo es?—, quien replica a esta práctica de reconocimiento —la lectura— es el otro, el otro es quien en tanto experiencia vive lo que escribe, el otro que hay, sí, en mí; quien lee, es quien lleva la lectura acumulada a la escritura disolutoria: Rimbaud, uno de los más precoces lectores, pasa a ser uno de los más precoces escritores y, como si esto no bastara, precoces "iluminados" que sabe(n) que no hay escritura veraz si no está entreverada a la experiencia de la vida, es decir, esa suerte de descenso al "infierno" para probar(se) que, a pesar de que su herencia devendrá en otros "horribles trabajadores" que pasarán a otros, también poétes maudits, la llama prometeica del saber profético, y que, finalmente el ladrón del fuego "iluminará" el final de toda lectura —y su reflejo opaco, la escritura—, pero que tras todo esto sólo queda como umbral el Silencio. Ni la transformación utópica del hombre ni del mundo: a lo más la vana retórica deseante y su agonística. Y como en todo poema y toda lectura, ese silencio oquedal, que, cada vez que nos adentramos en el futuro (llámese "posmodernidad", "capitalismo tardío", "hipertextualidad", "era electrónica", etcétera) nos muestra el gesto de Saturno devorando a sus hijos.
Finalmente, tanto la lectura como la escritura, en este otro contexto, devendrán, creo, en un cortocircuito epistemológico y semántico, donde el sentido—o sus restas y ruinas— podrían dejar de emitir señales, devaluar su producción hasta el vacío, como una maquinaria entrabada por la hipertrofia de soportes y sus supuestos cambios epistemológicos y factuales, si no emprendemos una voluntad política —y por lo tanto ideológica y tal vez épica— donde la convivencia racional y analógica posibiliten un ejercicio donde la "movilidad" supere al "dominio".
¿Por eso, entonces, aún sigue leyendo —y escribiendo, por ejemplo esto mismo— como antaño, usted? Por lo mismo, ya planteado o deseado, por abolir antaño y hogaño en la lectura y la escritura. Porque textos como el último fragmento del ensayo de Ricardo Piglia, "Ernesto Guevara, rastros de lectura", el más conmovedor capítulo sobre la lectura que he visitado desde hace mucho tiempo, incluido en el libro El último lector, me insufle una tan vana como hermosa —y este sería mi punctum barthesiano— belleza (des)esperanzada:
Cuando entra (Julia Cortés, la maestra de la escuelita de La Higuera) el Che está tirado, herido, en el piso del aula. Entonces —y esto es lo último que dice Guevara, sus últimas palabras—, Guevara le señala a la maestra una frase que está escrita en la pizarra y le dice que está mal escrita, que tiene un error. El, con su énfasis en la perfección, le dice: "le falta el acento". Hace esta pequeña recomendación a la maestra. La pedagogía, hasta el último momento.
La frase escrita en la pizarra de la escuelita de La Higuera es "Yo sé leer". Que sea ésa la frase, que al final de su vida lo último que registre sea una frase que tiene que ver con la lectura, es como un oráculo, una cristalización casi perfecta.
Entonces, respondo, leo y escribo y replico: por la (des)esperanza de morir como el personaje de un cuento de London, por darle la lucha al Silencio como Rimbaud, por la dignidad que la lectura le da al revolucionario en el último minuto de su vida, "por acabar (ganar) la vida como un 'personaje' de una novela de educación, perdido en la historia" (Piglia). Porque, tal vez, algún día, la historia dé un giro, y como en un cuento fantástico, el pequeño grupo del Gramma, encuentre su (in)justo destino. Nuestro destino latinoamericano, tanto como lectores, como escritores. Y sobre todo como futuros agentes más que pacientes permanentes de la Historia.
Y si el asunto crucial de estas reflexiones es la lectura, el gesto de Ernesto Guevara, en tanto lector, y, a la vez, escritor, médico, revolucionario, viajero, y sobre todo como "hombre práctico en estado puro", y de acción, lo hacen, como plantea Piglia, un "último lector" (uno de los tantos últimos lectores de su tiempo y sus situaciones lectoras) también, como tal, estaría en la "vieja tradición, (en) la relación que mantiene con la lectura (que) lo acompaña(rá) toda su vida". Y si el énfasis es (sin importar, agregaría yo, la utopía o el ethos de su cirtunstancia) la perfección, sea en la Sierra Maestra como en el Congo o en Bolivia, bajo el fuego de la metralla antirrevolucionaria, "nos queda la esperanza" de la lectura; como salvación, refugio y praxis.
Aunque sólo sea un sueño (in) sensato o, en una de esas, no tanto. Si aceptamos que toda verdadera revolución parte y termina en el cuerpo y sus convulsiones y resistencias a los contextos, tal un texto que desea.
Otoño, 2011.
* * *
[1] En La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía 1980, Roland Barthes establece dos formas de ver, o mirar, una fotografía: el studium y el punctum. El primero es el interés del testimonio político, "saboreado" como cuadros históricos buenos; el segundo elemento, divide al primero, en tanto no se le va a buscar: es él quien sale a la escena como una flecha y viene a punzar: éste es el punctum, palabra latina que designa una herida, un pinchazo, una marca hecha por un objeto puntiagudo: puntos sensibles, que hieren; un agujero, una pequeña mancha o corte que, por casualidad, lastima, o sea, punza.
* Poeta, Secretario de redacción de revista Mapocho, Profesor de literatura de la Universidad Finis Terrae.