Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Verónica Zondek | Autores |
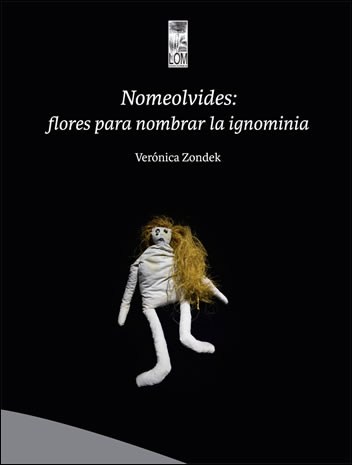
Verónica Zondek. Nomeolvides: Flores para nombrar la ignominia.
Santiago: LOM Ediciones, 2014. 100 pp.
Por Claudia Arellano Hermosilla
.. .. .. .. ..
Verónica Zondek con la publicación de su último poemario Nomeolvides: Flores para nombrar la ignominia, continúa una línea de reflexión que siempre ha estado presente en su poesía: el rescate de la “memoria colectiva”, agudizando el ojo y la pluma para plasmar la existencia, como la deshumanización del ser humano y sus consecuencias en la voz como indicio del dolor. Cual Memoriosa ecléctica[1], en busca de los vestigios de la vida cotidiana, va poniendo en entredicho los discursos oficiales sobre la historia y el poder.
Como ella misma me señaló, en una entrevista realizada algunos años atrás[2]: “Esta memoria está siempre enlazada con los hechos de la actualidad, porque justamente si la memoria tiene un sentido, es una seña para el presente […] creo que los acontecimientos tienen una circularidad o espiralidad en la historia humana que siempre han caído al olvido. Estas atrocidades, que se vuelven a repetir, siempre salen de algún espacio, donde esas significaciones son tan validas en el pasado como en el presente”. Hay un problema moral que aqueja a Zondek, no sólo en este último poemario, sino en la mayoría de sus libros como en La sombra tas el muro, El Hueso de la memoria, Instalaciones de la memoria, en los cuales existe un tópico recurrente en Verónica que es el tema de la memoria como trauma social.
Declaración jurada
Parir es trazar memoria.
Mujer de digo y hago
me enredo en esta madeja procreativa
tirar/ o conservar lo que de mí puede nacer
preguntan a secas/ dicen/
opinan todos/ la curia
y también
el legislativo poder. (39)
¿Acaso fraguo memorias a destajo?
¿Acaso soy aquello que soñé ser?
¿Acaso sé lo que quiero?
Si tengo y retengo
y es mío lo andado
y me las tengo tiesas porque soy dura de cabezas
es acaso, insinúa Ud., un lujo mucho
¿borrar memorias que me alejan de mi, mí trucho? (40)
Nomeolvides, se enmarca en lo que yo denomino “Poéticas del abandono”, poéticas basadas en una expresión enunciativa del cuerpo-mujer, que está atravesada por elementos que rescatan o rearticulan la representación de sectores postergados dentro de un espacio que históricamente en Occidente, es representado por la Historia, la Iglesia, el Estado y el Padre, en tanto autoridades en el recuento de narrativas sobre el pasado y el consecuente rol que tales relatos poseen en la fractura de identidades y memorias colectivas y de género.
La poética del abandono, se presenta en el texto de Zondek en varias direcciones, pero yo sólo me detendré en dos. Por un lado, la estrecha relación con la soledad existencial producida por el abandono del macho -el padre de la criatura- repitiendo el mito fundacional latinoamericano; y por otro lado, el abandono entendido como el sacrificio que realiza la madre adolescente con el sentimiento de culpa y con la no victimización del si misma.
El abandono como mito fundacional Latinoamericano
Haciendo alusión al título del libro, la ignominia aquí se presenta como “el hijo de la chingada”, como diría Octavio Paz[3], el engendro de la violación, del rapto o de la burla (Paz, 1972: 31). Zondek, presenta al “macho” como el gran chingón, que resume la agresividad, la impasividad, la invulnerabilidad, es decir todos los atributos del macho: el poder y la fuerza, que se manifiesta como capacidad de herir, rajar, aniquilar, humillar, el macho es quien “Abre al mundo; y al abrirlo, lo desgarra” (Paz, 1972: 10). La autora va dando cuenta de nuestra “memoria colectiva” del bastardo, del huacho latinoamericano, de la madre abandonada, que constituye uno de los pilares en la construcción de nuestra identidad nacional y latinoamericana.
No hay tu tía
mi gran entrá’ de macho
de macho bien requete-macho
y puta …
te juro que tú me hará’ famoso
que to’o se enterarán
porque le’ contaré con pelo de detalle’.
¿Y sabí’ qué más?
Si te poní bonda’osa
hasta pue’o dejarte irte
y si no querí
igual
porque soy el rey
y la llevo reinita
y soy lo que tú no podí ser (29)
El poemario va develando esa actitud del macho frente a la vida, pero también va develando el curso de nuestra historia, el desarraigo, el abandono y la soledad. El poema desnuda y revela esa llaga que escondemos: el sentimiento de orfandad.
La ví’a es sagrá’
Cuando una está atrapá’
atrapá’/ atrapá’
y el mundo viene y te dice
que la ví’a es sagrá’
que no tení’ derecho’
que no tení ni’una
y que no
que no nomá’
entonces dime qué
¿qué pue’e hacerle una?
Porque te digo que no hay comuni’á
ni centro e’ madre
ni organización social
ni ONG
ni esta’o
ni iglesia
ni hogar
ni familia
ni amigo
que pue’a estar aquí conmigo (22)
La única alternativa para trascender ese estado de exilio, es la muerte como viva conciencia de la soledad histórica y personal. Zondek, intenta no repetir la historia del huacho, busca una nueva identidad fundacional del hijo y de la madre. Situando a la mujer en otro “locus”, fuera del mandato histórico impuesto, desarticulando los modelos arcaicos heredados.
¿Y si testigo-guagua no quiero para mi, mí Mirar?
¿para mi vergüenza
mi horror
embotellar?
¿Y
si sobrevivir resulta en matar esta carne mía?
¿Acaso creen los lindos que están al acecho
que sobre mí y mi mí mía no manda mi pecho? (43)
El Abandono de la culpa histórica.
Zondek no se pueda liberar de la historia violenta e impuesta que les ha tocado vivir a las mujeres. Ella hace un cuestionamiento a la culpa histórica en la cual hemos sido fabricadas e inventadas:
¿Y Yo?
¿Y qué me que’a ahora?:
¿El dolor al cual los patriarcas
[me destinaron?
¿El ensordecedor aroma rojo rojo
[rojo?
¿Mi espanto agridulce?
¿Este va
cí
o grande
enorme/que me expande
que me chupa/ que me deja en
[ablande? (53)
Cuando se abandona, aparece la culpa, esa “culpa original”[4] en la cual hemos sido creadas e inventadas. Si nos remitimos al mito fundacional Judeo-Cristiano, el cual señala que la mujer al comer la manzana fue castigada con el eterno sufrimiento, cargando la culpabilidad de haber desobedecido. Lacan se mueve bajo esta misma dirección, señalando “se es culpable de una sola cosa, haber cedido en el propio deseo” (Lacan, 1973: 58).
El proceso por el cual debemos arremeter para tratar de soltar estos sentimientos culpógenos, quizás sea necesario ser misántropa y experimentar con paciencia “el deseo de ser amada y no poder serlo” (Martín Gaite, 2002: 89). Esta libertad por las que las mujeres han combatido, aun no tiene nombre. Es una libertad que significa la lucha de lo femenino con lo femenino y la revuelta se debe jugar al interior nuestro.
Aquí la poética del abandono de Zondek, también hace referencia al sacrificio realizado por la adolescente del poemario, que funda una desobediencia sagrada. Podemos entender el sacrificio como “una suerte de sobre-deseo, que hace que un sujeto esté dispuesto a perderlo todo, para no perder lo esencial: honor e idéales y ganar para si o para los otros, la posibilidad de una otra vida, de una vida en la amplitud” (Doufourmantelle, 2007: 41). El sacrificio va trazando un espacio fuera del sujeto(a), el cual supone el espacio público de una comunidad unida por valores, leyes y de un mínimo de rituales que la componen. Entonces, todo sacrificio es un “exilio fuera del campo habitual de las vidas cotidianas por ir a cuestionar a los dioses” (Doufourmantelle, 2007: 42). Por tanto, para una mujer la cuestión del sacrificio es un exilio doble. Fuera de la función maternal -protectora- fuera de ese destino, que podría liberarla o liberar alguna cosa alrededor de ella. Porque pensar la femineidad sobre los auspicios del sacrificio, es también pensar en la relación de la mujer al trauma singular o colectivo, que por ese evento ella se revela. En este sentido, el sacrificio es siempre un acto de desobediencia.
En este proceso, la mujer -sacrificante- debe liberar o abandonar la “culpa original”, y para esto debe superar ese sentimiento sumido a una atracción moral no enunciada.
porque ¿por qué no pue’o hacer lo que me le venga
[en gana
si el vientre es mío
es mío no má’? (71)
La representación simbólica que instala Zondek en estamujer sacrificada y sacrificante, es que ella transforma lo que la esclaviza y lo transforma en la posibilidad de elegir su propia libertad, lo que implica perderlo todo, hasta su vida misma, para no quedar reducida solo al estado maternal, sexual o consumible.
Me mato y ya está
soluciono dos en una
y claro
el titular
lo que ’igan
na’
ni me miran.
Sólo quiero salir de ésta
y dormir con mi muñequita mía
y terminar con este frío tan hela’o
que me le va perforando el alma calla’o.
¡Puta la sole’á’ que me provoca!
¡Puta la sequeda’ en la boca
y el peso muerto y vivo que me aloca! (90)
Con esta imagen sacrificante de la mujer, la obra de Zondek se enmarca dentro del denominado género heroico, desarticulando la ética patriótica y trasladándola en voz de mujer, acentuando la trasgresión hasta con el lenguaje.
Zondek, está sin duda reinscribiendo el exceso y la diseminación, poniendo el dedo en la llaga en la enunciación, que va desbordando el significado, que son los caprichos del habla popular, poniendo el énfasis en la búsqueda del sentido, para llegar de esta manera a la soberanía del cuerpo y a la libertad de decidir.
¿Y…?
A fin de cuenta’
¿vo’, quién te creí que erí?
Yo te voy a decírtelo
el rey que se la pue’e
el que me deja clavá’
con la guata hinchá
y con criatura castrá.
¡Puta que soy ahuevoná!
¡Puta la huevá! (75, 76)
Esta voz coloquial que utiliza Verónica Zondek, emana de un distanciamiento del lenguaje formal y de autoridad, que fue lo que hizo Gertrudis Gómez de Avellaneda en Sab, el año 1841, quien trata la situación de los esclavos y mujeres en la Cuba del siglo XIX, desde la marginalidad del lenguaje y de la autoridad como una exclusión, pero Zondek lo siente como una liberación, ya que este lenguaje está preñado de posibilidades lingüísticas, y le otorga la posibilidad de salir de la cárcel de la enunciación formal, erudita y académica. Con esta nueva voz, Zondek captura los aires polifónicos de una sociedad que cada vez más se hace inestable frente a lo uniforme.
En este poemario, ser mujer y a la vez marginal, es otorgarle un golpe de ironía a la estética: una trasgresión que hace que las mujeres compensen creativamente, es decir, gracias a la desobediencia que realiza la autora, se advierte precisamente la arbitrariedad con la autoridad.
* * *
Notas
[1] Ver más en: Arellano, C. y Riedemann, C. en el Libro Suralidad Antropología poética del Sur de Chile. Puerto Varas/Valdivia: Kultrun y Suralidad Ediciones, 2012
[2] Entrevista realizada en el Parque del Museo de Antropología, en la ciudad de Valdivia el año 2011.
[3] Todos los textos en francés mencionados en esta reseña, son traducidos por mí.
[4] La culpa original, desde el discurso Judeo-Cristiano señala que la mujer al comer la manzana fue castigada con el sufrimiento eterno, cargando la culpabilidad de haber desobedecido. Pero también, la mujer es culpable de haber introducido la sexualidad y el deseo, además de ser causante de la separación entre Dios y los hombres. Este discurso también se ve reflejado en los textos griegos, como el de Teogonía de Hesíodo en la fabricación de Pandora, la madre de todas las mujeres que porta el peligroso deseo. En estos textos, la mujer es la culpable de la pérdida original: el abandono del ser humano en el mundo. Por consecuencia necesitada de control y dominación.
* * *
Bibliografía
- Arellano, C. y Riedemann, C. 2012. Suralidad. Antropología poética del Sur de Chile. Puerto Varas/Valdivia: Kultrun y Suralidad Ediciones.
- Doufourmantelle, Anne. 2007. La Femme et le sacrificie. D’Antigone à la femme d’à côté. Editions Denoël: Paris
- Martin Gaite, Carmen. 2002. Cuadernos de todo. Barcelona: Ediciones Debate
- Lacan, Jacques. 1973. Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse. Seuil: Paris
- Paz, Octavio. 1972. Le Laberynthe de la Solitude. Fayard: Paris