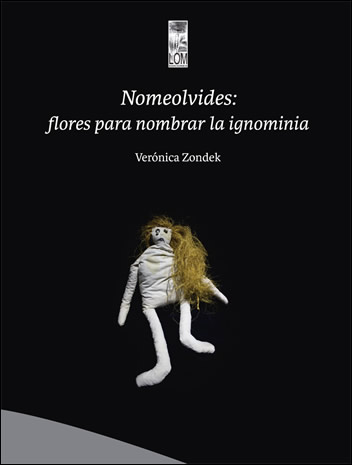
El despojo como apuesta
Nomeolvides: flores para nombrar la ignominia, de Verónica Zondek
Por Carlos Henrickson
.. .. .. .. .. .
No es novedad que Verónica Zondek (Santiago, 1953) se ha caracterizado desde su primera publicación -Entrecielo y entrelínea, publicada en las míticas Ediciones Minga en 1984- por una constante puesta en riesgo, empujando su escritura hasta rozar el límite del horizonte compartido de la lengua. Lo que nos trae su último libro, Nomeolvides: flores para nombrar la ignominia (Santiago: LOM, 2014), es de alguna forma un pliegue violento en su trayectoria, en un salto que si por una parte confirma el desafío constante de Zondek, por otra parte motiva una perspectiva de lectura absolutamente distinta, en un texto que sabe entregar múltiples resistencias al lector.
Estas resistencias, eso sí, son de otro tipo. Zondek se mueve en Nomeolvides... en un plano en que el habla se vuelca en la mímesis de un sujeto marginalizado: se trata de la escenificación del abuso sobre una niña bajo la pulsión violenta de un medio patriarcal, el cual valida su explotación, desprecia su maternidad condenándola desde el cinismo moral y la lleva a la autoeliminación. Sin ser un tema realmente nuevo en la literatura contemporánea -hace tiempo ya preocupada de la reevaluación y reposicionamiento de temas de género-, la autora decide centrar y enfocar el texto cerradamente en un desarrollo directo hasta la obsesión, apoyándose en un registro coral que tiene como columna vertebral sociolectos desplazados volcados de forma -en apariencia- directa.
El uso de sociolectos no puede sino alejar a la expresión poética de la voluntad del hablante propio de la poesía moderna -siendo una de las misiones de éste precisamente redimir la voz de su compromiso con el habla, cargando al lenguaje de un aura que haga incluso a esta habla expresión de una universalidad posible. Son pocos los ejemplos realmente memorables de tal uso; en Chile, bien probablemente Rodrigo Lira y Mauricio Redolés han sabido explotarlo, si bien, tal como a la legión de sus seguidores, lo que los mueve una voluntad de ironía extrema y de desafío a los discursos mayores, como una expresión de autonomía cultural frente a una hegemonía paralizante de formas institucionales que suelen aparecer como vacías de sentido. Y creo que el caso de Zondek es radicalmente distinto.
En Zondek el uso intensivo de estas formas no resulta irónico. Su objetivo es la producción de una identificación emotiva que logre suspender lo reflexivo, en vías de una escenificación que nos haga trascender una posible voluntad de escritura en cuanto tal, para ponernos al frente los hechos a los que el coro de voces se refiere sin eufemismos. Para ello, los procedimientos son los propios de una escenificación, y su carácter coral se subraya con un uso preciso de la musicalidad del verso:
Y también
(pa' aclararle' bien la película
y por si lo han olvida'o)
somo' do' en este cuento.
Dos.
Do' que despiertan al ritmo del deseo de la carne.
Dos.
Do' que buscan sin ton ni son
do' que anhelan saciar el novelón
acariciar e irse en volón
porque zumbido' intermitente'
cosquilla' en el bajo del vientre
y mariposilla' que aletean
y suspiro' que cabecean.
Es que...
¿Le' cuento una verdá' del porte de un buque?
No hay quien mire
ni quien escuche
ni quien responda.
Y quiero que sepan Uds.
que la' pregunta' to'as
mastican polvo y sacan boas.
Sólo me queda entonces un abismo
un negro
un silencio
un filo mismo.
(11-13)
Este fragmento -final- de la primera sección del libro (titulada Un cuento de a dos) resulta de extremo valor para tomar conciencia de varios de los procedimientos: el uso de las formas del habla se ve interrumpido a instantes por una voluntad de lenguaje absolutamente distinta. Es decir, una de las claves de la representación va a consistir en que los procedimientos poéticos alejados de la escenificación van a tomar un elemento secundario, como índices de un distanciamiento -que logre evitar la catarsis, en el sentido brechtiano-, y así llevar al lector a procesos de conciencia a partir de una recepción estética diferida.
Para marcar esta diferencia, Zondek solventa en las formas más puramente de habla pathos extremos, que logren revelar la trizadura entre el desarrollo de su historia desde el punto de vista patriarcal (marcado por un deber ser sordo e impuesto, así como por la negación de la posibilidad de deseo del personaje femenino) y la experiencia del abuso, irreductible a su comunicación. La crítica que se establece de fondo -desde este mismo pathos extremo, formalmente- es a la tradición de la efusión sentimental, hecho que parece subrayar el uso paradojal del nomeolvides en el título, flor simbólica de la pasión amorosa vivida en solitario sea por la ausencia o la muerte del amante, y una de las figuras emblemáticas del romanticismo. En Nomeolvides..., la imagen de la pasión amorosa se restringe a su parodia en la cultura patriarcal de explotación del cuerpo femenino y la negación de su posibilidad deseante, y en este sentido implica una crítica a la sublimación literaria de tal cultura.
La aparente sencillez del lenguaje del libro -previa, se entiende, al trabajo formal en la sonoridad que antes destacaba- quiere hacerse más que una reducción mimética: el lenguaje mismo decide hacerse lengua despojada e impotente ante la experiencia del abuso. La lengua es, en este sentido, análoga en el despojo de su tratamiento poético al de la voz principal -protagonista, diríamos- del desarrollo de Nomeolvides... El paso forzado hacia el silencio y la desaparición -que no excluye un elemento interior de deseo como entrada a su proceso de inmolación- es, en este sentido, no sólo propiedad de la “anécdota” que anima el libro, sino propiedad de la voz marginalizada. Bien probablemente la difícil identificación precisa del sociolecto de las voces principales -que varía entre características urbanas y otras propiamente rurales- apunta precisamente a un desvío de la mímesis directa para hacerla figura de la marginalidad en sentido propio; si bien esto sólo se podría plantear como sugerencia, ya que el extremo despojo formal llega a provocar resistencias de lectura incluso en este sentido.
La apuesta de Zondek es extremadamente cara, y hay que decir que la brevedad del libro podría parecer insuficiente para plantear todos los desarrollos implicados en su poética y su tema -esto último en épocas en que esperamos debates decisivos con respecto a un efectivo plano de igualdad de género en el plano jurídico. Sin embargo, la apuesta es efectivamente ganada en el poderoso empuje de la expresión, que llega realmente a conmover en un campo y un tema en que parece -a veces- todo dicho y experimentado. Verónica Zondek se confirma con Nomeolvides... como una de las voces imprescindibles a la hora de plantear la necesidad de una renovación a la altura de las épocas, una excepción necesaria en un ámbito literario encaprichado, si no con la endogamia de la cita, con la búsqueda de fórmulas útiles para la parodia de mercado que es nuestra industria cultural.