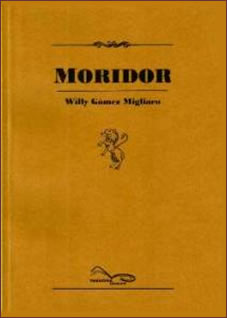
Willy Gómez Migliaro MORIDOR. Lima, Pakarina Ediciones, 2010
MORIDOR O LA LUCHA CRUENTA POR EL LENGUAJE
Por Hernán Núñez Tapia
Precedido de un epígrafe de T. S. Eliot, el libro está compuesto por veintinueve textos, que van de “La hiedra en las paredes” a “Últimas letanías”.
El tramado temático, tan diverso, es coherente y unitario aunque pareciera no serlo. Sucede que en esta nueva entrega la poesía de Willy Gómez Migliaro es tanto o más aluvional que en entregas anteriores. Y el intento es fructuoso en el querer condensar lo malo y lo bueno de la condición humana, a despecho del otro intento infructuoso del hombre por encontrarse en su esencia ética y estética, a través de una cotidianidad poetizada en palabras profanas que se rompen, que no cuajan en comunicación pero que, eso sí, adquieren estatus poético: “Debe ser él mismo quien entienda ahora/que tampoco su hijo se graduará en ninguna universidad (…) / Pero si es una ilusión incontestable la hiedra que toma la pared, /dentro carga el desenlace de no conocer hasta donde avanzará.”
Por esa línea discursiva, Gómez Migliaro hace honor al titulo de su libro. Pues bien, en MORIDOR hay un yo poético que se adentra, tenaz, en la búsqueda del puerto que salve al náufrago del reino del mercantilismo; en batirse con lanzas contra la estulticia, que se impone como signo del mundo moderno, graficado en bailes y músicas “juveniles” que acentúan su animalidad; también rompe lanzas cual Quijote posmoderno, contra la fatuidad cada vez más endiosada. Por ese derrotero, el yo poético discurre entre un nosotros fallido y un ego triunfante de libremercado, de consumismo. Aun así, el poeta busca erigir un nosismo ideal sobre los escombros de una polis laberíntica, que vive con sus gentes en permanente naufragio, sin terminar de naufragar y como caminando sobre el filo de navaja de ese no ser que es el hombre moderno.
Parra decía: “Pero el poeta está ahí/para que el árbol no crezca torcido.” Pues bien, Gómez Migliaro aprendió con creces la fórmula sugerida por el autor de los antipoemas y construye con las palabras (su lenguaje, sus metáforas) y desde luego con la actitud poética un parapeto que deviene esencial en su búsqueda tenaz, existencialista: he ahí el refugio que acaso podrá salvar al naufrago.
En este punto debo referirme a la bien lograda simbiosis de estilo conversacional y narrativo, reminiscente de Cardenal y del propio Nicanor Parra, enigmas y paradojas surrealistas y trazos nítidamente neobarrocos. Así, por ejemplo, en “El rulemán golpeado” se sugiere convivencia (o pugna) entre la fe y la celebración, por un lado, y la falta de fe y el reclamo, por otro:
“Hay una especie de celebración de virgen esculpida / y de barcos que acuden a un relato del esplendor del tiempo en boca de la gente. /Suena el mar y trae olores de caña de azúcar y coliflor saltada. /Una banda toca desde un estrado de madera. /retretas de valses dieciochescos. El músico mayor parece cansado, /es gordo, con bigotes e hincha sus cachetes cada vez que su saxofón/percute ritmos oscuros. /Yo escribía hace años un ritmo de movimientos parecido. Aunque debo decir/que los otoñales de este año se le parecen / si vemos más detalles, más visiones de gran unidad…”
A partir del poema “La hiedra en la pared” el yo poético muestra la pugna implícita del hijo que “no se graduará en ninguna universidad” y un padre avasallador: se interpone en todo caso entre ellos la antítesis de luminosidad y penumbra. El conflicto se resuelve en la opción de senderos inciertos por parte del hijo, sin derrotero, sin norte, pero libre de la imagen paterna dominante; esta, a su vez, remite como símbolo a la modernidad asfixiante.
Por otro lado y más allá de los estilos –ya señalados- que transita, el lenguaje de Gómez Migliaro es en MORIDOR de índole más bien confidencial: el yo poético es un juez que observa y cuestiona con vehemencia la realidad; este juez (MORIDOR) no cesa de asir la realidad, de abstraer en la belleza de entre una vastedad inagotable de palabras. La ofrece al receptor. Este empeño es la contraparte de la comunicación fallida, tema recurrente del poemario.
“Querido W” es un texto capital. El yo poético libra en él una lucha cruenta por el lenguaje, por un tramado barroco de palabras; una suerte de fortín defensivo ante la materialidad que arremete siempre. Se comprende entonces la duda de Paul Valery y el llanto de Pablo Guevara. Y el sujeto enunciador debe enfrentar estas disyuntivas imposibles: “esperanza y/o miedo; selva o mar de silencios; hambre u olvido”. Y aunque “no cuenta ya la masacre del sexto”, se impone representar la barbarie de la civilización contemporánea. Significa otro tanto “la reintegración de Hamleth”. En el itinerario que se recorre por la incomunicación, la modernidad salvaje, el amor y la muerte, hay pie para una reivindicación de Guevara y Valery, a Shakespeare y a Kafka… y desde luego a Eliot. Homenajes pertinentes, pese a que “la ilusión de lo aprendido toda la vida” es también la ilusión del encuentro con nosotros mismos: en el amor, en la búsqueda de identidad, en el “infierno mecánico de ese andar por un camino que no es. Porque ya de nuestro amor nada se sabe”. Porque todo es ilusión; como la ilusoria reintegración de Hamleth, tanto más ilusa cuanto más seductora; como la ilusión de la materialidad y el prestigio social, en que hasta Debussy y sus violines (“Últimas letanías”) se profanaran en la vorágine de la mercadotecnia. ¿Será acaso el único refugio una “noche de matancera y ritmo desde un Caribe boleril” (Entre luciferianos”)… o los viajes oníricos a lugares comunes y a búsquedas inútiles, como la de una Lima que ya no es más, sin sus árboles de moras? (“Amargo verano”)
Lima, marzo de 2011.