Proyecto Patrimonio - 2019 | index | Willy Gómez Migliaro | Autores |
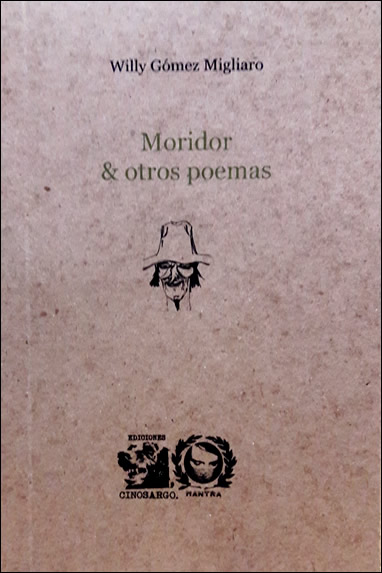
«Moridor & otros poemas», de Willy Gómez Migliaro: El habla carga sus muertos
Por Daniel Rojas Pachas
.. .. .. .. ..
El presente título (lanzado en conjunto por Cinosargo y Mantra este 2019), se impone como un texto clave de su generación en la literatura peruana. En efecto, nos referimos a un poemario que se encuentra, además, cerca de cumplir diez años de vida desde que fuese publicado inauguralmente por la mítica Pakarina Ediciones.
Moridor es la voz impersonal del poema que vuelve lo cotidiano algo universal. Uno puede sentir el Perú que late en los versos, sin embargo, es un país imaginario que habita el espacio del poema y al cual todos podemos acceder sin necesidad de otra visa que la palabra. Personalmente puedo palpar en la poesía de Gómez Migliaro (Lima, 1968) la lucha por reconstruir una memoria en un lugar sometido al olvido, expropiado de sus riquezas y que se ha acostumbrado a lo informal y a la brutalidad que imponen las llamadas autoridades, me refiero a experiencias que algunos vivimos, disfrutamos y sufrimos del Perú en distintas épocas, y que por tanto encontramos cercanas o en cruce con nuestra propia bitácora: el olor a eucalipto y lúcuma, callejones, el mar en Lima y Callao, el cielo gris de fondo, las cocinerías, las avenidas y 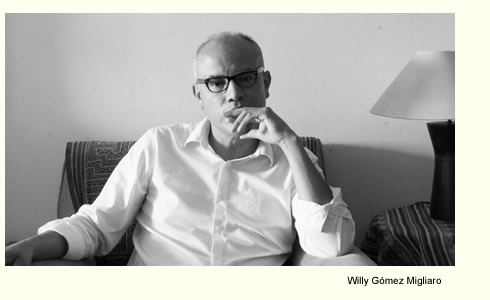 alamedas, la violencia y corrupción, y en esos derroteros, el devenir errante de grandes sensibilidades y mentes, encarnados en este libro en la figura de Pablo Guevara, sin embargo, la experiencia individual del poeta, el hombre y sus emociones, se transforman en una agonía rica, extraña e impersonal al punto que toda forma de representación se descompone y fragmenta en un crisol colectivo.
alamedas, la violencia y corrupción, y en esos derroteros, el devenir errante de grandes sensibilidades y mentes, encarnados en este libro en la figura de Pablo Guevara, sin embargo, la experiencia individual del poeta, el hombre y sus emociones, se transforman en una agonía rica, extraña e impersonal al punto que toda forma de representación se descompone y fragmenta en un crisol colectivo.
Se trata de una multiplicidad de voces al unísono, puntos de vista y encuadres que nos exponen el inexorable territorio que queda entre el desencanto, las consabidas zonas de peligro, y la utopía, ese movimiento de respiración pacífica, tanto social como individual.
Los poemas de Moridor evidencian a un sujeto y un sentido de comunidad eclipsados, la alienación del pueblo ante la vida moderna y el fárrago.
«Hago extensa una especie de agonía y me arranca
a dentelladas la deriva de un campo polvoriento.
Se pinta así de edificios, de avenidas, de microbuses, de indagaciones sobre un tema; de inclinaciones, también, para seguir siendo
una acción que juega su papel».
Me refiero a la resaca que deja un territorio entregado al progreso. Experiencias mecánicas que se ejecutan a diario sin mucha reflexión y que el poema recupera y resignifica, por ejemplo, una sopa de verduras con huevos escalfados resulta más que un poco de energía que entregamos a un cuerpo fatigado, pues detrás hay una historia escondida, un viaje por descifrar, una soledad que se expone y nos abisma. Moridor nos lleva a pensar en el camino de las enredaderas como el tránsito que sigue la poesía. Las palabras se abren paso y cruzan todo, inundan la realidad y no podemos prever hasta dónde llegarán y seremos transportados.
«Pero si es una ilusión incontestable
la hiedra en la pared,
dentro carga el desenlace de no conocer
hasta dónde avanzará».
En ese decurso, el libro genera una tensión permanente entre una imagen idílica, reposada y armoniosa, atravesada por la desmadejada esterilidad del desarrollo urbano. Esto lo palpamos desde los primeros poemas, me remito a «El rulemán golpeado». Ya Paolo De Lima había reparado en ese contraste, en una temprana crítica a la edición del 2010. «Se trata en el fondo de dos fuerzas contrapuestas, una de signo positivo y otra de signo negativo», señala De Lima. El poema cierra con una consigna clara, nos habla de una patria de amor y repúblicas de odio, el primer verso también es decidor, pues frente a lo que parece una letanía, un canto hipnótico, se descubre sólo el aplastante bullicio de grúas y las pértigas de hierro que levantan, las cuales terminan por equipararse al silencio cómplice y devastador que ostenta el negligente servidor público.
El poema «Juicios apasionados» genera una sensación de ahogo orwelliano que me recuerda un verso de Enrique Lihn:
«Nunca salí del habla que el Liceo Alemán
me inflingió en sus dos patios como en un regimiento
mordiendo en ella el polvo de un exilio imposible
Otras lenguas me inspiran un sagrado rencor:
el miedo de perder con la lengua materna
toda la realidad».
En «Juicios apasionados» el habla se presenta como una cárcel, muy distinto al canto encerrado en la caja de Pandora o esa duda que presenta una expresión de Valery, la cual se alza como una promesa. Aquí se trata del habla cotidiana que nos embrutece, los diarios y sus chicas de almanaque, el código de enseñanza y las interpretaciones ateridas a la religiosidad y la política.
En esa medida, los poemas de Moridor se extienden como un mecanismo para interrogar las limitaciones que tiene la comunicación. El poeta se refiere a la palabra como eso que deseaba ser movido, frente al habla del campo de juego y sus reglas, nos invita a salir de las palabras para actuar y se entromete en aquellos desplazamientos que transgreden el perfecto orden.
Moridor interroga a la otredad y ajusta cuentas con la reciente historia de violencia del Perú. El libro realiza un diálogo diferido con aquellos que también buscaron dar palabra a los silenciados. La mención al penal del sexto, no sólo nos remite a la masacre de los 80, sino también al imaginario de Arguedas, a través de su novela carcelaria, que nos transporta a los años 30, demostrando que ese mismo lugar, en el cercado de Lima, es un reflejo de una sociedad atrapada circularmente en sus ruinas.
Finalmente, el poema «sobreabundancia» nos impone un retrato de familias ebrias e indolentes, carteles de neón publicitando el último electrodoméstico y la escritura de nombres de desaparecidos en las provincias de la sierra. El autor elude el panfleto, sin embargo, alude al dolor de toda guerra interna, con una idea que queda retumbando: «el habla carga sus muertos».
Moridor es esa habla que se resiste a olvidar, e ingresa a la bruma sin temor a enunciar con un lenguaje dislocado, de cara a la tarea de reconstruir un significado, pese al desfase y movimiento perpetuo que demanda una realidad móvil, sobrexcitada, carente de cimientos y aun así con un bello poniente en descomposición.
* * *
Daniel Rojas Pachas (Lima, Perú, 1983). Escritor y editor chileno-peruano, dirige el sello editorial Cinosargo. Ha publicado los poemarios Gramma, Carne, Soma, Cristo barroco y Allá fuera está ese lugar que le dio forma a mi habla, y las novelas Random, Video killed the radio star y Rancor. Sus textos están incluidos en varias antologías –textuales y virtuales– de poesía, ensayo y narrativa chilena y latinoamericana. Más información en su weblog.