Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Willy Gómez Migliaro | Autores |
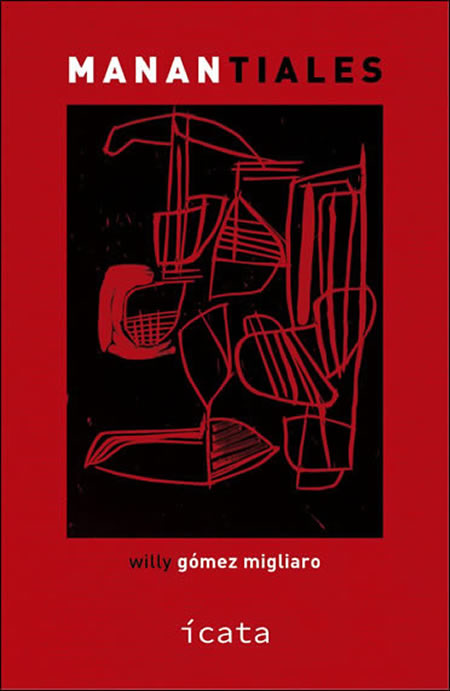
UNA HUIDA CONTRA LA DESAPARICIÓN DEL PASADO
Willy Gómez Migliaro. Manantiales. Perú: Ítaca, 2021
Por Erick Abanto*
Publicado en https://elroommate.com/ 23 de julio 2023
Tweet .. .. .. .. ..
«Domador de guanacos tutelares
Albañil del andamio desafiado
Aguador de las lágrimas andinas
Joyero de los dedos machacados
Agricultor temblando en la semilla
Alfarero en tu greda derramado
Traed a la copa de esta nueva vida
Vuestros viejos dolores enterrados»
Los Jaivas
«La naturaleza es puro pasado»
Novalis
Willy Gómez Migliaro ha escrito uno de los poemarios más desafiantes de los últimos años, una proeza de índole mítica inagotable y abrumadora.
Manantiales (Editorial Ícata, 2021) es la búsqueda insistente y dolorosa de una gramática específica que logra nominar el resplandor inédito de una nueva cosmología, producido tras el intercambio brusco y despechado del logos occidental con el ritmo andino. Es el itinerario de una deconstrucción demoledora, el testimonio de una operación dolorosa: la paulatina desarticulación de la propia sintaxis para atrapar la luz en la grieta, ese impulso primitivo, vívido, previo al lenguaje, que consiente la proeza de convocar un renacer interior, un nuevo pacto: una levedad cósmica anclada en la comprensión mutua y en la emancipación de lo heredado.
En un primer momento, Manantiales tiene el aroma, el sonido, la mística de los rituales chamánicos, de los rezos andinos, de las plegarias curanderas,
de la ornamenta semántica engendrada en la profundidad de los valles altoandinos y fermentada junto al silencio agotador, renuente, de la sierra peruana. El poeta, en estos primeros asombros, observa cautivado las formas del paisaje, y recorre, quizá sin saber, la ruta que trazara décadas atrás el filósofo Mariano Iberico, quien, en sus «Notas sobre el paisaje de la sierra» (1937), enunció la raíz y el axioma de este asombro: “en el paisaje recogemos, no la noción de lo que existe sino la vida musical e indefinible de lo que parece: la vida de la imagen; todo paisaje es lejano e inaccesible”. El poeta, en estas matutinas oberturas, presencia el espectáculo estético que se yergue frente a él, aliviado de pasado, pasmado por la promesa, echando de menos la compañía imposible de ella –a quien amó– para compartir el coraje, la vehemencia.
Con el paso de los versos, sin embargo, la dimensión del hoyo se torna agresiva y clara. Es el desamor lo que ha empujado al sujeto a enfrentarse con la opresiva semántica milenaria, con las faldas subrepticias de las cumbres, con la rutina campesina de arar o bailar o mover el tractor, con los insectos mirones que escarban lo cotidiano sin develar su estrategia, con el viento, con el nombre de las cosas, con «los animales menores después del compadrazgo» (46), con «el árbol de manzanas que exuda superficie abstracta» (28), con «las piedras y el adobe después de un empuje brutal» (56), con «los pumas cuando sacan la médula de nuestra propiedad» (56), o con «los secretos en la huerta de los ajíes y las tunas al remover la tierra» (62).
La naturaleza, sin embargo, de aquel desamor, avanza ambiguo y rebuscado. Parece duelo, pero también nostalgia; y en ese vaivén brilla la imposibilidad de decidir, o sea, la alternativa permanente, la duda ubicua, fructífera, que asola, cual muletilla, el tránsito de lo que se dice y expresa: «cuerpo provocador dándose gritos o lo tuyo antes de morir» (30), «en el fondo de la multitud o en la transparencia de una taza» (57), «caen los cerezos o pasión de silencio y negrura en el lago» (95).
La claridad, por otro lado, emerge en la defensa, en la protección intuitiva. El poeta, agobiado por el mito omnipresente y la melancolía recién estrenada, se escuda en la nomenclatura manual del arte efímero y poco a poco se refugia en la calidez muda, sublime, generosa, de guisar, freír o sancochar. Es la gastronomía su brújula, el cable a tierra que detiene el peso del paisaje y el fin del amor: «la olla canta en un hervor con tripas de cordero, y en el fogón se consumen remordimientos» (47), «la velada de la fogata será mi iglesia; el ponche de agua ardiente, mi crucifixión; el caldo de gallina, la gula y el sexo» (80), «corta, después, los pimientos, que yo esparciré aceite de oliva sobre las alcachofas» (130). Y no sólo eso: el poeta, si no cocina, nombra el fruto, enhiesta el milagro de cosechar el sustento, la razón, la forma y el color. Desfilan, como amuletos atemporales, vivos reflejos del mito, papas, duraznos, kiones, frejoles, maíces, caldos, porciones, comelonas, capulíes y manzanos.
A ratos, no obstante, el poeta se desorienta, pierde mirada. No es que distraiga al lector, es que la hipnosis tiene efectos sonoros. Hacia la mitad del trance, exhausto, asume la idoneidad del monocorde. Se repliega, reitera lo ya administrado. Refuerza la cartografía mental, desarticula lo restante y aguarda, toma aire para proceder con fiereza contra el eje que falta. El poeta, en cierto modo, ha aprendido el ritual: la primera impresión, el primer agobio, el descubrimiento de la soledad y el mito, la multiplicación semántica, fonética, ontológica, «es decir, La procesión de la papa» (62) ha sido domada, reordenada grosso modo según la intensidad del dolor y la huida. Siguiendo los teoremas de Karen Armstrong, está pues en condiciones de zapatear el ritmo que lo adopta.
El segundo movimiento, la operación más riesgosa, supone la incorporación en la hendidura.
El poeta ha descubierto su permanencia en el paisaje, la cofradía de estar en Caicay, y enuncia la tempestad del entendimiento ansiado, esto es, la prolongación fatal, autodestructiva, de la simbiosis improbable o de la combinación armónica, prístina, que fue y es el ensueño legítimo de José María Arguedas. El poeta, sumergido en la resignación fértil, camufla la política en la intención semántica de cada verso que sigue y en su composición sintáctica. Pero, ¿es acaso una política de la suplantación, del desplazamiento del paisaje por el artificio estético del logos occidental? En modo alguno. El poeta ha sucumbido al remanso, a la estancia, a yacer en ese un altro escenario, en esa parcela nueva: «la garantía del crecimiento de nuestras legumbres se hace cierta» (65), «quizá la verdadera visión está en este tomar el detalle de oír / otra forma de vida, me refiero a ese toque que secunda / la flor y el tiempo» (72), «la música nos hizo saltar desde una conversación de normas que trazaban figuras de un diseño» (81), «alguien explicó la duda de hacerse entender o partirse» (81), «qué alegría el jilguero encapuchado detrás del árbol» (104).Su impulso es política moral: es el acto de incorporar, en la hendidura misma del desencuentro criollo-andino, una insistencia poética, un modo de expresión que diera cuenta del paisaje que lo adopta sin apropiarse de él, sin hundirse en el expolio, en la utilización de lo ajeno, esto es, sin acudir a la apropiación cultural, al paternalismo castellanizado ni a la condescendencia vernácula. El poeta busca tercamente conversar con el paisaje rural que lo rodea –la cultura, la comida, las fiestas, las noches, las cervezas– sin renunciar a su propia praxis, a su personal lenguaje, sin forzar un simulacro de entendimiento por medio de la traducción del intérprete o del aprendizaje utilitario de lenguas. Cada verso de esta segunda instancia, insiste en construir una tercera vía, una ruta emancipada tanto de la apropiación surgida en la condescendencia, como de la malinterpretación derivada de la traducción. El poeta busca un lenguaje legítimo que no demande renunciar a lo suyo ni establecer un poder en lo ajeno, un lenguaje novo que rehúya de las relaciones jerárquicas de poder que todo lenguaje establece. Pero no es, como pudiera parecer, un lenguaje de la derrota, o de la resignación ante el imperio de las cosas. Es, ante todo, una insistencia de la comprensión, la terquedad espiritual de transmitir, transportar, trasponer, aquella nostalgia –y aquel asombro– en su justeza.
Casi al final del libro, tras haberse apoyado en el cocinar, «ayer desvestimos la congelación de los pescados en un sudado y en un fino corte de cebollas» (87); en el mito, «todo ello no es sino la modernidad del mito» (30); en la política, «la práctica de un ejercicio de escritura / de las leyes y las judicializaciones / trazan esperanzas que no son nuestras» (82) , «la memoria es un olor de renuncia» (147); en el paisaje, «bajan del cerro / y entre ellos la cruz coronada» (80), «ha comenzado a llover en Calca y debemos nombrar santos» (149); e incluso, en la conciencia, «si se abre otra originalidad, se abre otra conciencia» (143), el poeta encuentra valor para otorgar nombre a su postura, a la grieta insana que el amor le ha dejado, al horror del matrimonio inviable, de la discusión porfiada, excitante, adictiva y jodida, que envenena y destruye: «oscurece parte de mí, y parte de ti azula» (84), «te amo en la llegada / al infinito de los pedazos» (93), «vimos un nacimiento como quien advierte un gran morir» (154), «lo que dejé sin decir se dibuja sin pronunciación» (156), «tengo techo de nadie partido afuera / donde me he quedado pobre / y sin ti» (160).
Por último, en las páginas finales, el poeta otea la purificación, la franquea. Quiere cazar el vehículo –un nuevo logos, un mito reensamblado– para limpiar su pasado. En esa premisa reseña, hidalgo, corajudo, montañero, la primera novela de José María Arguedas, Los ríos profundos, y el cruce es tal, que, liberto y estentóreo, prelado, consagrado, restañado, asciende, magnificiente, vivo y ubérrimo, al éxtasis del milenario orden del tiempo, a la luz de la mañana redentora, a la desorientación casi mística, ecuménica, luminosa, que habita en «los manantiales de un pasado por escribir o construir» (167).Es ahí, en esos manantiales, y en esa incomodidad ética, quechua, explícita del manan que resalta en la carátula, donde Willy Gómez Migliaro ha edificado, a partir de «una huida contra la desaparición del pasado» (133), una propedéutica de una posible tolerancia largamente esperada, imaginada, soñada, anhelada, peruana, andina e inédita.
* Erick Abanto López. (Cajamarca, Perú, 1994). Sociólogo y no-escritor. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado textos en Revista El Hablador (Perú) y Brújula (UCDavis). Sus principales intereses académicos son la reflexión sociológica en torno a grupos generacionales vinculados al trabajo artístico e intelectual, así como la investigación de mecanismos materiales y simbólicos que permiten la intervención de la ficción en lo social. Actualmente prepara su tesis de licenciatura sobre la construcción de memorias postconflicto en tres novelas peruanas, y también, a la par, otra novela.
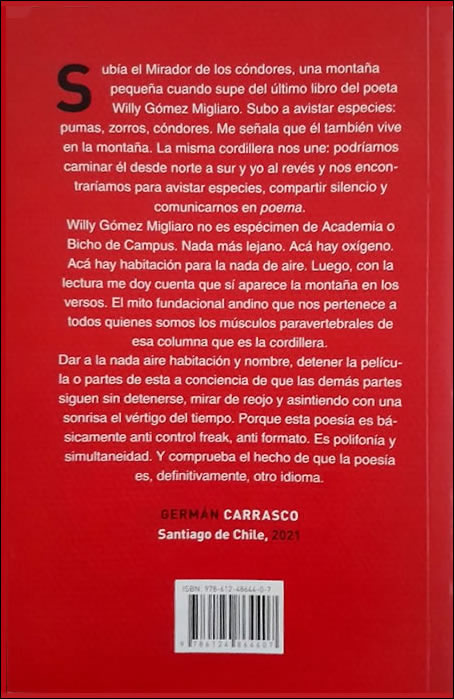
AL MARGEN DE LA COMPACTADORA
Para Sara Yucra Mendoza
Alguien llamó esa mañana por teléfono
mientras yo picaba culantro.
Desde la ventana de la cocina el río fluía lento.
Los agentes de la policía trajeron en sus palabras otras aguas.
El derrumbe –pensé, pero no.
Algo me llama a conocer soluciones y no la caída de un hombre
parecido a los que invocan el drama y la invasión
o haber dejado una máquina compactadora
en medio de la carretera.
El suceso de aprehensión y el entusiasmo.
Perdona mi violencia.
De pronto
los afectos y nuestras creaciones en la traición y el llanto
aparecen como un milagro.
La atención debió llevarnos a pensar en grúas
y en una defensa. A pesar de ello
una caída de fondo desde el río Vilcanota,
me hizo pensar en nuestros vecinos dentro de sus cocheras
y el intercambio de palabras entre llaves de motor.
Ahí los agentes de policía,
ahí el culantro sobre la tabla y la noche de entender un acto.
Eso nos pertenece si es parte de nuestra responsabilidad.
Te has desatado. Estás bebiendo el whisky
del hombre que yo amo –dijo.
Allí donde te impusieron el futuro, comenzó la sedición
y extingue o trastorna el pasado sin su ganado, incluso,
él debe ser el valor eterno y no quien se come en silencio
el cuerpo de otra.
Anunciaste, entonces, un pintado en la oscuridad
lleno de fervor político en las escuelas de iniciación al milagro.
Alguien llamó a tu número celular y te increpó
una investigación sobre los recodos del río y su afluencia
entre algas verdosas.
Aunque el reclamo era la compactadora
y no los diablos azules del hombre que te odiaba.
Necesito saber qué fue de nosotros. Dónde
estuviste –se escuchaba.
En un problema vi la solución de las llaves en el motor
de la compactadora sin señales de seguridad,
y frente a cierta defensa del amor en la sala
escuchamos un pasado perfecto del ruido
de otro problema
al sentir mi derrumbe.
Proyecto Patrimonio Año 2024
A Página Principal | A Archivo Willy Gómez Migliaro | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
UNA HUIDA CONTRA LA DESAPARICIÓN DEL PASADO.
Willy Gómez Migliaro. Manantiales. Perú: Ítaca, 2021.
Por Erick Abanto.
Publicado en el roommate: colectivo de lectores. 23 de julio 2023

