Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Willy Gómez Migliaro | Autores |
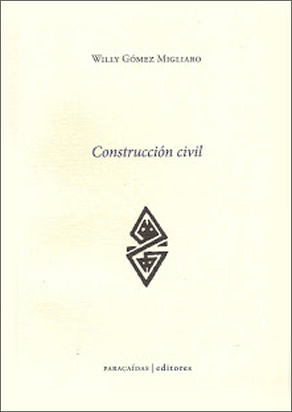
“CONSTRUCCIÓN CIVIL” DE WILLY GÓMEZ MIGLIARO
Por Santiago Vera
.. .. .. .. ..
Quisiera empezar por el título del libro. Me detengo en el título porque me parece, además de hermoso, un título tan milimétricamente alusivo, que uno tiene la extraña sensación de haber leído el libro incluso antes de empezarlo.
La palabra “construcción” es extraña. Alude a una obra ya consumada, fija en torno a la apariencia de su propio límite, pero al mismo tiempo señala aquello que está en vías o en proceso de realización. (Hablamos, por ejemplo, de una construcción, pero también de algo que está en construcción). La palabra es extraña porque califica tanto la acción en vías de ejecución como al producto en que deviene esa acción una vez ejecutada. El libro de Willy Gómez recoge esa ambigüedad y hace de su Construcción civil una tercera versión de la tensión en juego: por un lado, su escritura ofrece la consistencia 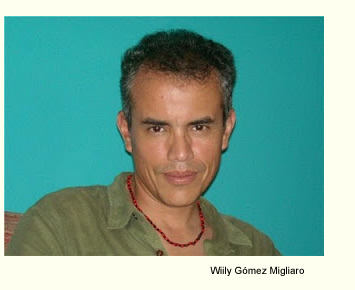 de un acto consumado: es literal, seca, sin grasa y, sin embargo, sabe arreglárselas para infundir a esa discreción de una gravidez profundamente vital. Como si dicha factura respirara y palpitara al ritmo de un proceso más amplio en relación al cual la obra no aparece más que como un breve retazo circunstancial o huella (un detrito) de esa otra convulsión que la atraviesa y trasciende.
de un acto consumado: es literal, seca, sin grasa y, sin embargo, sabe arreglárselas para infundir a esa discreción de una gravidez profundamente vital. Como si dicha factura respirara y palpitara al ritmo de un proceso más amplio en relación al cual la obra no aparece más que como un breve retazo circunstancial o huella (un detrito) de esa otra convulsión que la atraviesa y trasciende.
De ahí la sensación de que lo que anima al libro y le da fuerza es, paradójicamente, una especie de obstinación en el estancamiento[1], una estrategia verbal en que la detención funciona no a la manera de inmovilidad, sino cual “hervidero” (38, 55 88, 89) o “pompa” (11, 21, 66, 82…) compuesto de trayectos y posibilidades semánticas en estado de tenso reposo. Las palabras son “pompas” a punto de en cualquier momento diluirse y confundirse, lo mismo que la burbuja al explotar se comprende otra vez aire, con esa “fiesta constituida de fugas / esperanza nada más / en cuya masa se descubrió por vez primera cómo respirar” (68), que es el lenguaje. Y si bien por momentos pareciera que algo empuja al poeta a contar y estamos a punto de adivinar una historia, sus palabras terminan resbalando entre los intersticios del encadenamiento narrativo para, desde ese arraigo, poner en evidencia el ensamblaje de las piezas, revelando lo artificioso de sus operaciones.
Ahora bien, si a esto le sumamos que la de Gómez es una construcción nada menos que “civil”, el asunto gana mucho en volumen. Evidenciada la lengua como fenómeno social, los dos niveles descritos de la palabra “construcción” (como acción y como sustantivo) hacen más urgente su mutua correspondencia. Ahora el poeta se obliga a comprender que hablar del lenguaje no es sino hablar de cuerpos que hablan y, en última instancia, hablar de y desde ese espacio en ebullición (esa “barra de las conversaciones” 12, 24) en que las personas negocian sus identidades y participan de sus propias expectativas de significados compartidos (“el habla es hueso común” 21). Quizá el carácter cívico de esta construcción se esclarece al colocarse a mitad de camino entre la tendencia al detenimiento y la fuerza activa del flujo antes mencionada, pues en ese hiato el problema del lenguaje es indesligable, tanto de las condiciones materiales de producción de significados, como de la manera en que éstos son legitimados socialmente por quienes los ejercen.
Me pregunto si no es en el fondo dicho hiato el mismo que se debate entre el discurso ideológico del poder frente el deseo irreductible del cuerpo, o el del tiempo narrativo de lo político confrontado al espacio (al “hervidero”) pre narrativo de lo social. Por un lado: reificación de la alteridad en aras de la eficacia de los discursos dominantes; por el otro, porosidad de la lengua atravesada por puntos de fuga. Por un lado “exigencia del lenguaje”; por el otro y montado sobre aquel, apenas “libro de relatos” (68). Si esto es así, el proyecto de Willy Gómez describiría la reconducción de la linealidad del tiempo ideológico del discurso (compuesto de palabras) a la puntualidad disonante y caótica del espacio de la ciudadanía entendida como poder de agencia, compuesta no de palabras, sino de movimiento (es decir, de lenguaje). La escritura tentando ese magma “Sin línea contra el relato de las cosas que procesa” (17), ese margen difuso y pastoso en que la “lengua es ensalada” (83) y en cuyo seno respira la utopía propia de un “Lenguaje de todas las sangres” (17)
Este descenso hacia atrás del lenguaje opera aquí de manera ligeramente distinta, por ejemplo, al típico gesto neobarroco donde el lenguaje desciende al barro de los signos y termina humedecido por el trance. Tras la fisionomía de la “construcción” que retrata el poemario, nos encontramos más bien con una cantera descentrada de signos, una gran pampa sin bordes o grado cero del camino que las palabras, extrañadas respecto del inventario de significados que la cultura y el discurso “ofertan” (y el significante aquí no es inocente), se resisten a habitar para al contrario pulular en ella como nómadas o eternos migrantes, imaginando sus posibles (e imposibles) trayectos. Quizá sea en este volver sobre sus pasos donde el lenguaje es reanimado por la esperanza y el tono adquiere un cariz sagrado. Dicha “esperanza del lenguaje” (39) pasaría entonces por, in fraganti, sorprender al “político de la Historia con pies de peregrino” (71), y adopta la forma y la textura geográfica de una “realidad de complejos en espiral /nueva escenografía rutilante (..) detrás de un montículo de arena como paracas desde allí hablando multitudes / desiertos con el sexo hablando a multitudes (….)ese es el idioma (59).
Me parece que en este sentido la escritura de Gómez describe la aventura de una reconstrucción topológica de la lengua, y Construcción civil es un libro de poemas, sí, pero en la misma medida es un lúcido ensayo sobre el espacio y su relación con el lenguaje, particularmente el espacio de lo peruano asediado por el tiempo alienante de la Historia oficial, sus mistificaciones retóricas y sus eslóganes de láminas Huascarán. Construcción civil es en cierto modo el reverso de una lámina Huascarán. Si en esta encontramos cornucopias, llamas, Grau, marinera, 14 incas y gastronomía peruana top, aquí las palabras penetran la opacidad de tales ilusiones para dejar traslucir el espacio problemático que las acoge (“no hermano no entiendo el pozo feroz de la patria” 54). Hace, como toda buena poesía, de ese espacio una pregunta, pero una pregunta cuyo lugar de enunciación es siempre evasivo y cuya lectura nos invita a pensar en y desde ese otro lugar en que lo peruano constituye, como sabía Basadre, un problema lo mismo que una posibilidad.
[1] Aunque puede ser juzgado como un dato menor, no me parece gratuito que la palabra “estacionamiento”, de reverberación semántica ciertamente estrecha, aparezca más de siete veces a lo largo del libro, en particular en contextos de aparición disruptivos que obligan, consecuentemente, a “estacionar” la lectura. Hasta qué punto al carácter de un ritmo le suma o le resta ir acompasado de palabras que connotan lo que él mismo pone en juego, es un asunto interesante de cuya operatividad la poesía debería tener algo por decir, si bien este no es el momento ni el lugar para hacerlo.