Proyecto
Patrimonio - 2009 | index | Patricio Marchant | Andrés Ajens | Autores |
EX - AUTOS
Autógrafos para Patricio Marchant ®
andrés ajens
[...] poeta del lugar, lugar
común decirlo ahora, cómo no, no ha lugar. salvo,
salvo en pampa, warawara-
pampa, loco incitato, inverso, de cierto,
polar arriba, ushpallajta — polvo es-
telar.*
[Y] se canse quien nos llame
por el nombre de nosotros. [...]
La aldea que no me vio
me verá cruzar sin rostro,
y sólo me tendrá el polvo
volador, que no es esposo.*
[1]
Una vez, sólo una vez, pedí un autógrafo — y fue dado. Dado no lejos de la Plaza Mayor, in illo témpore, en Madrid. Y dado por Bob Beamon, recordman mundial de salto largo, con su brinco de ocho metros noventa en México ’68, que por entonces parecía una marca absoluta — imbatible. Increíblemente, pero. Como toda marca. Como todo record y recuerdo, se haría trizas con el tiempo, fracasaría — en el menos total, más frágil de los náufragos sentidos de fracasar; ‘hacer trizas’, ‘hacerse polvo’, ‘naufragar’; del italiano fracassare, ‘hacer trizas’; acepción documentada en castellano por primera vez en 1558, en una Relación acerca de la Armada Invencible, al decir de Corominas — quien subraya: “recuérdese que Don Quijote habla de ‘hender Gigantes, desbaratar exércitos y fracasar armadas’”. Fracaso de marca, del récord del mundo, del una vez como vez única tal vez, y a la vez, entretanto, marca o remarca en lengua anglomericana, tal término: beamonesque: doing something completly 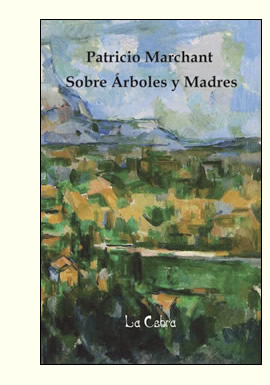 unexpected and being completly amazing coming out of no where with great excellence and grace involved, apunta el URBAN DICTIONARY, de la costa oeste (por decir: [el] darse algo enteramente imprevisible [unexpected], como surgiendo de parte alguna, de laya redoblemente sorprendente y/o estupefacta, y aun de gracia — with grace involved). unexpected and being completly amazing coming out of no where with great excellence and grace involved, apunta el URBAN DICTIONARY, de la costa oeste (por decir: [el] darse algo enteramente imprevisible [unexpected], como surgiendo de parte alguna, de laya redoblemente sorprendente y/o estupefacta, y aun de gracia — with grace involved).
No de autógrafos qua firmas, empero, no de singulares firmajes y/o firmamentos hablara, diera a leer o dedicara hoy — al recuerdo de una inédita entrevista de Patricio Marchant — todo habrá sido hasta aquí acaso nomás un alcance de nombres, de tan dados como prestados nombres; efecto (en efectivo o al contado) de homonimia—, sino de autógrafos qua escrituras del sí, escrituras por las cuales un sí (se) dice sí, sí, a sí, y aun sí y no desde ahí — se traza y/o retraza y tal vez, en su supuesta mismura (qua sí mismo), se hace trizas, naufraga o fracasa. Así, por caso o caída, Alberto Moreiras, leyendo a Derrida leyendo a Nietzsche (cf. OTOBIOGRAPHIES), habrá subrayado no sólo “que toda escritura es autográfica sino también que ninguna lo es del todo, que la autografía no puede nunca constituirse a partir de sí misma, que siempre está implicada en la invocación de un otro que, al ser escrita, viene a instituirse como anticipación de un mismo, a su vez siempre entendida como entrada en la otredad” (subrayo).(4) Otredad u alteridad para nada simple, remarcáramos dende ya, con la oreja acordada a cierto tan autográfico como heterográfico pasaje de EL MERIDIANO de Paul Celan — allí donde no sólo la alteridad se reparte como ajenía y ajenía sino también, tal vez, subraya Celan [vielleicht], “fracasan” los autómatas, traduce Pablo Oyarzún(5), los operadores automatográficos que acecharían [a] todo acaecer autógrafo. Y aun otro subrayo del TERCER ESPACIO . Literatura y duelo en América Latina: “La obra está radicalmente marcada por la autografía, incluso en los casos en que la obra se autopostula como un intento de vencimiento y derrota, de reducción, de lo autográfico en la escritura”.
Incluso en los casos en que se dispone como fracaso de lo autográfico como autobiográfico, por decir UN COUP DE DÉS o, hasta cierto incierto punto, el drama em gentes pessoano, y aun SOBRE ÁRBOLES Y MADRES, donde, con aire remarcadamente heideggeriano a ratos, hay distinción neta entre autobiografía y autografema: “Ninguna autobiografía en la escritura de este texto. La autobiografía [...], subraya Marchant, momento decisivo, de, dicho heideggerianamente esta vez, la época del sujeto.”(6) Las “escenas-grafías” de SOBRE ÁRBOLES Y MADRES ya no correspondieran con y a dicha época, ya no fueran imantadas por la soberanía trascendental del sujeto, de su “época”. Esceno-grafías, “intento por exceder es[t]a época” (Marchant) — ni enteramente autógrafas ni enteramente heterógrafas, in illo témpore, otra vez esta vez: “Un día —por ejemplo—, de golpe, tantos de nosotros perdimos la palabra, perdimos totalmente la palabra”(7) (subrayo).
[2]
Otro acaecer autógrafo — autógrafo no sólo, o no tanto, de duelo y literatura en América Latina, sino tal vez de unidual duelo de Literatura como de América Latina — derrota avant la lettre de sus (propios prestados) nombres. Un menudo salto en el tiempo se impone aquí, pues este paseje habrá sido dado hace alrededor de cuatrocientos años, en parajes del Qullasuyu, por decir también tal “aquí”(8), a inicios de su RELACION DE ANTIGUEDADES DESTE REYNO DEL PIRU, por Pachakuti Yamqui Salcamaygua, canchi de Orcusuyu, al sur del Cuzco:
Yo Joan de Santacruz Pachakuti Yamqui Salcamaygua [...], natural de los pueblos de Sanctiago de Hananguaygua y Huringuaigua canchi de Orcusuyu, entre Canas y Canchis de Collasuyo, hijo legítimo de Don Diego Felipe Condorcanqui y de Doña Maria Guayrotari; nieto legitimo de Don Baltasar Cacyaquivi y de Don Francisco Yamquiguanacu, cuyas mujeres, mis aguelas, estan vivas; y lo mismo soy bisnieto de Don Gaspar Apoquivicanqui y del general Don Joan Apoyngamaygua; tataranieto de Don Bernabe Apohilas Urcunipoco [...], todos caçiques principales que fueron en la dicha provincia [...] Y yo, como nieto y deçendiente ligitimo de los susodichos, siempre, desde que soy hombre [adulto], é procurado ser firmes y estables en el misterio de nuestra santa ffe católica […] de modo que la santa madre Yglesia rromana lo cree lo que yo Don Juan de Santacruz lo creo, y asi en ella quiero bibir y morir [...] (RELACIÓN, circa 1610).
¿Quién, qué habla en este pasaje? Yo, dice Joan de Santacruz Pachakuti Yamqui Salcamaygua, escrito está; y expone sus títulos: curaca del Collasuyo, qhapaq apo o “cacique” principal asimilado aparentemente hasta la médula, adoctrinado y/o aculturado a más no poder apenas algunas décadas tras la irrupción europea en el Ande. Por lo cual, a la vez podríamos decir que Pachakuti Yamqui no habla aquí, que lo que habla en este pasaje es de facto un hablado — un “yo” hablado por la “doctrina”, por la docta máquina programática católica (apostólica 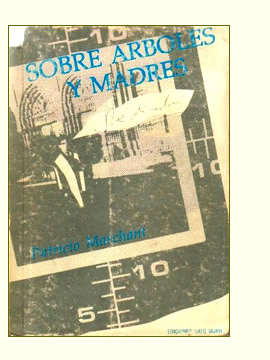 hispana-romana, para el caso): autógrafía qua heterografía. Aunque más de un lector atento de la RELACIÓN de Pachakuti Yamqui subraya que no hay razón para dudar de la sinceridad de sus palabras, esto es, de su real adhesión a la “ffe” católica(9), y que, hasta cierto punto al menos, la textualidad del otro (occidental) fuera en este punto hasta cierto incierto punto también la suya, no hubiéramos de descartar del todo la “hipótesis marrana”: que, otra vez, al menos hasta in/cierto punto, este estar siendo hablado (por “Occidente”) no fuera sino un dejarse hablar, provisorio y en parte ‘ficcionado’, hasta nuevo aviso, por sobrevivencia. hispana-romana, para el caso): autógrafía qua heterografía. Aunque más de un lector atento de la RELACIÓN de Pachakuti Yamqui subraya que no hay razón para dudar de la sinceridad de sus palabras, esto es, de su real adhesión a la “ffe” católica(9), y que, hasta cierto punto al menos, la textualidad del otro (occidental) fuera en este punto hasta cierto incierto punto también la suya, no hubiéramos de descartar del todo la “hipótesis marrana”: que, otra vez, al menos hasta in/cierto punto, este estar siendo hablado (por “Occidente”) no fuera sino un dejarse hablar, provisorio y en parte ‘ficcionado’, hasta nuevo aviso, por sobrevivencia.
Como Guamán Poma, Pachakuti Yamqui pertenece a los curacazgos de los grandes ayllus o “señoríos diárquicos” anexados relativamente temprano al Inkario, ya “de paz”, ya “de fuerza”, y ambos, a inicios del siglo XVI, leen como pachakuti lo que hoy por hoy solemos llamar invasión sino invención europea de América, alias Conquista. Pachakuti, en breve, tal término: de pacha, ‘tiempo’, ‘espacio’, ‘mundo’; y kuti, ‘vuelta’, ‘retorno’, ‘inversión’, ‘regreso’, tanto en aymara como en quechua: pachakuti; vuelta o retorno-de-mundo y/o de-época, ‘dar la vuelta el mundo’, al traducir de un cronista lenguaraz(10), y para nada ‘fin de los tiempos’ o “juicio final” como amenaza traducir sin traducir un doctrinero jesuita de nota(11). Que don Joan de Santacruz Pachakuti Yamqui Salcamaygua lleve inscrito en su propio emprestado nombre el término en cuestión se debe, en parte, a que éste [el término pachacuti] correspondiera a una suerte de título o nombre honorífico en el Ande. El Inka Yupanqui, uno de los más recordados en la RELACION DE ANTIGUEDADES DESTE REYNO DEL PIRU (pues no sólo “ganó las provincias” del Collasuyo, entre las cuales la de los Kanchi, la de Pachakuti Yamqui, sino también buena parte del norte, este y centro del actual Perú), antepuso a su nombre Pachakuti, siendo conocido desde entonces como Pachakuti Inka Yupanqui. Según más de un cronista, ello se diera en cuanto desposeyó del qhapaq o ‘mando’ a su padre, Viracocha Inka— invirtiendo de paso el orden cósmico: lo que está arriba queda abajo, lo que está abajo, arriba. Como se sabe, el pliegue o partición entre ‘abajo’ y ‘arriba’ (que se replica como derecha/izquierda, masculino/femenino, tardío-reciente/antiguo-temprano, sierra/llano, oro/plata, sol/luna, etc.) es constitutivo tanto del orden territorial-político en el Ande, esto es, por antonomasia, del ayllu o comunidad diárquica (repartida en hanan y hurin, ‘arriba’ y ‘abajo’) como del mundo/época o pacha mismo (repartido en alaxpacha, o ‘mundo/época de arriba’ —el de las wak’a o dioses celestes; del “cielo ymperio”, al decir de Pachakuti Yamqui— y manqhapacha, o ‘mundo/época de abajo’, o ‘de adentro’ —espacio-tiempo de las wak’a tutelares del subsuelo). Cuando de golpe, de poder y/o de suerte, el orden del pacha se invierte, es que un pachakuti habrá sobrevenido.
La Conquista, en que de un día para otro todo pacha andino pasa a ser manqhapacha en relación al imperio español (Sacro Imperio Romano Germánico durante las primeras décadas de la Coquista), se inscribe así en una tradición o relación de retornos y trastornos cósmicos/epocales, donde ahora Dios ocupa el lugar de Inti Ticci Viracochan Payachayachi, wak’a incaica, y el Emperador el lugar del Sapay Inka.
Que esta interpretación de la Conquista conviva en Pachakuti Yamqui con una asimilación cristianoccidental acelerada, en parte se deja entender en tanto cada pachakuti marca, entre otras cosas, precisamente eso: una mudanza en los procesos aculturatorios y cultuales en el espacio/tiempo “andino”, y en parte también habla de una asimilación o aculturación agrietada, incompleta, incluso pese a la eventual sinceridad en contrario de quien firma el autógrafo pasaje. Es decir, el decir autográfico de Pachakuti Yamqui no es sólo dicho por el texto del (otro) occidental-cristiano sino que a ratos, y de manera imprevisible, y acaso inconsciente, también lo es por la textualidad del Ande. El sí (mismo) trazado así se habrá vuelto de golpe un nodo de paso de alotextos de tan reciente como de larga data. A ratos, y de manera acaso inconsciente, decimos, lo autográfico en Pachakuti Yamqui retiene y traduce à la lettre el “texto andino” (y ello, sin que la vigilancia crítica eclesiástica lo borrara, para el caso que lo advirtiera(12)). Por ejemplo. En un tramo de máximo éxtasis de profesión de fe cristiana, Pachakuti Yamqui no puede evitar traducir Dios por wak’a mayor, la que está por sobre todas las otras wak’a, haciendo polvo ipso facto una de las piedras angulares del programa de “extirpación de idolatrías”; esto es, la afirmación de la existencia de sólo un Dios (verdadero), de un Único (Dios), ante Quien el resto no fuera más que “ydolos”, “falsos ydolos”.
“Como digo —dice Pachakuti Yamqui—, creo en Dios trino y vno el cual es poderoso Dios que crió al çielo y la tierra [...] Dios es berdadero Dios sobre todos los dioses, poderoso Dios nuestro Criador, el qual es el que govierna por su horden al çielo ymperio [...]” (subrayo).
Así, traduciendo natural, automática o inconscientemente wak’a/kuna por ‘dios/es’, y alaxpacha (‘mundo de arriba’) por “çielo ymperio”, fracasa momentáneamente el programa cristianoccidental en el texto firmado por Pachakuti Yamqui Salcamaygua. Traduciendo. Natural, automática sino inconscientemente. Ahora bien, la falta, la relativa falta de traducción en sentido inverso (un momentáneo pachakuti en traducción, si se quiere), esto es, del texto occidental en el texto andino —consciente o inconscientemente, para el caso, poco importa, y con las consabidas prevenciones con respecto a tales totalizaciones o ‘mundializaciones’ en juego—, habrá marcado hasta hoy lo que en otra parte habremos llamado las ‘escrituras (del Ande) del desastre’. Desastre tan histórico como, al decir de M. Blanchot, anhistórico; desastre, fuerza de escritura: “le désastre entendu, sous-entendu non pas comme un événement du passé, mais comme le passé immémorial [...] qui revient en dispersant par le retour le temps présent où il serait vécu comme révenant” (subrayo: desastre oído, entendido, subentendido no como un acontecer del pasado sino como el pasado inmemorial que vuelve dispersando, re/partiendo en la vuelta el tiempo presente, en el que sería vivido como re/aparecido, tal espectral retorno (tal kutiq, al decir de Guamán Poma y Pachakuti Yamqui).(13)
[3]
Otro paso, otro autógrafo – otra vuelta e “inversión autográfica” (Moreiras): una vez, solamente una vez, entreví a Patricio Marchant.
Entrevista o entrevisión, en París: Collège International de Philosophie, 1, rue Descartes, 22 de junio de 1988. Mesa redonda con Ernesto Laclau, Jean François Lyotard y Jacques Derrida. Me encuentro en la puerta. Con Germán Bravo. Entramos. Laclau habla de decisión, de democracia radical, de identificaciones del sujeto (“Tomar una decisión es como personificar a Dios. Es como declarar que uno no tiene los medios para ser Dios, y que uno tiene, sin embargo, que proceder como si fuera Él. La locura de la decisión...”)(14), de hegemonías. Derrida reitera: je 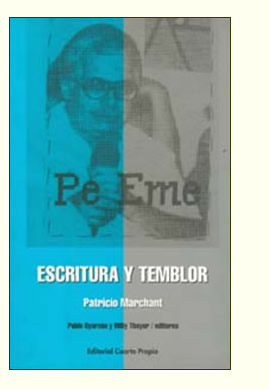 ne sais pas raconter des histoires, y sí, sí, pero, “concuerdo con Laclau en que la identificación es indispensable, pero digo que hay también un proceso de desidentificación, pues si la decisión es identificación, entonces la decisión se destruye a sí misma”(15). Lyotard, que habrá intervenido, creo, antes que Derrida, subrayara la discontinuidad entre conflicto en el metarrelato moderno y diferendo en el microrrelato posmoderno. Escena intensa. Alucinógena a ratos. La cosa se extiende: vuelve y se revuelve. Vuelan puntualizaciones, comentarios, preguntas. Laclau agradece al cabo la hospitalidad del Collège (se habrá desplazado para la ocasión desde Sussex, Inglaterra). A esas alturas, tras varias horas de pensantes pócimas, hállome exhausto. Y aun algo ex-auto —fuera de mí, entre el cansancio de la tardía hora y la intensidad de la escena. Germán me cuenta entonces que ‘Jacques el Destripador’, su decir Derrida, antes que comenzara la mesa le había insistido en que no dejara de ir a oír a Patricio Marchant, un ex-estudiano suyo (me anoticia Germán), quien daría una conferencia un poco más tarde, y a la cual él no podría asistir. (En esa época y/o pacha el nombre “Patricio Marchant”, ¿habré de subrayarlo?, nada de nada me dijera). Le deseo suerte. A Germán. Pero insiste. Va a hablar de la Mistral y de Neruda, habrá dicho. Así que llegamos. A una sala lateral. Que está semillena, semivacía. La conferencia acaba de comenzar. Entonces veo, entreveo más bien, a una especie de desbocado humano, gesticulante, saltando por momentos, estremeciéndose su cuerpo entero, al fondo, en la tarima de la sala, y hablando en un francés no menos rítmico que terremoteante. Al cabo de unos minutos, que fueran acaso unos segundos, el ex-auto se precipita en mí; Chau, Germán, dícele; ya me la cuentas. ne sais pas raconter des histoires, y sí, sí, pero, “concuerdo con Laclau en que la identificación es indispensable, pero digo que hay también un proceso de desidentificación, pues si la decisión es identificación, entonces la decisión se destruye a sí misma”(15). Lyotard, que habrá intervenido, creo, antes que Derrida, subrayara la discontinuidad entre conflicto en el metarrelato moderno y diferendo en el microrrelato posmoderno. Escena intensa. Alucinógena a ratos. La cosa se extiende: vuelve y se revuelve. Vuelan puntualizaciones, comentarios, preguntas. Laclau agradece al cabo la hospitalidad del Collège (se habrá desplazado para la ocasión desde Sussex, Inglaterra). A esas alturas, tras varias horas de pensantes pócimas, hállome exhausto. Y aun algo ex-auto —fuera de mí, entre el cansancio de la tardía hora y la intensidad de la escena. Germán me cuenta entonces que ‘Jacques el Destripador’, su decir Derrida, antes que comenzara la mesa le había insistido en que no dejara de ir a oír a Patricio Marchant, un ex-estudiano suyo (me anoticia Germán), quien daría una conferencia un poco más tarde, y a la cual él no podría asistir. (En esa época y/o pacha el nombre “Patricio Marchant”, ¿habré de subrayarlo?, nada de nada me dijera). Le deseo suerte. A Germán. Pero insiste. Va a hablar de la Mistral y de Neruda, habrá dicho. Así que llegamos. A una sala lateral. Que está semillena, semivacía. La conferencia acaba de comenzar. Entonces veo, entreveo más bien, a una especie de desbocado humano, gesticulante, saltando por momentos, estremeciéndose su cuerpo entero, al fondo, en la tarima de la sala, y hablando en un francés no menos rítmico que terremoteante. Al cabo de unos minutos, que fueran acaso unos segundos, el ex-auto se precipita en mí; Chau, Germán, dícele; ya me la cuentas.
[De cierto aun no leyera la por demás aun inescrita contratapa de ESCRITURA Y TEMBLOR: “En el caso de Marchant —firman Pablo Oyarzún y Willy Thayer—, había una preponderancia del aspecto patético, una constante exposición a la fuerza irresistible [y, añadiéramos, insoportable] de la experiencia misma. Esto precisamente, determinaba el temblor como la persistente disponibilidad, la rendida entrega al poder excesivo del acontecimiento [....]” (subrayo)(16). Germán daría cuenta más tarde en su diario parisino: “Conferencia de Patricio Marchant, ‘Nommer l’A[mérique] L[atine]: Gabriela Mistral, Pablo Neruda’, una conferencia violenta, monstruosamente brillante” (rayo)].
Ya con el nombre prestado por Germán, ya con el prestado por Pablo y Willy(“La pensée politique de G. Mistral et P. Neruda”), el texto leído por Marchant aquella tarde/noche en el Collège International de Philosophie se entrevera y enlaza con al menos otros tres textiles del período: “¿En qué lengua se habla Latinoamérica?” (1987), “¿Qué puede hacer un pobre hombre ante una mujer genial” (1988) y “’Atopiques’, ‘etc.’ e ‘indiens spirituels’” (1989), destinado este último a ser publicado en Exercices de la Patience, revista de filosofía parisina dirigida por Alain David y que periclitara precisamente ese año, por lo cual dicho texto sólo vendría a publicarse, en traducción, hacia fines de ESCRITURA Y TEMBLOR(17). Tanto la conferencia de París como su ajuste après coup para Exercices de la Patience tienen en común con los otros dos textos la pregunta por un pensar latinoamericano como escritura mestiza en lengua castellana-latinoamerica, pensar marcado por la Muerte de la Madre (“concepto de Imhre Hermann”), su emprestada tesis o apuesta, madre violada como dato fundante de la Conquista, y por la Muerte del Padre (mestizaje como entrevero entre ambas muertes: M. M. y P. M.). En todos esos textos, donde algunas frases se reiteran casi idénticas, la remisión a las escrituras de Gabriela Mistral y Pablo Neruda es contundente. En “’Atopiques’, ‘etc.’ et ‘indiens spirituels’” la cosa se concentra en la lectoescritura del poema El regreso, de Mistral, y, al paso, de Alturas de Macchu-Picchu, de Neruda. No se trata precisamente de un aguayo con aire autográfico (por demás, subrayamos: ningún aguayo deja de ser autográfico y ninguno lo llega a ser del todo), aunque a ratos la inversión autográfica fuera ahí patente: “[H]ijos de la Chingada, todos lo somos, nosotros, latinoamericanos” (subrayo).(18)
Identificación latinoamericana, “de prestada”, al decir de Mistral remarcado en Marchant: nada sustancial, nada propiamente propio ni apropiable sin más — ¿en consonancia con el proyecto de identificación provisoria-trascendental de Laclau? —, pues se juega en escrituras: es el sueño, la “tesis” o apuesta con aire derridiano insistente en Marchant: “el mestizaje, como tal, se realiza, se cumple como escritura”; “mestizo es mestizo cuando habla, cuando escribe su escritura”; “soñar con una escritura ‘mestiza’, en este sentido: una escritura de la Muerte del Padre y de la Muerte de la Madre” (ídem, subrayo). Experiencia tan identificatoria como desidentificatoria “nuestra”, de regreso, de París, por caso; experiencia de lectura como lectoescritura del acaso ‘gran poema mistraliano’, al decir de Patricio Marchant, El regreso.(19)
[4]
[notas]
→ Inversión autográfica en El regreso de Gabriela Mistral
Desnudos volve[re]mos a nuestro Dueño,
manchados como el cordero
de matorrales, gredas, caminos,
y desnudos volve[re]mos al abra
cuya luz nos muestra desnudos:
y la Patria del arribo
nos mira fija y asombrada.
Pero nunca fuimos soltados
del coro de las Potencias
y de las Dominaciones,
y nombre nunca tuvimos,
pues los nombres son del Único.
[...]
Y baldíos regresamos,
tan rendidos y sin logro!,
balbuceando nombres de “patrias”
a las que nunca arribamos.
[Y nos llamaban forasteros
¡y nunca hijos, y nunca hijas!]
Regreso y recorte de Gabriela Mistral a El regreso, al decir de Doris Dana... (20)[...]
→ Derrota histórica y fracaso poético en El regreso
Pablo Oyarzún, en colectura “exigente” (es su término), alucinante y alucinada a ratos (no por nada inclusa en su LETRA VOLADA, UDP, Santiago, 2009), lectura en consonancia con la de Patricio Marchant en “‘Atopiques’, ‘etc.’ et ‘indiens spirituales’”, se va, y/o se viene, de tesis: “.... mi tesis, en el sentido de ‘poner’ a que acabo de aludir [esto es: la lectura exigente (de Marchant de El regreso; ya no sin más lectura “crítica” y menos “hermenéutica”, al decir de Oyarzún) “se pone a sí misma y pone al poema, también, ante una exigencia casi intolerable”; lectura exigente: aquella que lee lo que lee “como si fuese el único poema que jamás se hubiese escrito, como si fuese el advenimiento o, mejor, la inminencia del poema como tal” (subrayo).] La tesis:
“El decir poético a que me refiero [decir de El regreso] dice la historia como derrota. El decir poético que puede decir así la historia es un decir que se dice a sí mismo como fracaso. La derrota histórica y el fracaso poético (el fracaso de la palabra, del poder de los humanos nombres) constituyen la unidad esencial del inaudito decir de este poema”(subrayo). Y remata: “Sería El regreso una re-inscripción —una re-escritura— de la historia en el poema y por el poema, y una re-inscripción —una re-escritura— del poema en la historia” (id.).
* Fracaso del decir [poético] como fracaso de la palabra como nombre “propio”, pleno y/o sagrado – fracaso de las ‘poéticas del nombre’ (propio), de los ‘sagrados nombres’ que faltan (F. Hölderlin: Heimkunft [1801]), ‘duelo sagrado’ (Heidegger)...
EL MERIDIANO, ¿en otra? Oui ouï: el poema absoluto, das absolute Gedicht, eso no se da (das kann es nicht geben!).... por más que con cada vero poema hay [mit jedem wircklichen Gedicht, es gibt], con el poema menos pretencioso, esta pregunta inevitable, esta pretensión inaudita (unerhörten Anspruch).
→ Derrota histórica y fracaso poético en El regreso (II)
[La errancia de es[t]as “historias” es] “lo que llamo derrota, a condición de que mantengamos a la vista, de manera inseparable, su doble sentido de rumbo o camino (derrotero) y vencimiento” (P. O. Regreso y derrota, in LA LETRA VOLADA). Mutatis mutandis: lo que [se] dice la dicha, y/o ‘des-dicha’ (al decir de Oyarzún), esta dichosa “poesía” ya no imantada por y al flaco poder del (prestado) nombre propio, es lo que evoca fracaso, a condición de mantener a vista y oreja, inseparables, su sentido de hacer trizas o desbaratar (un autómata o automatismo, por caso) y el malogro de una empresa y/o adverso suceso...
... fracaso [de las poéticas del nombre] que abre campo, insinúa Oyarzún, al (poema) vocador, vocante y/o vocativo, más cercano al viens, viens derridiano que a los heilige Namen hölderliniano-heideggerianos, y aun no menos exigente: “No se habla aquí de ‘Latinoamérica’ en términos de una ilusoria sustancia vernacular... [...] tampoco el ‘nosotros’ designa el dato de una comunidad segura de sí, sino [...] sólo posee una eficacia convocadora o, más bien, exigente: la palabra ‘nosotros’, que nos pro-nombra, nos exige, desde la evidencia en constante asecho, a constituirnos en el lugar de la falta, a defender nuestra derrota como nuestra posibilidad originaria [dicho heideggerianamente esta vez, al decir de Marchant] de pensar y decir” (op. cit., p. 248, intercalo y subrayo). Vocación del poema cada vez, tal vez, urgente: su llamar/llevar fuera de sí, su anticipación como su lectoescritura de lo dado, su ex-agere, su entreveraz exigencia.
→ Pliegue (entre) Único y Única: La que camina.
* La “Única”, poema La que camina, in LAGAR (sin vuelta en la edición “definitiva” a cura de Doris Dana). Pliegue Única/Único: nombre del “Único”, que “los nombres son del Único” (El regreso), “y su lengua olvidó todos los nombres / y sólo en su oración dice el del Único” (La que camina); darse de la “Única”, ¿“ruta”?, la “sola palabra”, “su sola sílaba de fuego”... (La que camina).
Aquel mismo arenal, ella camina
siempre hasta cuando ya duermen los otros;
y aunque para dormir caiga por tierra
ese mismo arenal sueña y camina.
La misma ruta, la que lleva al Este
es la que toma aunque la llama el Norte,
y aunque la luz del sol le da diez rutas
y se las sabe, camina la Única.
[...]
Sea que ella la viva o que la muera
en el ciego arenal que todo pierde,
de cuanto tuvo dado por suerte
esa sola palabra ha recogido
y de ella vive y de la misma muere.
[...]
Yo que la cuento ignoro su camino
[...]
Aquellos que la amaron no la encuentran,
el que la vio la cuenta por fábula
y su lengua olvidó todos los nombres
y sólo en su oración dice el del Único.
[...]
(La que camina, Lagar; subrayo).
→ “de los préstamos”
“Un préstamo sólo difiere del hurto porque está determinado por un contrato [reconocimiento de un préstamo, qua deuda]. Toda ruptura del contrato borra la diferencia, y convierte al préstamo en hurto. La barrera que los separa es frágil” (LA LETRA VOLADA, p. 9]. Y Pablo Oyarzún, en más de un trance hace trizas la barrera, la borra o la traspasa; no podía ser de otra manera en un libro que traduce lo que traduce al llamarse como se llama. Lo más volado de la cosa tal vez sea, con todo: que en al menos una ocasión tal fracaso del contrato, tal “hurto”, consciente y/o inconsciente (da lo mismo para el caso), en LA LETRA VOLADA se diera, sin ceder un ápice al talvez esta vez, tal don a hurtadillas — tal fuera de contrato. De cierto, y de gracia: no hubiera don, si tal hubiera, no hubiera posibilidad para la sobrevenida de un don en el espacio/tiempo reconocible del contrato.
[5]
[inconclusiones]
→ Puesta y apuesta en Marchant: Alturas de Macchu-Picchu, y aun allende.(21)
Si, al decir de Marchant, Pablo Neruda encuentra/inventa su comunidad, la “nuestra”, Latinoamérica, comunidad mestiza, en Alturas de Macchu-Picchu, entretejiendo lenguas y sangres qua escrituras en un mismo unidual aguayo — por una parte, escritura de las ruinas del ‘antes’ del ‘después’ histórico, escritura (silenciosa y/o muda) de las piedras andinas, y, por otra, escritura de la lengua castellana (escritura del ‘después’, de la Historia) — tal entreteje se da en Marchant como ‘lengua castellana latinoamericana’... Latinoamérica se habla en castellano, [pero] en castellano latinoamericano. Por lo cual, si un aguayo “habla” en quechua y/o aymara, por caso, ¿vamos a decir que en tal textil ya no se habla Latinoamérica? ¿O habría que decir que en tal entrelugar la identificación latinoamericana se hace trizas, falla o fracasa? ¿O aun vamos a estirar infinitamente el chicle náhuatl, haciendo entrar toda diferencia por venir al container latinoamericanista, sin tesis o puesta en cuestión y en juego de identificación tal? ¿Lo que hace Neruda? Pues Neruda, que escribe en castellano latinoamericano, al decir de Marchant, también escribe, increíblemente, a ratos, en quechua. Justo después de Alturas de Macchu Picchu, a modo de epígrafe de la IV sección, Los conquistadores, del CANTO GENERAL, Neruda no sólo cita o recita el decir in extremis de Túpac Amaru: Ccollanan Pachacutec! Ricuy / anceacunac yahuarniy richacaucuta!, escribe Neruda.En quechua.(22) (Escribe y no sólo transcribe, como veremos). Ccollanan Pachacutec (Qullanan Pachakutiq), de entrada: ‘sobresaliente’, ‘eminente’ (Qullanan) transformador/a o inversor/a del espacio/tiempo o mundo (Pachakutiq) – ¿vamos a decirlo con Celan: Tornaliento (Atemwende)? Tal escritura no respondería ya sin más a la Historia, ya no correspondería con ningún ‘antes’ de ningún ‘después’ histórico, y muy menos con cualquier ‘después’ pre- o retrofijado, zanjado, único.
Veamos. La frase atribuida a Tupac Amaru, poco antes de ser decapitado por el Virrey Toledo en la plaza del Cuzco, en septiembre de 1572: Ccollanan Pachacamac ricuy auccacunac yahuarniy hichascancuta (habitualmente mal/dado por: "Madre Tierra, atestigua [rikuy; ‘ve’, ‘advierte’] cómo mis enemigos derraman mi sangre" — aunque ni Pachakamaq es Pachamama ni esta última sin más ‘Madre Tierra’ (cf. mamaña: “hacer pasar trabajo” [Bertonio]; ‘‘laborar’. [Proverbial ‘división sexual del trabajo’ en el Ande, Tierras Bajas, Mapu y la inminente vuelta, regreso de Quetzacoátl y Viracocha].
Neruda no sólo trastabilla o balbucea transcribiendo mal algunas palabras (escribe anceacunac por auccacunac [subrayo: sustantivo auqa + pluralizador kuna, ‘enemigos, ‘adversarios en guerra’], richacaucuta por hichascancuta [verbo hichay o jich’ay: ‘verter’, ‘derramar’), situación que se reitera. Increíblemente. Edición tras edición. Sino que Neruda también interviene el texto recibido, lo traza o retraza al llamar y destinar su decir a Pachakutiq y no a la wak’a mayor del Chinchaysuyo, Pachakámaq (‘el soberano’, ‘el que manda el mundo’), como lo hiciera Túpac Amaru, al decir de un par de curas-cronistas. Esto ya no fuera un simple error de transcripción, una autográfica errata del Neruda copista, sino una decisión de lectoescritura acaso, un giro en el aguayo dado, una inesperada vuelta en la dicha de Tupac Amaru heredada... Llamar, dirigirle la palabra a Pachakutiq – eminente y acaso inminente ‘tornatiempo’ –, cosa fuera muy otra que apelar a un/el ‘soberano del mundo’.
[...]
Inversión autográfica como inversión autográfica: momento económico (libidinal, simbólico, poco importa) y, a la vez, otra cosa sin cosa; puesta patas para arriba o pachakuti del sí repartido, entreabierto (su estancia en abismo). ¿Don autógrafo? ¿Exautógrafo? ¿Dado y préstamo? Sí propio de un inconcluyente asterisco (“que se mendiga.. quizá qué enmendaturas”), por caída o caso(23), en TRILCE:
Farol rotoso, el día induce a darle algo,
y pende
a modo de asterisco que se mendiga
a sí propio quizás qué enmendaturas.
* * *
NOTAS
® Aguayo leído en el seminario “Patricio Marchant: lectoescrituras en curso y fuera de/l curso… y, probablemente, sin recursos”, Universidad de Valparaíso, 29 de octubre de 2009.
* Pasaje de Visitas al poeta del lugar, suscrito en CON DADO INESCRITO, Córdoba: La Verbena, 2009.
* * Pasajes de La dichosa, Gabriela Mistral, in LAGAR, Santiago: Nascimento, 1954.
(4) TERCER ESPACIO. Literatura y duelo en América Latina, Santiago: Arcis-LOM, 1999.
(5) “¿Quizá logre ella [das Gedicht; la ‘poesía’, la ‘dicha’], puesto que lo ajeno, es decir, el abismo y la cabeza de Medusa, el abismo y los autómatas, parecen estar, sí, en una dirección — quizá logre ella aquí discenir entre ajeno y ajeno [zwischen Fremd und Fremd], tal vez aquí precisamente se atrofie la cabeza de Medusa, tal vez aquí precisamente fracasen los autómatas [“fallan”, al decir de J. L. Reina Palazón, Trotta, 1999: vielleicht versagen gerade hier die Automaten] — por este único breve instante? ¿Tal vez aquí, con el yo — con el yo enajenado, liberado aquí y de esta manera — tal vez se libera también otro [vielleicht wird hier noch ein Anderes frei] ?” (P. C., EL MERIDIANO, Santiago: Intemperie, 1997; traslación de Pablo Oyarzún, levemente intervenida ahí).
(6) SOBRE ÁRBOLES Y MADRES, Santiago: Gato Murr, 1984, p. 308.
(7) Id. Y aún: [...] “la autografía, entendida como inversión de la propia vida en escritura, depende siempre de un registro heterográfico; es decir, de cómo la autoescritura no es más que un modo particular de apertura a la demanda de otro, o del otro” (op. cit., p. 84).
(8) La (actual) zona central de Chile, Valparaíso incluso, fuera en su momento parte del Qullasuyu, uno de los cuatro suyu o ‘regiones’ del cuatripartito Inkario alias Tawantinsuyu (‘cuatro partes’, al decir de Guamán Poma en su PRIMER NUEVA CORÓNICA).
(9) Cf. J. Szeminski, UN KURAKA, UN DIOS, UNA HISTORIA, Jujuy, 1987; P. Duviols y C. Itier, ‘estudio etnohistórico y lingüístico’ a la edición de RELACIÓN DE ANTIGUEDADES DESTE REYNO DEL PIRU, Lima/Cusco, 1993.
(10) Cristóbal de Molina, RELACIÓN DE LAS FÁBULAS Y RITOS DE LOS INCAS (Cuzco, circa 1573).
(11) Ludovico Bertonio, VOCABULARIO DE LA LENGUA AYMARA, Juli, 1612. Para el quechua, cf. Diego González Holguín, VOCABULARIO DE LA LENGUA GENERAL DE TODO EL PERÚ LLAMADA LENGUA qQUICHUA O DEL INCA, Lima, 1608.
(12) El texto de Pachakuti Yamqui fue hallado en un atado de fojas del cura doctrinero y visitador de idolatrías Francisco de Ávila, mismo atado donde se encontró el llamado ‘manuscrito de Huarochirí’, que cuatro siglos después traduciría del quechua José María Arguedas (1966).
(13) L’ÉCRITURES DU DÉSASTRE, M. Blanchot, Gallimard, Paris: 1980.
(14) E. L., “Desconstrucción, pragmatismo, hegemonía”, in DECONSTRUCCIÓN Y PRAGMATISMO, Ch. Mouffe compiladora, trad. de Marcos Mayer, Paidós, Buenos Aires: 1998, p. 114; subrayo.
(15) J. D., “Notas sobre desconstrucción y pragmatismo”, in op. cit., p. 163.
(16) P. Marchant, ESCRITURA Y TEMBLOR, Pablo Oyarzún y Willy Thayer editores, Cuarto Propio: Santiago, 2000.
(17) “[L]o que estaba escribiendo en ese momento, un artículo para Exercises de la patience sobre, fundamentalmente, el saber de la Vieja sobre latinoamérica [“Gabriela Mistral era ese saber, (...) ‘Gabriela Mistral’ o la Vieja”], no consistía sino en formular, en otros términos, formular una teoría, lo que, la Vieja, como su saber, había poetizado; lo cual suponía, por otra parte, buscar textos de la Vieja que confirmaron mis afirmaciones.” (Cf. “¿Qué puede hacer un pobre hombre ante una mujer genial”, 1988, in ESCRITURA Y TEMBLOR, ed. cit.).
(18) P. M., ESCRITURA Y TEMBLOR, ed. cit., p. 398.
(19) G. Mistral, LAGAR: Santiago, 1954.
(20) Ediciones: 1954 (Nascimento, Santiago), en corchetes; 1966 (Madrid, a cura de Doris Dana, “edición definitiva”, “autorizada”, etc.).
(21) [...] el “estar” latinoamericano. Latinoamérica, dos relaciones —según se trate de invasores e invadidos— con la tierra, dos lenguas (el castellano y las lenguas indígenas), dos historias (la Historia Universal y los “relatos indígenas”); el mestizo, errante y errando aún, perdiéndose en estas combinaciones [...] ¿Cómo puede el mestizo —para quien sólo la oscura relación de sus dos sangres le es clara— encontrar [...], es decir, un “inventar”, la relación entre su tierra, su sangre y su lengua? Problema de Neruda en las Alturas de Macchu-Picchu, problema resuelto, al parecer, por Neruda mismo en Alturas de Macchu-Picchu. (P. M., ESCRITURA Y TEMBLOR, p. 406, traslación —del francés— del suscrito).
[...] Encuentro, descubrimiento de Neruda, en Macchu Picchu, de su comunidad, en tanto el “antes”, el “después” de un imposible después, fundación de su comunidad, fundación de la comunidad mestiza de Latinoamérica, comunidad latinoamericana, comunidad de comunidades, unidad del “antes” (las “historias”) y el después (la “Historia”) y de otro posible después (las “historias”). De todos modos, su comunidad, no la comunidad humana universal. Comunidades de escritura en Latinoamérica, comunidades de escritura en todos lados. Fin de la universalidad, voz occidental del hombre, en realidad, comunidad en relación de traducción o, como preferimos decirlo, “comunidades en traducción”. La traducción entre comunidades, la traducción al interior de estas últimas, no limita la comunicación; al contrario, la hace posible; diferencias y restos inasimilables que nos permiten, ellos solos y sólo ellos, comprender al otro, ser otros, dejar de ser otros, otras, a otros, otras.” (Op. cit, p. 409, ídem).
(22) Ni en CONFIESO QUE HE VIVIDO (1974) ni en PARA NACER HE NACIDO (1978) Neruda deja huellas de tal insólita frase (en) quechua, pese a que en ambos libros haya pasajes referidos a su paso por Cuzco y Macchu-Picchu en octubre de 1943 (la escritura del poema, su ‘puesta en papel’, se habría dado en Isla Negra un par de años después, entre agosto y septiembre de 1945, según Volodia Teitelboim; in Neruda, 1984).
(23) Pasaje del poema XXII de TRILCE (1922) de C. V.; Es posible me persigan hasta cuatro [...].
|