Rebelde con
causa
Un chico subversivo
Por Alberto Fuguet
Revista de Libros de El Mercurio, sábado
19 de enero de 2002
En 1976, cayó en mis manos Papelucho, una novela corta,
de unas 125 páginas, supuestamente infantil, ilustrada y con
letra grande, que todos mis compañeros habían leído
cinco años antes que yo por motivos que no vienen al caso.
La novela, escrita en forma de diario de vida, me impactó por
mil lados, ninguna de ellas por suerte intelectual. Mi edad biológica
era de doce, pero sin idioma, sin entender eso que llamaban español,
me sentía de siete, algo que, al parecer, me dañó
en forma 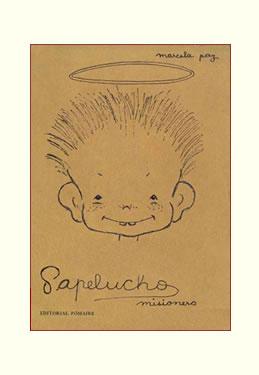 permanente.
Yo, al igual que el insólito narrador, tampoco entendía
este mundo freak, raro, atroz, en blanco y negro, llamado Chile. Porque
Chile, más que el mundo infantil, es la materia prima de Papelucho,
lo que, de paso, convierte a la saga en un texto clave para cualquier
historiador que desea escudriñar nuestro particular ser nacional.
permanente.
Yo, al igual que el insólito narrador, tampoco entendía
este mundo freak, raro, atroz, en blanco y negro, llamado Chile. Porque
Chile, más que el mundo infantil, es la materia prima de Papelucho,
lo que, de paso, convierte a la saga en un texto clave para cualquier
historiador que desea escudriñar nuestro particular ser nacional.
Papelucho (el narrador bautiza el libro con su nombre, a lo Tom Sawyer)
se transformó, de inmediato, en mi álter ego. Pero había
algo más, algo no menor: Papelucho hablaba (en rigor, escribía)
en un español real, de la calle, salpicado de escupo; de inmediato
le creí todo lo que me confidenciaba. Marcela Paz y su Papelucho
me reconcilió con el idioma en un momento clave. Me hizo darme
cuenta de que el castellano no era una lengua muerta, una lengua mentirosa,
una lengua difícil y cerrada en sí misma.
Papelucho (y por Papelucho me refiero a los doce tomos que conforman
el opus) ha ido encontrando su lugar en la historia de la literatura
chilena, aunque ha sido sospechosamente poco estudiado por el hecho
de ser "infantil". El libro, por cierto, se niega a desaparecer.
Ha resistido varias generaciones de lectores y ha sido capaz de interpretar
con precisión la realidad nacional a pesar de lo mucho que
la realidad ha cambiado. Es que Papelucho bien puede ser una de las
voces más subversivas de la literatura chilena. Es un personaje
precursor, fisurado, contestatario, irreverente, rockero, punki, lleno
de olfato y percepción, que enfrenta cada situación
que inventa o con la que se topa con una curiosidad definitivamente
existencial. Papelucho es un personaje que siente tanto que a veces
esa misma emoción lo supera y lo daña.
Papelucho, ya no es necesario subrayarlo, es un libro clásico
pero, sobre todo, adelantado. Nació antes de tiempo. Mucho
antes. Papelucho nació en 1947. De esa fecha data la edición
pionera de Papelucho que después originó el resto de
la serie. La novela de Marcela Paz apareció cuatro años
antes que el famoso Holden Caulfield, de El guardián entre
el centeno, de Salinger. Tal como Holden, Papelucho es un niño
privilegiado que, sin embargo, espera más de lo que le dan;
su ultrasensibilidad le trae más problemas que beneficios.
Papelucho capta que su familia, unida como sólo podría
serla una familia burguesa de los Cincuenta, es todo menos estable:
el chico se la pasa todo el día solo, sus padres nunca están
o, si están, se empeñan en castigarlo ("mi padre
es cruel y me aborrece", "mamá estaba como loca y
me dio dieciesiete pellizcos").
Es cosa seria y sus anécdotas y pillerías no son más
que el reflejo de una creatividad acelerada, loca, capaz de aniquilar
cualquier injusticia. Papelucho, en este sentido, es un héroe,
un ejemplo, y, en un país donde te enseñan a portarte
bien y a comerte toda la comida, este chico es un verdadero rebelde
con causa, quizás el verdadero ideólogo del MIR, el
santo patrono de los skaters, acaso el hacker más bacán
de la web.
Marcela Paz finalizó el primer Papelucho con una nota a pie
de página: "Este diario fue encontrado en un basural y
recogido por un ocioso que se puso a leerlo y lo ofreció a
la imprenta para su publicación". Cuatro años después,
sin embargo, el personaje volvió al ataque con Papelucho,
casi huérfano, una de las mejores segundas partes de la
historia de la literatura. En esa novela, el chico, en un momento
inspirado, reflexiona: "Resulta que no he sido feliz más
que una vez en mi vida y no me acuerdo cuándo fue". Pero
no todo es lucidez y desgarro; también hay distancia, humor,
travesuras al por mayor, algo de cinismo y franca ambición.
El truco del diario perdido, por ejemplo, es resuelto al comienzo
del episodio dos cuando un editor se acerca al chico y le dice que
él fue quien encontró el diario y que lo publicó.
Después le pregunta si sigue escribiendo. Papelucho le responde
que no. El editor, entonces, le ofrece diez mil pesos. Papelucho,
seducido, se vende, con cero culpa. "Total —escribe— que no por
el interés de la plata, sino de las cosas que voy a comprar
con mis diez lucas, ahora escribo mi diario otra vez".
Cuesta creer que, efectivamente, el primer libro fue escrito hace
más de cincuenta años. La forma como recrea el lenguaje
oral es asombrosa y su prosa está incrustada de marcas comerciales
("no conozco la costa, pero se me ocurre que debe ser llena de
aventuras y además debe ser dónde fabrican el chocolate
Costa") y citas a la cultura pop ("era un hombre como Batman").
Lo curioso es que a pesar de atravesar cuatro decadas tan disímiles,
Papelucho, tal como Peter Pan, nunca creció. Se quedó
pegado en un 1947 que, gracias al ojo de Marcela Paz, nunca fue muy
preciso. Con los años, algunas cosas fueron cambiando. Expresiones,
modismos, adelantos técnicos. Pero Papelucho nunca cumplió
los nueve años. Tomando en cuenta la moral de la época
(algo que, aterradoramente, no ha cambiado tanto), este chico de pantalones
cortos medios baggy y su eterno remolino capilar, salta a la vista
que siempre fue un tipo tremendamente pa-sado-para-la-punta y, por
eso mismo, espectacularmente contemporáneo.
No es casual que hoy, en el siglo XXI, lo sigamos leyendo y, más
importante, se lo leamos a nuestros hijos, que, impactados, creen
que tienen la misma edad que Papelucho. Ese, quizás, es el
mayor de sus méritos. Tener nueve y, a la vez, ser eterno.