Olvídate
de la historia, chico
(o de cómo un fan se topa con uno de sus maestros)
ALBERTO FUGUET
Revista Lateral, Nº 129 septiembre
2005
El novelista chileno Alberto
Fuguet relata el encuentro en su juventud con uno de sus ídolos,
el escritor y guionista Richard Price, durante un viaje iniciático
a la ciudad de Nueva York. A medio camino entre el relato de formación
y la reivindicación del fenómeno fan, el autor destapa
la caja de sus recuerdos para revelar su secreto mejor guardado: las
lecciones de vida que le impartió Price, o cómo convertirse
en escritor en un almuerzo.
Veamos: he visto gente famosa de lejos,
de cerca, en el metro, en supermercados, en premières. He estado
con gente famosa, almorzando, comiendo, desayunando. He entrevistado
a muchos famosos (bueno, no tantos) pero no, eso no vale. Una entrevista
no es un encuentro, no es una charla, es –a lo más– una charada.
He pedido autógrafos. En rigor, esto no es tan así,
nunca tan groupie. Fan, sí, 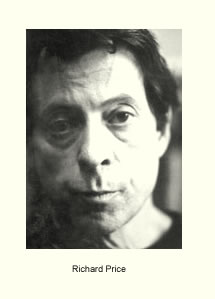 claro
que sí, sino para qué. Si uno no es fan de alguien o
de algo, para qué seguir. Le he pedido a muchos escritores
que me firmen sus libros. Tengo una colección de novelas con
dedicatoria en la página tres.
claro
que sí, sino para qué. Si uno no es fan de alguien o
de algo, para qué seguir. Le he pedido a muchos escritores
que me firmen sus libros. Tengo una colección de novelas con
dedicatoria en la página tres.
La verdad es que he tenido la suerte de estar y conversar e interactuar
con varios artistas que han sido importantes –que han sido claves–
para el desarrollo de mi vocación. Porque para mí, la
fama es artística. Es la única fama que me interesa,
que respeto, que me asusta o me deja sin habla. Si me topara con Woody
Allen, ¿qué le diría? ¿Qué? No
me interesan los presidentes, los políticos, los deportistas,
la gente de la tele. Lo que transforma a un artista en un famoso,
creo, no es la fama en sí, no es el reconocimiento público,
o el mito, o la leyenda, sino el hecho que, debido a esa fama (debido
a esa obra que le dio esa fama), es altamente probable que esa persona
continúe viva para siempre. Como diría un amigo, “algo
no menor”.
La fama artística es, en lenguaje pop, algo así como
la inmortalidad. Sigo: la fama, como el tiempo, es relativa. Muta,
cambia, crece y disminuye de forma constante. La fama no es igual
para todos. Ni para aquellos que lo son ni para aquellos que la observan
o se obnubilan frente a ella. Trent Reznor es, en términos
generales, medianamente famoso. De hecho, para mucha gente, y en muchos
sitios del mundo, Trent Reznor no existe. Pero, en ciertos círculos,
Trent Reznor es Dios. Es Dios porque sus temas seguirán sonando
cuando él ya no esté. Y es Dios porque, tal como los
santos, ha entregado su vida a ayudar a los demás. Porque ¿acaso
no es esa la misión de los artistas: ayudar? Ayudar a que te
sientas menos solo o más conectado. Ayudarte a que sientas
que no eres el único, que hay gente que piensa o metaboliza
igual. Un artista debe ser capaz de alejarte de este mundo, y, al
mismo tiempo, acercarte a tu propio ser.
Alguien una vez me dijo que un buen ejercicio para medir a tus autores
favoritos es recordar aquellos que te ayudaron más. ¿O
quizás lo leí? No lo tengo claro. Capaz que lo estoy
inventando ahora mismo. Los autores que importan, aquellos que son
tus héroes, son esos pocos que estuvieron ahí, junto
a ti, cuando nadie más lo estaba. Y si bien hay autores claves
que uno ha leído ya de grande, o hace poco, a la larga, no
son tan importantes. Ningún autor que uno lea después
de haber publicado su primer libro importa tanto.
Con esta forma de medición, despejas mucho polvo de tu biblioteca
porque los autores de moda o los políticamente correctos, aquellos
clásicos que te ayudan a subir de pelo literario, desaparecen
automáticamente. Tus autores son aquellos con los que te topaste
cuando necesitabas leer para sobrevivir, que releíste cuando
te diste cuenta de que tú también deseabas escribir.
Escribir como ellos. Escribir parecido a ellos. O casi. No copiarlos
sino homenajearlos. Afanarlos. Robarlos. Uno quería escribir
igual a ellos pero… con cosas de uno. Uno quería ser como ellos
quizá porque la idea de ser como uno era no era la opción
más atractiva.
Para mí, uno de estos autores era –es– Richard Price.
Quién es Richard Price? Richard Price,
me consta, no es Paul Auster. No es una superestrella literaria. Y
eso que ahora, quince años después, Richard Price es
mucho más Richard Price. Tiene algo así como un nombre
literario aunque, lo sé, no es un gran y pesado nombre literario.
No es parte del canon norteamericano como lo es Phillip Roth o John
Irving o William Styron. No, Price no es de esos, no. Tampoco es uno
de estos nuevos jóvenes. Richard Price no está, por
ejemplo, en Anagrama. No ha sido untado de amarillo para adornar las
repisas de los lofts de los lectores cosmopolitas sudamericanos que
sueñan con Nueva York. Richard Price es de Nueva York pero
del Nueva York real. No del SoHo, de los restaurantes de moda, del
mundo design. De hecho, apenas está traducido al castellano.
De hecho, está mal traducido. Las pocas novelas suyas que han
pasado el cedazo del español deben estar al fondo de una librería
en la sección saldos.
Esta historia entonces es sobre Richard Price pero, sin duda, esta
historia también es sobre mí. O sobre alguien que se
parece a mí, porque el que va a tomar ahora la narración,
el que va a continuar con esta historia, no tiene acceso a escribir
en revistas como ésta o a publicar libros en ciertas editoriales.
Este chico, el chico que ahora se va a hacer cargo de esta historia,
es inocente y, a la vez, está lleno de ambición. Tiene
proyectos, ideas, historias. Tiene una carpeta con cuentos inéditos,
tipeados a máquina, unos; otros, impresos ya en su primer computador
Apple II que compró con el primer premio literario que ha ganado.
Este chico recién ha terminado Periodismo… no, ya lleva unos
años fuera de la universidad pero siente que la vida aún
no ha empezado. Ha ido a unos talleres literarios. Pronto va a publicar
su primer libro, algo que cree que le va a cambiar la vida, lo que
de alguna manera es cierto, aunque el cambio, en rigor, será
para mal, pero él no lo sabe, no sabe muchas cosas.
Pero empecemos de una vez.
Estoy en Nueva York. Manhattan. Primera vez. No, no es la primera
vez. La primera vez estuve dos días, de paso. Pero esta es
mi primera vez de verdad. No entiendo mucho lo que quiero decir con
esto. Quizá lo que quiero decir es que este viaje ha sido planeado.
La primera vez que aterricé aquí en Manhattan fue de
casualidad, casi. Fue una idea de última hora. Lo decidí
en un instante. Estaba de gira, una gira de rotarios, una gira organizada
por el Rotary para estudiantes pobres sudamericanos o que no eran
tan pobres pero no tenían acceso a viajar, porque antes viajar
no era tan fácil, no era tan barato y todo esto del Rotary
da para un cuento, lo sé, lo sé hace años, da
para un cuento que he empezado mil veces, un cuento que se llama “Rotar”.
El asunto es que la primera vez que llegué aquí a Nueva
York me alojé justo debajo de estas Torres Gemelas, donde me
encuentro ahora, el sitio donde filmaron el remake de King Kong, me
alojé en el suelo de un departamento nuevo en Battery Park
City, en el departamento de la tía de un chileno que no conocía,
y todo fue gracias a que el jefe de los rotarios se dio cuenta de
que mi pasaje era “flexible”, era un VISIT USA de Eastern, línea
aérea que ya no existe. Y por eso volé de Nueva Orleans,
mi epicentro rotario, a Nueva York, por dos días, con un tipo
repelente que tocaba la viola y que odiaba a su hermana, que tocaba
el violoncelo, y que era más talentosa que él, por algo
ella estaba becada en Julliard y él se iba de gira por el sur
profundo con los rotarios.
Vuelvo al presente. Este presente que en rigor es pasado. ¿Cuánto?
¿Quince años atrás? Dieciséis, más
bien. Algo así. ¿Importa?
El pasaje ha sido pagado con el dinero del premio. Estoy solo. Más
adelante, creo, llegarán unos amigos, con los que me encontraré
pero, no tengo claro por qué, quizá por un asunto de
pasajes o de descuentos o no se qué, pero yo partí antes.
Mucho antes. Y este es mi primer día aquí, aquí
en Manhattan y hace frío, al parecer nevó hace unos
días atrás porque todo está con nieve pero no
hay suficiente para que no se pueda transitar. Estoy alojando en un
hotel llamado Portland Square y el radiador de mi pequeña pieza
suena como en un filme de David Lynch. Llego a mi hotel después
de tomar un bus desde el aeropuerto que me deja cerca, en Port Authority,
y llego a mi hotel y subo en un ascensor impregnado con olor a mantequilla
derretida y de ahí a una cama y me quedo dormido y duermo profundo
y cuando despierto, sudando, por el calor del radiador tipo Eraser-
head, capto que no debo seguir durmiendo porque estoy en Nueva York
y ésta es, en rigor, la primera vez que estoy en Nueva York.
Salgo a la calle, y en la misma esquina, veo aparecer Times Square.
El Times Square del afiche de Taxi Driver. Hay neones, sí,
y afiches gigantes, pero nada de Gap o Starbucks o tiendas Disney
y el olor a desinfectante se escapa de las porno-shops y los prostitutas
y los homeless dificultan el cruce de la calle. Pero sigo caminando,
por Broadway abajo, y paso por Macy´s y luego por el Flatiron
Building que aparece en tantas fotos y afiches, hasta que, de pronto,
ya estoy en el Village, en un barrio definitivamente con onda, con
tanta onda que no sé qué hacer, qué mirar, dónde
entrar.
Después de dar varias vueltas, decido
entrar a una librería. Shakespeare and Company. Estoy seriamente
congelado. Necesito entrar a un lugar donde haya calefacción.
Así que entro. Y es como entrar a la librería a la que
siempre has querido ingresar. La librería de tus sueños.
Y ahí estoy, tratando de no desmayarme con todos los estímulos,
intentando grabarme todos los libros nuevos, todos los nuevos autores,
autores de los que nunca he escuchado. Ando con una libreta y anoto.
No tengo presupuesto ni para el 10% de lo que deseo. Cómo elegir.
Qué comprar. Decido no comprar nada. Por ahora. Decido empezar
a anotar y hacer una lista y a medida que pasen los días –porque
voy a estar dos semanas– iré reduciendo la lista hasta condensarla.
Pero sigo ahí, en la librería. Bajo al subterráneo.
Vuelvo al primero. Miro la sección cine. Dios, qué libros.
Por qué yo no soy de aquí, por qué no tengo acceso
a estas ideas. Por qué siento lo que siento ahora. Qué
es lo que siento. No lo tengo claro. Me siento con suerte de estar
acá y deprimido de no ser parte de este mundo y angustiado
de poder leer todos estos títulos y amargado por no tener los
dólares para comprar lo que quisiera y triste por no estar
con nadie para compartir todas estas emociones y sobreexcitado porque
siento que, por el sólo hecho de estar aquí, en esta
noche fría de invierno, ya soy mejor escritor, aunque tampoco
me queda muy claro por qué, pero siento que éste es
un buen lugar y que éste es un gran momento, un momento literario,
fitzgeraldiano, porque todo me parece una promesa y por primera vez
capto que ser joven no significa sólo tener pocos años
sino sentir más de la cuenta.
Entonces lo veo. Más bien, reconozco al tipo que está
a mi lado mirando libros de tapa dura. Mirando, uno a uno, en orden
alfabético los libros que están en la estantería.
Me parece conocido. Vagamente familiar. Lo primero que pienso es que
es alguien que no he visto hace años. ¿Pero de dónde?
¿Del diario tabloide donde, años atrás, hice
las prácticas? ¿De la universidad? ¿Puede ser
un profesor? No. ¿Qué hace este chileno acá?
Pero no, no, no es chileno. ¿O sí? ¿Quién
es? No es un actor de cine. No. No, no puede ser actor, no tiene el
aspecto de un actor. Depende. El tipo tiene algo rudo, desajustado,
muy Actor’s Studio. De galán, no tiene nada. Al revés,
su aspecto es de actor secundario. Actor de carácter. Pero
de películas B. Luce una chaqueta de cuero pero no tiene la
postura ni la personalidad de un tipo que usa una chaqueta de cuero.
Tiene algo de Ratso Ritzo, el personaje de Dustin Hoffman en Perdidos
en la noche. El mal cutis color tiza, el esqueleto casi a la vista,
el pelo negro grasoso. Entonces él avanza y atraviesa la librería
y veo que cojea. Y me fijo en que su brazo es raro. Que todo su lado
izquierdo, de hecho, tiene una suerte de parálisis. Entonces
ahí, recién ahí, sé que tengo al lado
mío, en esta librería a la que he entrado por primera
vez, a Richard Price.
¿Qué debo hacer? Saludarlo. Irme. ¿Y si me equivoco?
Bueno, no sería tan bochornoso. No, I´m not. ¿Y
si lo es? Quizás se enoje, le parezca mal. Sería interrumpirlo.
Además, a lo mejor, no es. Decido confirmar mi descubrimiento.
Parto hacia la letra P y busco sus libros para mirar la foto de la
portada. O quizás puedo comprar uno y mostrárselo y
ver si reacciona y entonces aprovechar para pedirle una firma. Pero
no hay ningún libro de Price en el instante. Quizás
están agotados. Me fijo en que Price sigue en la librería
y está hojeando una novela de Doris Lessing. Me acerco al mesón,
donde está el computador que guarda toda la información
del local, para preguntar si, por casualidad, tienen una novela de
Richard Price en el local. La dependiente teclea y, luego de un rato,
me dice que no, que de hecho Richard Price está out of print.
Fuera de circulación.
—Sólo puedes encontrar libros suyos en librerías de
segunda mano o en la biblioteca. Hace tiempo que no los reeditan.
Sorry.
Miro hacia donde está Price y capto que ya no está con
el libro en la mano. Capaz que esté por partir. Así
que me acerco y me paro al lado suyo. Cuento hasta diez y largo:
—You are Richard Price, right?
Price me mira y en ese instante me percato que el que está
nervioso es él y que no tiene respuesta. Se ha quedado en blanco.
—Price –insisto– Bloodbrothers, The Wanderers, Ladies´ Man,
The Breaks. I love The Breaks.
—Sí –me dice, pero en inglés, aunque mejor traduzco
todo. Todo menos sus libros porque siempre prefiero los títulos
originales y porque, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, y a
pesar de que ahora sus libros sí se encuentran in print, en
las estanterías, sus cuatro novelas clásicas “de juventud”
nunca han sido traducidas.
—Sí –me dice, titubeando.
—Lo sabía. Soy un fan, un gran fan.
—Ah.
—Puta, te he leído todo. Todo. Te he subrayado. Tengo ese articulo
que escribiste que apareció en American Film pegado en mi corcho,
en mi pieza. No puedo creerlo. Richard Price. Soy un fan.
—Ya me quedó claro.
—Perdona. ¿Te estoy molestando? ¿Estás ocupado?
Me voy.
—No. Me incomodas pero no me estás molestando.
—He leído todos tus libros. Los encontré una vez en
una librería de la calle San Diego. En una caja, amontonados.
Unas ediciones paperback, bastante rústicas, con unas portadas
muy setenteras. Ojalá anduviera con uno de ellos. Pero cómo
iba a saber. ¿Cómo? Mi primer día en Nueva York
y me topo con Richard Price. Con Richard Price.
—No tan fuerte, no es necesario que todos se enteren. ¿Eres
de San Diego? ¿Mexicano?
—No, no. De la calle San Diego. Es una calle popular, donde están
las librerías de segunda mano. En Santiago. Santiago de Chile.
—¿Chile? ¿Mis libros estaban en Chile? Pero nunca han
sido traducidos. Bueno, uno. The Wanderers, por la película,
pero al alemán. ¿Tu eres de Chile?
—Sí, llegué hoy, pero sé inglés.
—Si no no estaríamos hablando.
—Cierto. Pero antes sabía más. Es que estoy oxidado.
Yo vivía de pequeño en California y…
—No quiero saber tu vida, perdona.
—No, claro. Perdóname. Fue un gusto…. Un honor conocerte…
—Me leíste en inglés.
—Sí. Antes sabía mucho inglés o quizá
lo sé ahora pero leo en inglés. Casi todo lo que leo
es en inglés. Pero me cuesta encontrar libros en inglés
porque Chile está muy lejos y es Tercer Mundo y todo eso.
Price me mira y me doy cuenta de que no entiende mucho lo que está
pasando y yo intento mirarme a mí mismo y capto que estoy hiperventilado
y que capaz que cree que soy una suerte de Mark Chapman, un fan-groupie-psicópata
que tiene un arma escondida en el bolsillo de su chaqueta.
—No soy un psicópata –le digo–. Sólo un fan.
—Deja de decir eso. Y nada… yo me tengo que ir. Que tu estadía
acá sea… placentera.
—Gracias.
—¿Cómo me reconociste?
—Tengo buena memoria visual. Además, me fijé en ti cuando
volví a ver tus películas.
Luego que Price dejara de escribir novelas, a fines de los setenta,
comenzó a ahondar su lazo con el cine. Un lazo que había
partido cuando Hollywood golpeó a su puerta y adaptó
sus dos primeras novelas con buenos resultados artísticos aunque
cero resultados económicos. Ambas películas las había
visto en Santiago. Los pandilleros, basada en The Wanderers, dirigida
por Phillip Kaufman, y Hermanos de sangre, de Robert Mulligan, con
un nuevo actor desconocido llamado Richard Gere. Cinco años
después, Martin Scorsese se acercó a Price y le propuso
que trabajaran juntos. Price hizo el guión de El color del
dinero y, un tiempo después, el capítulo “Life Lessons”,
con Nick Nolte, de la antología Historias de Nueva York. En
esas dos películas, Price hacía unos cameos. Como esas
dos películas las vi muchas veces, me fijé en los créditos
y pude ponerle una cara a Richard Price.
—No son mis películas –me corrije, al punto de perder la paciencia–.
Son de Marty.
—Marty. Qué cool. Tratar a Martin Scorsese de Marty. No puedo
creerlo.
—Créelo. Adiós.
—Adiós.
Trato de darle la mano pero mi mano se topa con su mano paralizada
y es complicado y no sé como zafar así que le toco el
hombro.
—Gracias por encontrarte conmigo. No me van a creer.
Price, exhausto ante este fan sudamericano que no para de hablar,
sale de la librería y, de pronto, la librería, que estaba
casi vacía, ahora se siente francamente desolada y yo, de pronto,
capto que estoy muy lejos de casa. Camino hacia la sección
de los libros de fotos. Me fijo en uno sobre el cine negro y, mientras
lo hojeo, siento el frío que entra de la calle, un frío
fresco y limpio que arrasa y avanza entre el calor adormilado del
interior.
—¿Tienes con quien almorzar mañana?
Miro y es Richard Price.
—Mira, de verdad estoy apurado pero… ¿De Chile? ¿De
verdad eres de Chile? ¿No estás inventando esto?
—Ando con mi pasaporte.
—No hace falta. Mira… Ok, mañana, a las 12:30. Corto. No tengo
mucho tiempo. Estoy escribiendo una novela y no quiero distraerme.
—¿Cuál? ¿Cómo se llama?
—Clockers. Pero eso es asunto mío. No seas tan ansioso.
—¿Pero va a salir pronto?
—Tengo que terminarla primero. Si me sigues hablando, nunca la voy
a terminar. Mañana a las 12:30. No llegues antes. Entendiste.
Un almuerzo corto. De cuarenta y cinco minutos. ¿Ok?
—Ok.
—Hasta mañana –me dice y me pasa una tarjeta.
La miro. Es sencilla. Richard Price, screenwriter. Calle Broadway
X. Piso 7º.
—Pregunta por mí.
Price parte, sin despedirse, sin sonreír, casi exasperado,
enojado, tenso. Yo me acerco a la misma chica y le digo que el que
acaba de estar ahí, en su librería, es Richard Price,
pero a ella la información no la conmueve. Miro la hora. Son
las siete y media de la tarde. Está de noche y está
nevando.
—Disculpa –le digo–, ¿conoces una librería de libros
usados que esté cerca?
—No me digas que andas buscando un libro de Richard Price.
Son las doce y cuarto del día, no cae
nieve, y estoy en la esquina de Broadway con la 48. Miro el edificio.
Tiene unos diez pisos y es levemente Art Déco y color amarillo.
Se ve viejo. Se llama The Brill Building pero yo aún no sé,
me enteraré años después de que es un edificio
legendario, no tanto por su arquitectura sino por la cantidad de clásicos
de la música que fueron compuestos ahí. Durante décadas,
the Brill Building fue el epicentro de Broadway y de la música
popular norteamericana.
Hoy, es decir, cuando esta historia se desarrolla, es el epicentro
del cine neoyorquino. Pero, insisto, eso no lo sé. Sólo
sé que anoche encontré la librería Strand y tuve
la suerte de hallar un ejemplar desvencijado de Ladies’ Man que me
costó 4,99 y que ahora tengo en mi bolsillo.
Miro el reloj de Times Square. Lo veo clarito. Las 12:22 p.m. Decido
entrar. Un guardia me mira pero no me dice nada. Subo en el ascensor.
Me fijo en que estoy rodeado de tipos de FedEx, UPS, DHL.
Me bajo en el piso siete. Leo pero no creo lo que leo. MARTIN SCORSESE
PRODUCTIONS.
La recepcionista me mira, me sonríe y me pregunta si me puede
ayudar.
—Creo que me equivoqué de piso.
Disculpe.
—¿A quién buscas?
—Eh… A Richard Price.
—Sí. De parte de quién.
—De Alberto Fuguet.
Marca el teléfono. Veo como ella pronuncia, mal, mi nombre.
La expresión en su cara es innegable. Price no sabe quién
soy. Se ha olvidado de la cita. O quizás se arrepintió.
—The Chilean guy –le digo–. The fan.
Ella me mira y, por un instante, duda en repetir la estupidez que
acabo de pronunciar pero quizás le inspiro lástima y
le dice.
—It´s the Chilean fan.
Price, por al auricular, le dice “Ok, yeah”. Eso lo escucho.
—Viene de inmediato –me dice.
Sigo mirando el letrero que dice MARTIN SCORSESE y me entretengo mirando
cómo llegan paquetes DHL desde Hollywood con los logotipos
de Universal y Warner Brothers.
Price aparece.
—Hey. Ven, tengo que contestar una llamada de Elei. Ven a mi oficina.
Lo sigo. Entramos a través de una puerta y lo que está
al otro lado son una serie de pasillos que dan a decenas y decenas
de puertas. Los pasillos están adornados con afiches. Con los
afiches de las películas de Scorsese en distintos idiomas.
Calles peligrosas, Toro salvaje, El rey de la comedia.
Llegamos a su oficina. La oficina es una mierda. La ventana da al
patio de luz. El escritorio de funcionario público está
atiborrado de blocs de papel amarillo escritos a mano. En la pared
cuelga un afiche de Historias de Nueva York en francés y otro
de Sea of Love, autografiado por Al Pacino. Justo a la altura de mis
ojos, un diploma, escrito a mano, con letras muy cursivas, que certificaba
que Richard Price había estado nominado al Oscar por su adaptación
de la novela de Walter Trevis para El color del dinero. En eso suena
el teléfono.
—Baby, how are you –le dice la persona que lo llama pero mientras
le habla, le levanta el dedo del medio y me pone cara de asco.
Yo trato de mirar todo lo que hay a mi disposición. Me fijo
en unos guiones, anillados. Uno dice NIGHT AND THE CITY, el otro,
MAD DOG AND GLORY. No puedo evitar abrir uno. Me fijo en que los diálogos
están interrumpidos por paréntesis que dicen BEAT.
(BEAT)
Un latido del corazón. Un silencio.
Un momento. Price cuelga el fono
—Hollywood es una mierda. Lo único que deseo es terminar esta
puta novela y alejarme de esta gente asquerosa.
Yo sigo mirando el guión.
—Beat –me dice–. Así los actores saben en qué momento
callar. O detenerse. Si llenas los diálogos con silencios,
puedes decir lo que quieras y dejarlos hablar por horas. En el cine,
funcionan más los silencios que las palabras. ¿Vamos?
Le paso mi ejemplar de su libro.
—¿Me lo firmas?
—No aún. Después del almuerzo.
Tocan la puerta y entra Paul Schrader. Tengo muy clara la cara de
Paul Schrader. Tengo el guión de Taxi Driver con su foto en
mi casa en Santiago.
—¿Almorzamos? –le dice Schrader a Price.
—Voy a almorzar con él.
—Ah, hola, encantado. Un honor. Tú eres Paul Schrader.
—Sí, claro.
—Taxi Driver. Toro salvaje. Gigoló americano. La marca de la
pantera.
Price me mira con algo de enojo y me pone cara de “cállate,
contrólate”.
—Sí.
—Es un fan chileno.
—Mira… anoche vi Missing en la tele, no la había visto.
—Yo nunca la he visto. Está prohibida en mi país.
—Claro. Bueno, es como explicable. Suerte.
Schrader se va y Price se levanta.
—Ok, partamos. ¿Quieres esos guiones?
—¿Sí?
—Sí.
—¿Se van a filmar?
—Quizás. Al menos, me los pagaron.
Volvemos al pasillo y ahora, no sé por qué, hacemos
otro recorrido.
—Eh… ¿esta es la productora de Scorsese, cierto?
—Claro.
—¿Y él está?
—No. Por suerte no está. Un consejo: no puedes lanzarle a todo
el mundo su currículum. No es algo muy… educado, digamos. Es
impertinente.
—Perdona.
—No me pidas perdón. Qué tengo que ver yo contigo.
Estamos almorzando sándwiches de atún
en una deli que está a dos cuadras del Edificio Brill. Yo decido
pedir lo mismo que él. Coloco mi copia de Ladies’ Man en la
mesa, pero él le da vuelta y la esconde debajo de los guiones
que me regaló. Price me cuenta cómo está investigando
para su novela, cómo ha salido, durante noches enteras, con
dos policías, y se ha internado por los peores barrios de Nueva
Jersey.
—¿Y tú? –me dice, de pronto, mientras mastica un pepino
dill– ¿Qué estás escribiendo?
—Estoy como escribiendo una novela de aprendizaje. Y tengo unos cuentos,
pero aún no pasa nada. No he publicado ni nada. ¿Cómo
sabes que quiero ser escritor?
Price se ríe. Se ríe por primera vez.
—Mi trabajo es ver lo que otros no ven. Aunque en tu caso, tampoco
es tan difícil darse cuenta. ¿Quieres que te dé
unos consejos?
—Sí.
—A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque, mira, tampoco
voy a estar toda la tarde contigo, ¿entiendes? No tengo tiempo
que perder. Porque si no tienes tiempo, no tienes nada. ¿Me
entiendes? Eso es lo primero.
—Eso es lo primero.
—Mi primera lección de vida –le digo, y pienso en cómo
Paul Newman le empieza a enseñar sus trucos a Tom Cruise.
—¿Qué más?
—Fíjate en los detalles. Todo, al final, es comportamiento.
—Todo es comportamiento.
—Sí –me dice–. Olvídate de la historia, chico. Apuesta
siempre por los personajes. Si tienes personajes, tienes una historia.
¿Sigamos?
—Sigamos.