Sólo Fuguet entre nosotros puede reconstruir
una biografía —en parte la suya— en base a
los rollos de celuloide que ha visto a lo largo de su existencia
Las expectativas ante la publicación de Las películas
de mi vida (Alfaguara, 2003, 386 páginas. Precio de referencia
$9.900), cuarta novela de Alberto Fuguet, son del todo justificadas.
Pocos escritores surgidos durante la última década tuvieron
tantas repercusiones y marcaron, de forma 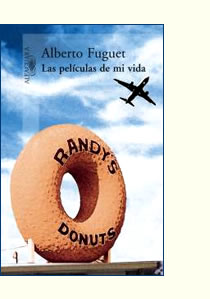 tan
visible, a una generación de narradores locales. En un principio,
parecía que las obras de Fuguet iban a ser un mero fenómeno
de época, casi un suceso costumbrista. El tiempo, no obstante,
ha jugado en favor de este artista y las reediciones de la colección
de cuentos Sobredosis o de las novelas Mala onda, Por
favor rebobinar y Tinta roja (todas aparecidas en los '90)
prueban la vigencia de un estilo peculiar e innovador. Su éxito
internacional indica, además, cierto grado de perdurabilidad,
lo cual debe celebrarse ahora, cuando las reputaciones son tan instantáneas
como efímeras.
tan
visible, a una generación de narradores locales. En un principio,
parecía que las obras de Fuguet iban a ser un mero fenómeno
de época, casi un suceso costumbrista. El tiempo, no obstante,
ha jugado en favor de este artista y las reediciones de la colección
de cuentos Sobredosis o de las novelas Mala onda, Por
favor rebobinar y Tinta roja (todas aparecidas en los '90)
prueban la vigencia de un estilo peculiar e innovador. Su éxito
internacional indica, además, cierto grado de perdurabilidad,
lo cual debe celebrarse ahora, cuando las reputaciones son tan instantáneas
como efímeras.
Fuguet posee muchos otros intereses, aparte de los literarios. Tal
vez esas actividades —cineasta, guionista, dramaturgo— produzcan dispersión
y ellas explicarían la tardanza de Las películas...
Porque ocho años son un lapso excesivo para una carrera empezada
de modo intenso, prolífico. Y eso se nota en el presente texto.
Hay descuido, un nivel de abandono e indisciplina, falta de cohesión,
cierta frialdad, rasgos ausentes en las creaciones previas de Fuguet.
Por fortuna, pronto esos lastres se olvidan y tenemos el prodigio
de una absorbente e inspirada narración.
Las películas... pertenece a la categoría de construcción
novelesca que empieza mal, aunque mejora sin que uno se dé
cuenta. La vida de Beltrán Soler, sismólogo de profesión
y fanático del séptimo arte, se nos presenta, al principio,
sin atractivos. Conversaciones telefónicas, una especie de
bitácora de viaje, diálogos con una pasajera, reflexiones
sobre temblores y terremotos son el preludio al tema de fondo. Este
es la reconstitución del pasado de Beltrán, su infancia
en Los Angeles, California, y su adolescencia en Santiago en el decenio
de 1970, a partir de los rollos de celuloide que recuerda, dónde
los vio y con quién, por qué le gustaron o no, en qué
momento de su existencia y la de su familia o amigos se estrenaron
y muchas otras circunstancias relacionadas con el nombre del libro.
Aquí Fuguet se luce, consiguiendo esa mezcla de espontaneidad
y brillo técnico de sus anteriores volúmenes. Las películas...
se parece a ellos, siendo, por otra parte, algo completamente distinto.
Los seguidores de la cinematografía americana gozará
evocando las cintas de desastres, comedias musicales, dibujos animados,
filmes de terror, de ciencia ficción. Sólo Fuguet entre
nosotros puede reconstruir una biografía —en parte la suya
propia— en base a la matiné, la vermouth o la noche. Y sólo
él logra traer a la memoria, sirviéndose de ese material,
los deseos, las incertidumbres los proyectos de un sector de la juventud
que creció bajo el gobierno militar. Desde luego, nadie sino
él ha sabido describir, quizá sin quererlo, la salvaje
transición desde el relativo provincianismo a la actual modernidad.
Los defectos de Las películas... se encuentran en el mismo
territorio donde Fuguet es insuperable; es decir, en el lenguaje.
Por citar dos ejemplos, "una casa dilapidada", perfecto
en inglés ("to dilapídate" es deteriorarse,
averiarse), en español suena absurdo, pues dilapidar significa
despilfarrar, derrochar. El verbo "fructiferar" lisa y llanamente
no existe en castellano. Podríamos seguir enumerando incorrecciones
y negligencias en un trabajo que debió revisarse con rigor
(en los setenta ya no había en la capital carros lecheros tirados
por caballos). Sin embargo, pese a sus errores, Las películas...
confirma a Fuguet como uno de los mejores prosistas en la actualidad.
