La
espesura
Editorial
Alfaguara, Santiago, 2004, 227 páginas
Texto:
Cristián Barros
Revista
de Libros de El Mercurio. Viernes
10 de diciembre de 2004
Me acometía
la imagen del afuerino muerto. Bastaba con cerrar los ojos, y allí lo tenía,
acogotado por la soga, tumbado contra la espadaña llovida, con los haces
de leña desparramados en torno suyo, y nosotros, mis primos y yo, rodeándolo
con sardónica indulgencia, pues el maldito estaba hecho un fiambre, no
respiraba, y tampoco se movía:
Es más, uno de nosotros se
acercó para propinarle un puntapié en las costillas, pero nula fue
la réplica: el tipo no acusaría el golpe. Qué creen. Intercaló
uno de los nuestros, retirando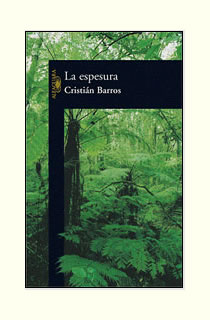 la bota de debajo del cadáver, revelando ante la parentela de señoritos,
cómplicemente, que en el fondo el fulano se lo tenía merecido, muy
merecido. El muchacho agregó, por su parte, con la alegría de un
príncipe asirio: lo matamos, lo habíamos matado, y yo sostenía
ínterin, ignorante, la cuerda del suplicio:
la bota de debajo del cadáver, revelando ante la parentela de señoritos,
cómplicemente, que en el fondo el fulano se lo tenía merecido, muy
merecido. El muchacho agregó, por su parte, con la alegría de un
príncipe asirio: lo matamos, lo habíamos matado, y yo sostenía
ínterin, ignorante, la cuerda del suplicio:
Ésta había
corrido como un pesado reguero de arena al interior de mis puños, y la
secuela pronto fue obvia, se patentizó sensiblemente, solté la cuerda
incontinenti —un manojo de filamentos cortantes y correosos, eso era la cuerda—,
desplomándose luego, con un sonido ahogado, paposo:
Todo, para culminar
en un gesto de perplejidad física, descubrir mis palmas heridas, llagadas,
y lo hice cumplidamente, reparé en ellas, mis manos, el roce de la soga
había borrado las líneas, los pliegues, que son caros a la quiromancia.
¿Irónico? Tenía ambas manos raídas por el tira y afloja
de la soga, cuyo extremo opuesto, según aprecié a la sazón,
anillaba el pescuezo del afuerino. Lo asfixiamos, sí, pero antes lo tuvimos
buen rato en agonía. De hecho, lo pondríamos en cuatro patas y lo
obligaríamos a describir un círculo sobre el pastizal. Permanecía
bestializado, le cargamos las espaldas con un tronco de unas treinta libras. ¿Iríamos
a parar? ¿Y cuándo, de ser así? Los camaradas de cacería,
quién más, quién menos, todos prestaron su ayuda:
Yo
bajé la escopeta y me mostré un poco hostil, reacio al principio,
trance durante el cual uno de los primos aprovechó para ir y extraer de
su morral una larga trenza de cáñamo, y de ahí no pasó
siquiera una fracción, a lo sumo, para que mi consanguíneo, erigido
ahora en domador, desenrollara la soga y laceara al indio, si es que tal era la
traza del extraño:
Recuerdo cómo lo hallamos. Habíamos
partido de excursión poco después de la aurora, con la campanada
de maitines que solía dar el capellán de la hacienda. Cogimos un
enorme pan negro, carne salada y una caramayola llena de vino aguado. Recuerdo
también, dentro de los preparativos generales, que alguien, tal vez yo
mismo, se había encargado, promediando la antevíspera, de disponer
una docena de escopetas, sacadas éstas de un cuartucho que hacía
las veces de armería. Una heladísima mañana nos aguardaría
fuera. Corría el mes de septiembre. Las mismas fechas de hoy, pero un lustro
atrás, despertamos, desayunamos, pertrechamos los morrales, repartimos
las armas echando a cara o cruz el mejor de los ejemplares, nos condujimos a las
caballerizas:
Los equinos resoplaban, pateaban contra las tablas del galpón,
hedían a heno rancio y orines. Los ensillamos, aseguramos cinchas y arneses
entre ariscos amaños, abrimos el portón, los caballos patinaron
transitoriamente, luego se estabilizaron, los cascos sonaron contra la plancha
de salida, montamos, monté, empuñé las bridas del caballo.
Los primos residían en la hacienda desde la vigilia de San Juan, postrimerías
de agosto. Pues bien, la cabalgada avanzó por la trinchera de arrayanes,
y de ahí hasta la boca del bosque nos mantuvimos así por una legua.
Las riendas me quemaban las manos, circunvolaban torcazas y jilgueros, alcanzamos
un calvero, desensillamos y atamos las riendas a un tronco caído, doseles
de ramaje invernizo encapotaban el área, traía unos prismáticos
en mi morral, eran los de misiá Martina. Observé a través
de ellos: había nevado monte arriba:
Hicimos el resto del trayecto
a pie. Por aquella época apenas nos comenzaba a crecer el bozo, figurones
tartarinescos, barbipungentes, íbamos envueltos en sendas mantas de lana
de vicuña, una para cada uno, capas cálidas como marsupios, los
moscones bullían con titilante proximidad, oíamos su bordoneo a
pulgadas de nuestras cabezas, tropezamos con canelos, laureles, raulíes
defoliados, varones eméritos. Nosotros adelantamos entre la espesura, arriba
palios de follaje, un extenso sudario, líquenes colgando desde las copas
de los árboles, mesados por el viento de navaja, glaucas y deshilachadas
medusas, rastreábamos zorros o perdices, patos, becasinas; cualquier presa
sería buena:
A la segunda o tercera legua, asumimos que los frutos
de la batida se mostrarían exiguos. El séptimo de los primos, acaso
el mayor, auguró, basándose en la propagación de ciertos
hongos, denominados llaollao por los lugareños, que a la lluvia seguiría
el granizo y que, naturalmente, los animalejos se refugiarían en sus respectivas
madrigueras. ¿Llover? ¿Granizar? Insensible al indicio, apenas si
le presté oídos al sabelotodo, cambiaría mi escopeta de un
brazo al otro, apoyando la culata contra mi axila izquierda, todavía libre
de sudor, el arma artillada y virgen, los prismáticos dentro del morral,
posteriormente hallamos una diferente variedad de hongos, esta vez comestibles.
Los había de a montones, en racimos, erupciones de malva y hueso, enquistados
en las cortezas de las hayas. El más listo del contingente sacó
un mechero de níquel y los asó sobre la marcha:
Entre bocado
y bocado, sorbiendo por turnos la cantimplora, pronto nos vimos llegar a lo que
sugería ser un faldeo de montaña, zona donde terminaba el ecúmene
al cual nos habíamos acostumbrado, ascender desde acá, internarse
en lo profundo a partir de este exacto limen, de esta frontera, sólo nos
acarrearía problemas. Desquiciaríamos cualquier cartografía
posible, abandonaríamos coordenadas ya aprendidas por una carta de navegación
en blanco, dejaríamos una botánica de especies mestizas o importadas,
europeas principalmente, por una exclusivamente aborigen. Seguir adelante era
en realidad retroceder, tal vez no en el espacio, pero sí en el tiempo.
Significaba una involución:
Todo ocurrió según la secreta
concatenación de un sueño. Primero fue la estela de los robles quemados.
Nos asaltaría, muy a propósito, un leve prurito nasal, como de cebollas
oreándose, de pimienta. Cerca andábamos, es probable, de las rozas
y talas que ordenaba realizar Beltrán a sus paniaguados. No obstante, ¿qué
o quién permanecía del otro lado? Oíamos un rumor inteligente,
de manos acomodando leños o recogiendo piñones desde la hojarasca.
Sin duda había alguien merodeando, trepaba el muérdago rojo a los
árboles inminentes. Irrumpimos, irrumpí, ensayamos una violenta
cencerrada, entre chiflidos y amagos de puntería, y, paradójicamente,
el tipo ni se dio por enterado:
Me asaltó un relámpago de
inconsciencia, de irreflexión, y luego, para cuando volví en mis
cabales, abracadabra, el corpachón del advenedizo yacía boca abajo,
lívido el gaznate, la quijada brillante de saliva, de espumajos. Pensé
en el cadáver de un buey enyugado, vencido durante la faena agrícola,
tirando del arado, en plena roturación. ¡Ah, paralelo notable! Nuestro
supliciado había dibujado un surco en torno. ¿Por qué no?
La impresión era cruda, aunque eficaz. Además, me engañaría
si afirmase que existió compasión de mi parte. Nos habíamos
propasado horriblemente, pero eso no significaba que lo lamentásemos. A
la inversa, en gran medida era preferible así, tenerlo muerto. Un muerto
no plantea enigmas —me dije—, simplemente está allí como un fruto
caído, entregado al oscuro metabolismo del bosque:
Acordamos silenciar
el percance de marras. Los nuestros no iban a traicionarse ni deslenguarse. Lo
perpetrado aquí y ahora jamás debía trascender. Nadie podría
enterarse, mucho menos los mayores, tíos, padres, tutores, lo juramos reiteradamente.
¿Nadie? ¡Nadie!, asentimos, y nos reagrupamos de nuevo, dividimos
los trabajos, tú esto, tú y tú aquello. ¿Conforme?
¡Conforme! Apartamos las brozas y removimos los terrones que había
debajo. El humus exhibía una insólita tibieza, afloraban tímidas
lombrices, de talle largo y anillado, se contorsionaban, se escurrían.
El espectáculo distrajo al menor de los cazadores, quien rescató
de la zanja un respetable espécimen, puso la lombriz en la tierra y la
partió en dos con el canto de la bota. La juraría muerta, aunque,
pamplinas, ambas mitades siguieron con vida. El chico miró asustado, luego
repitió la operación. Esta vez eran cuatro los segmentos, todos
moviéndose, todos vivos, un pujo de espanto le contrajo las vísceras,
lo vimos vomitar, desvanecerse, la resurrección de la sabandija era un
milagro negativo, demostraba que después de la muerte aún se podría
perdurar muriendo:
Arriba el cielo de septiembre, poblándose de bandadas
al desnorte. ¿Por qué las aves? Descollaban huíos y chucaos.
Su denso graznar nos movía a sospecha. ¿De qué escapaban?
Cubrimos al desconocido, le echamos encima brazadas de hojas y tierra suelta.
Habíamos cumplido. Descansamos, y descansé, y de improviso, valiéndose
del paréntesis, el primito del mechero extrajo de su bolsa las setas silvestres,
recolectadas durante la jornada, y tornó a chamuscar un puñado de
las mismas, tostándolas con paciencia de franciscano, y distribuyó
los hongos, en cuyo sabor adivinaba, desde ya, una mezcla de carne y pétalo.
Sólo nos interrumpiría el decurso de los pájaros, afiebrados
en su dispersión:
Probamos, empero, la cuota de cada cual, aplastándola
contra los alvéolos, triturándola, sí, textura de hostia,
carne y pétalo en la boca, en el paladar, en las papilas. ¿Cómo
si no? El vínculo se insinuaba candorosamente, nuestras acciones tomaban
un vago acento eucarístico. Únase a esto el viento montañés,
el salvaje diapasón de los pájaros, el ir y venir de la llama en
su corola de níquel. ¿Promesa? ¡Promesa!, declaramos, al abandonar
el sitio del sacramento. Todavía teníamos oportunidad; al cuarto
de hora se desataría la cerrazón:
Nevaba, granizaba en lo
alto del bosque. De ahí, evidentemente, que las aves volasen campo abajo,
en nerviosos planeos, y lo propio debía acontecer con nosotros: emprender
un éxodo afín, hasta donde habíamos apostado las cabalgaduras.
Corrimos en ese sentido, tragamos una legua y pico, jadeantes, asmáticos.
Nos alucinaba la posibilidad de zozobrar bajo la glacial pedrada, deambulando
entumidos y aterrados, parando de trecho en trecho únicamente para confirmar
que los puntos cardinales no acusaban desvarío: Norte, Sur, Este, Oeste.
¡Por acá!, gritó uno de los primos, señalando una angostura
de luz en la selva, llovía, diluviaba, en cualquier instante pasaríamos
al granizo, pero afortunadamente ya divisábamos los caballos, nuestra salvación,
¡anda, tú, coge el bayo!, ¡y tú y tú, rápido,
en las potrancas!, las bestias relincharon, eso es, calma, calma:
A lo poco
de subir a las monturas, percutieron, aquí y allá, los primeros
granizos, los pedriscos rebotaban contra la grupa de los animales, contra las
nucas de los cazadores, pero no debía mirar atrás, así suceda
lo que suceda, ni tampoco, apiádense los santos, enredarme en los halagos
que arbitraba, desde el fondo de los siglos, la mujercita de Lot, pero la fría
lapidación arreciaba, el granizo tronaba en las frondas, y sentía
en los silos del alma, una y otra vez, el zarandeo del dogal, de la horca, repitiéndose,
ahora mismo incluso, en el tacto de las riendas. La mañana, nuestra mañana,
¿qué había pasado con ella?, ¿habría, pues,
degenerado en este mediodía de bruma?, urdiríamos un sendero a través
de la cortina de verde y hielo, intentaríamos salir, y lo estábamos
logrando, cierto que a duras penas, sólo que yo, como siempre, me rezagaba,
me revolvía contra mi propia huella, me anclaba en el teatro de la iniciación:
Había
visto antes esa cara, hacía bien en confesármelo, ¿pero dónde?,
no en Chile por lo pronto, aunque, y si no era en Chile, auscultaba en mi modesta
biografía, ¿dónde diantres, entonces? Un hilo de ironía
tejía los eventos, de adolescente, domiciliados todavía en París,
había sido conducido a una de esas exposiciones antropológicas,
muy típicas del espíritu galo, olvidaría si en el jardín
de Aclimatación o en el bulevar de Grenelle, petites troupes de gauchos
o indios salidos de las pampas o la Patagonia, ¿conciudadanos míos?,
los infelices se dedicarían a realizar proezas con el lazo o chapurrear
herméticas salmodias, tambor al ristre, nada tan llamativo desde el circo
de Buffalo Bill, ahí los tenía, salvajes, bárbaros, pieles
rojas, un museo viviente, fue la ocasión en que vi aquel rostro, el presentador
francés decía que mi ítem de estudio era un cacique o algo
por el estilo, ¿de dónde?, pues de Chile, respondió el sujeto,
conque obsérvalo atentamente, ¿eh, amigo carapálida?, ¡ni
en las historietas ilustradas lo tendrás igual!, un indio vivito y coleando:
Muerto,
ésa era la palabra, muerto, rematado, indio o no indio, cuál sería
la diferencia, el hecho es que lo habíamos ajusticiado por una miserable
bagatela. ¿Los cargos?, robo de leña, abigeato usurpación
de terrenos, ¡una mentira tras otra!, se nos ofrecía, lisa y llanamente,
un espléndido casus belli para amenizar el rato, y nos abocamos a ello,
montamos nuestra farsa, extrañísima justa de fuerzas, unilateral
desde un principio, eso me parecía, un vulgar recreo gladiatorio, sin embargo,
me reprochaba, ¿por qué no detenerse a tiempo, antes de que todo
se nublara?, fuimos, fui, parte interesada y juez, nos desplegamos en semicírculo,
desenfundamos, lo encañonamos, pero el intruso no se molestaría
en impetrar defensas. Tal vez era su misma negligencia cuanto nos aguijoneaba
para proseguir y redoblar el asedio, había una furia plácida, lenta,
jactante, vino la cuerda, lo atamos del pescuezo y lo pusimos a gatear cual bestia
en el picadero, hala, aprieta, aprieta, gritaban mis primos, consumar el lance
dependía de mí, el dogal estaba en mi poder:
¿Poder?,
¿cuál poder?, espoleé mi caballo y el bruto pifió
con rabia, amenazando con botarme, enderecé las bridas, ¡arrea!,
¡arrea!, potro de mierda, le increpé, y el potro se corrigió
sin chistar, enhorabuena, teníamos por delante una pantanosa vaguada, la
borrasca inflaba nuestras mantas, nos tambaleábamos en los estribos, el
bayo caló sus herraduras en el bolsón de agua lluvia, la secuela
no tardaría, el cuadrúpedo se abalanzó encima, y a los dos
o tres manoteos el líquido le llegaba a lo corvejones, el granizo golpeaba
sobre la superficie del marjal, no menos tajante que flechas, que dardos verticales,
ambos impelidos por una sorda ballesta, los jinetes se apuntalaron en las monturas,
lo peor había sido conjurado, ganamos tierra firme:
Sentimos, error,
sentí, pues ahora volvía a ser un carácter autónomo,
dueño de mi propia peripecia. Renovarse las energías y aguzarse
mi nervio, se abría a mi empuje un descampado de altas malezas, el cual
derivó, sin mayor ceremonia, en una plantación de forraje; fue aquí,
imperiosamente, donde la galopada mitigó su compás, donde me supe
con el coraje necesario para recapacitar y escrutar en nuestra retaguardia. Todavía
precipitaba, lechosos los alientos de hombres y bestias, escarchados ponchos y
mantas, miré atrás por una fracción, advertía el cambio,
aunque apenas lo creía, paulatinamente las esquirlas de la borrasca se
suavizaron y se convirtieron en nieve, los copos inundaron la campiña,
y la erizada masa del bosque, accesible sólo en un segundo plano, semejó
un dibujo en tinta china:
Regresé la vista al frente, allende el
alfalfal, despuntaban las chozas de los peones, viviendas miserables, derrengadas,
me asombraría de que el granizo, o aun la nieve, no barriesen de un plumazo
con ellas, ¿nevando en septiembre, y, para colmo, durante el mediodía?
Aprovechamos el envión y subimos a un otero perpendicular a los arrayanes
que componían el camino principal, habíamos tomado ventaja gracias
a un impremeditado atajo, la nevazón cesó prematura y caprichosamente,
pero al menos quedaba un consuelo, haber sido transportados a una estampa, a un
clisé, de la Madre Rusia, ¿Rusia? Reí al considerar la idiotez
que cruzaba mis sesos, tañeron, a badajo suelto, las campanas de la capillita
del fundo estábamos cerca.