Claudio Bertoni, 1946, santiaguino de nacimiento y conconino
por adopción, tiene una amplia trayectoria en diversos menesteres
artísticos, fotografía, plástica y poesía,
por lo menos; en las dos 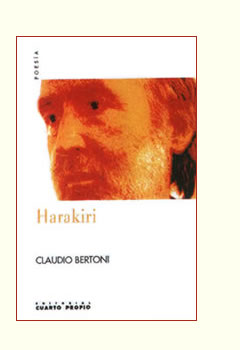 primeras
áreas es dueño de un registro de gran amplitud y variedad,
que va desde el desnudo hasta una muestra de zapatos encontrados en
las playas de Chile.
primeras
áreas es dueño de un registro de gran amplitud y variedad,
que va desde el desnudo hasta una muestra de zapatos encontrados en
las playas de Chile.
Su poesía ha seguido un ritmo irregular. Trece
años pasaron entre El cansador intrabajable I (1973),
publicado en Inglaterra, y El cansador intrabajable II (1986);
pero entre 1990 y el presente año ha publicado otros siete
libros de poemas, la mayor parte breves y contundentes. Sin duda,
Sentado en la cuneta (1990) y Una carta (1999) son,
hasta ahora, sus mejores libros.
Harakirí se empina sobre las 300 páginas,
cosa rara -única, mejor dicho- en la bibliografía de
este
poeta, aunque, por lo demás, continúa la temática
omnipresente en sus obras: la biografía, las
mujeres, el sexo y, crecientemente, la vejez, la enfermedad y la muerte,
acusando una deriva
existencialista cada vez más pronunciada (véase, por
ejemplo, el poema "Solo": "Sólo/espero/que
morir/sea descansar").
Bertoni, se diría, no se limita a la hora de mostrarse,
pero no puede tampoco ser tildado de
exhibicionista: hace poesía de la circunstancia, de su circunstancia,
de sus años, de sus recuerdos, de su mirada. Porque, como fotógrafo
y artista plástico que es, el ojo tiene mucha importancia también
en su poesía, aunque en este libro la mirada se vuelve más
bien hacia el interior. Y el intento es más bien frustrante
para el lector aficionado al retruécano, al epigrama, a la
saludable falta de autocensura de un poeta irreverente que aquí
abusa de las repeticiones y delata, quizá
sobre todo, la falta de trabajo sobre sus propios textos. Cuando dialoga
con Cioran, la voz
suena como impostada; cuando escribe variaciones sobre la muerte,
la ausencia o la inexistencia de Dios, no escandaliza a nadie; cuando
insiste una y otra vez en el cansancio, la fatiga, el hastío
y la inminencia del fin, suena, en fin, cansado, pero en modo alguno
angustiado por el misterio que ahí no alcanza a enunciarse.
Tiene, de todas maneras, aciertos; nadie ha negado jamás la
autenticidad, originalidad y sentido de lo coloquial de Bertoni, que
aquí asoma a ratos, como destellos del poeta
que se tomaba menos en serio que ahora o, dicho más propiamente,
que ponía más distancia
entre sí y su escritura. A este Bertoni le falta reírse
más de sí mismo o quizá llorar abiertamente,
sin mediaciones, tal como en Sentado en la cuneta evocaba de
manera tan lograda sus años juveniles. Y le falta, como está
dicho, más trabajo o, si uno se atiene al título de
sus primeros libros, simplemente más inspiración.