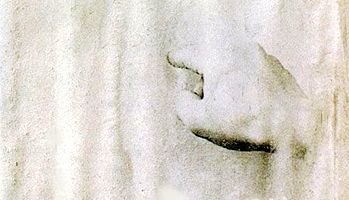
Contraste en el Parnaso
Carlos Germán Belli
Revista de Libros de El Mercurio, Viernes 16 de Junio de 2006
El autor peruano, ganador del Premio Iberoamericano Pablo Neruda, se pregunta por el progresivo divorcio entre los lectores y la poesía. Ni su alcurnia, comprueba, la ha salvado del lugar marginal que hoy ocupa, como si no encajara en la
modernidad.
Leí hace algún tiempo que la poesía es la expresión más antigua del habla humana. En realidad, así comenzaba la presentación del primer número de la revista "Can mayor", que se edita en Tenerife (Canarias), y que hoy sigue apareciendo regularmente. La rotunda aseveración se me quedó grabada de inmediato por el hecho de que nos empeñamos en colonizar contra viento y marea la página en blanco, que no es otra cosa que estampar allí nuestros propios borrones. Pero el texto inaugural de la revista tinerfeña desencadenó en mí unos sentimientos y unas ideas particulares que me llevaron a preguntarme con asombro cómo es que esta actividad milenaria finalmente hoy este sumida en la mayor de las postraciones, discurriendo casi secretamente a la manera de esos seres excluidos de la felicidad terrenal.
Sí, pues, desde lo más alto del edificio literario, donde reinaba en tiempos muy lejanos, se ha venido abajo estrepitosamente. La extraordinaria alcurnia no le ha valido para salvarse de este ocaso. Lo que fue una capital expresión del habla humana, ahora literalmente se encuentra al margen, como si no encajara en la modernidad, tan palpitante e inusitada, lo cual por contrapelo nos lleva a añorar aquello que ocurría por ejemplo en el discurrir cotidiano del Siglo de Oro español.
No es una visión apocalíptica, traída por los cabellos, aunque sí algo que corresponde a la exacta realidad. Y más aun de quien es testigo ocular de tal situación crítica, por añadidura percibida en el curso de toda una vida. Es el testigo que ha rumiado largamente lo que experimenta en carne propia, y que por la fuerza de las circunstancias debe constatar de viva voz el penoso destino de la escritura poética. He aquí este ejercicio espiritual que lo practican, con obstinación y puntualidad raras, algunos seres en cada rincón del mundo. Prácticamente, están allí sin padre ni madre y ni perro que les ladre. La verdad es que les importa un bledo asumir el rol del mínimo monaguillo, o la condición de los antiguos moradores de las catacumbas
cristianas, o ser unos militi ignoti, que son esos valientes soldados lamentablemente desconocidos.
Sin duda alguna, un panorama asaz sombrío, aunque no dejamos de recordar el punto de partida de todo. Fue en el alba de la humanidad cuando la poesía y la religión coexistían hasta ser una sola cosa, en que la piedra de toque es el pavor ante el misterio del universo, el temor reverencial ante los dioses. Prueba actual de esa ancestral y linajuda conjunción podría ser la palabra numen, anidada en los diccionarios, y en cuyo seno está codo con codo una doble significación: la deidad con poderes misteriosos y la inspiración del poeta. Pero, al paso de los siglos, la revelación religiosa y la revelación poética se desligan, salvo en el específico caso de la ardorosa poesía mística, en que la estética laica coadyuva al diálogo con la Divinidad. Y, como suele ocurrir siempre, enseguida la antinomia que enmienda la plana: la poesía al servicio del sacrilegio, de la blasfemia, más aún de la muerte de Dios. De improviso se yergue el Conde de Lautréamont como el portaestandarte de la revuelta luciferina.
Este estado de exclusión empieza, creo yo, en el siglo XIX, en el
año 1857, con la primera edición de Las flores del mal, de Charles Baudelaire. Lapidado pronto como ininteligible por la crítica oficial de entonces, aunque posteriormente se le considera el padre del parnaso moderno. Sin embargo, según parece, se inicia entonces el divorcio entre el público lector y la poesía, que continuará hasta el día de hoy. Ese "estremecimiento nuevo", como Victor Hugo califica los versos baudelairianos, es la boda de la exacerbada sensualidad y el misticismo cristiano, amén de una dicción impecable. Y todo ello deja estupefactos, primero a sus contemporáneos, posteriormente a quienes venimos después de él; y, como consecuencia, los lectores volviéndole las espaldas al género poético.
En las primeras décadas del siglo XX, el divorcio se hace muchísimo más profundo, a causa de la aparición de los ismos de vanguardia. O barahúnda, o incendio, o terremoto —sea lo que fuere— se desencadenan en la página en blanco. Vayamos mejor al grano: ni el menor vestigio de la retórica tradicional, y en consecuencia ni estrofas, ni rimas, ni métrica, sino palabras en suma libertad, el feísmo doblegando a la belleza, el maquinismo sobrepujando a la espiritualidad. La novísima retórica cristaliza, como no queriendo la cosa —y por cierto ahuyentando radicalmente al público—, el poema figurado o caligrama, los versos onomatopéyicos exentos de significado, o los textos automáticos más allá de la lógica. En esta insólita perspectiva, el destinatario del poeta no duda de tomar las de Villadiego, cambiando de horizontes.
Pero, a Dios gracias, por suerte no sólo en la escritura sino también en la misma vida cobra vigencia el oxímoron, ese recurso retórico que significa el contraste de dos situaciones opuestas. Pues pese a la ocultación del género poético y no obstante sus inveteradas vicisitudes, que arrancan en la mitad del siglo XIX, esta expresión literaria sigue literalmente vivita y coleando, muy lejos de ser una actividad en vías de extinción. Hela aquí sobreviviendo, mal que bien, y hasta con claros indicios de que al parecer nunca desaparecerá de la faz de la Tierra. Y con razón Pierre Reverdy afirma que en todas las eras existen poetas, y, en efecto, helos allí ahorita mismo cómo siguen apareciendo con gran puntualidad. Pensemos igualmente en las numerosas justas poéticas, en ciertas voluminosas antologías nacionales,
en las exquisitas revistas consagradas exclusivamente al género, y los eventos en que los soldados desconocidos se convierten en mandarines, como allá en Nueva Delhi y Bhopal; o menos lejos en Sevilla y Salerno; o acá no más en Rosario y Santiago de Chile.
Claro que sí, esta percepción feliz se debe a su linaje archimilenario —tal como lo recordamos al comienzo—, que se remonta a los albores en que poesía y religión eran una sola manera de comunicarse con las deidades tutelares. Además, pese a los tiempos difíciles, constituye el mismísimo corazón de la literatura, entronizado profundamente como en la antigüedad. Porque es la encarnación de la esencia de la palabra, y ello de modo inigualable. Porque es la revelación del ser, desde en la mas-médula de Oliverio Girondo y el pesa-nervios de Antonin Artaud, hasta las reconditeces del alma invisible. O, en fin, la saludable y oportuna liberación de los tormentos y angustias mediante la emoción estética, que es la escritura como ejercicio catártico asumido en la juventud y prolongado en la vejez.
Los oficios de los hombres y mujeres casi siempre se extinguen automáticamente en los extremos de la edad. En cambio, entre los descendientes de los aedos, vates y trovadores hay algunos que nunca dejan de escribir, ya que siguen en sus trece, hasta el suspiro final, con los mismos bríos de la inextinguible poesía. Evidentemente, la perdurabilidad en una doble dirección: por un lado, la firme persistencia de un género literario, más allá de sus tremendas dificultades, que podrían resultar desalentadoras, pero que no tienen tal efecto; y, por otro, la admirable persistencia del poeta, aun en el ocaso de su vida, como testimonio de fe en las bellas letras. Sí, pues, enseguida sigilosamente fijemos la mirada a través de la puerta entreabierta de una torre de marfil, y, con lógico asombro, observamos entonces a alguien, ya afásico, ya paralítico, como llegó a estar realmente Baudelaire, estampando, sobre la inmaculada hoja blanca, únicamente un escueto monosílabo, que para él constituye su mejor verso.