Proyecto Patrimonio - 2018 | index | Carlos Henrickson | Autores |
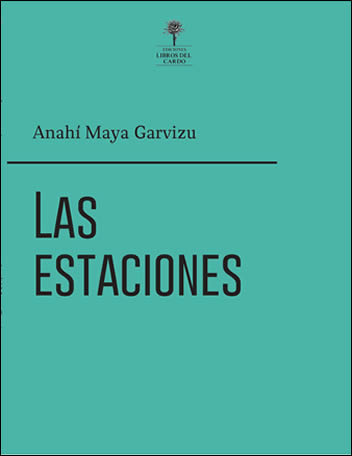
Los puentes de la lírica: Las estaciones, de Anahí Maya Garvizu
Por Carlos Henrickson
.. .. .. .. ..
Habría sido frase adecuada decir que Anahí Maya Garvizu (Chuquisaca, 1992) entra al mundo de los editados con paso seguro; aunque pensado mejor, paso seguro no es buena imagen. No es justo entrar en paso seguro a la lírica, y muy particularmente a esta lírica, que actúa como un tanteo, un trastabilleo en el campo claroscuro de la memoria y del autorreconocimiento a partir de esa memoria. Entrar a paso seguro allí sería garantía de cometer el tropezón de la expectativa lograda de sí mismo, en la que de una vez se nos revela que no hay nada que buscar. El pliegue de la memoria de esta lírica nos asegura la extensión ilimitada de la formación de las 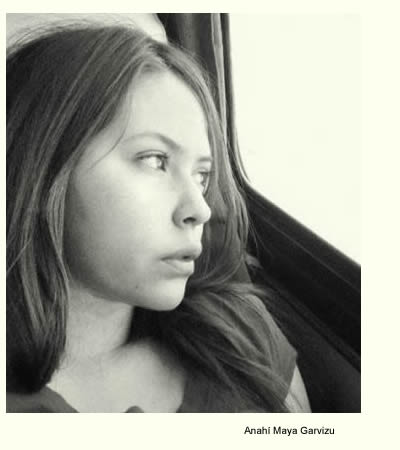 emociones y por ende de la mirada, que infaliblemente se desarrolla a tropezones, a paso de ciego con la vara del logos reconociendo el suelo irregular de la experiencia ajena y la propia.
emociones y por ende de la mirada, que infaliblemente se desarrolla a tropezones, a paso de ciego con la vara del logos reconociendo el suelo irregular de la experiencia ajena y la propia.
Digo la ajena y la propia para que se entienda la frase, porque lo ajeno y lo propio están correctamente confundidos en la poética de Anahí. La memoria de los ancestros, por ejemplo, está en pleno proceso de hacerse sustancia propia: es una poética de recuperación de lo perdido en la superficie del tejido constructivo del poema. Distingo acá dos momentos: aquel en que la escritura trae la realidad transfigurada de lo que ha pasado precisamente en la infancia -el momento en que se aprende a mirar, como quien aprende los signos de la lectura-, y otro, posterior, en que el sujeto desde lo actual toma las lecciones atesoradas en torno a esas imágenes-signos para modificar, re-formar, lo que se tiene al frente.
El primer momento que menciono, a los chilenos nos trae inevitablemente a la poética de los lares de la que habló Teillier. La apuesta imposible de la lírica como herramienta de recuperación adquiere en Las estaciones (Valparaíso: Libros del Cardo, 2018) la forma de una nostalgia patente, que llega a plasmarse en carencia física:
Nosotros vinimos lejos
hacia el vértice del camino
donde la visión del pasado es invertebrada
tentados, incrédulos, absortos
ahora que curtirse
parece ser un sentimiento
y no una textura en la piel
¿Tendría que hacer un dibujo en la mía?
(Temporada de sequía)
Esta mirada de lo visto por primera vez, de lo que se nos aparece previo a toda estructura, invertebrado, antes de cualquier tipo o posibilidad de écfrasis (No sabes escribir pero lees las horas / en los ojos de los gatos, / la intensidad de la tormenta / en el comportamiento de los insectos, / la fertilidad en el espacio de corteza a corteza), no puede sino vaciarse en una visión poética en el sentido original del adjetivo, poiética: cuyo primer momento no puede dejar de ser la producción de un símbolo primordial, un mito personal. La afirmación de la imagen mítica se nos aparece lúcidamente como la fijación de una luz poderosa (el relámpago), que sustrae las dimensiones variables del tiempo y el espacio en Allegro, uno de los textos sustanciales de la poética del libro:
Durante la tormenta nocturna
los relámpagos dibujaron
el contorno de los árboles sobre el cerro.
Una gama de lilas estalló en el cielo,
el gallo confundió el día y cantó.
Un trueno surgió entre las nubes y regresó a ellas.
...
Era un fragmento único de tiempo y espacio
similar al rayo que agrieta y vuelve a la opacidad
dejando seres partidos o con una nueva apariencia.
El agua corría turbia por las calles de tierra.
Hasta los opas, los jorobados, los añorados ausentes
y las nanas con bocio en el cuello y trenzas blancas
desfilaban al borde del camino
rozando las flores que crecen en forma silvestre
como si tuvieran un lugar a donde ir.
(las negritas son mías)
Así, la figura del paso del tiempo puede bien tomar la forma del barrer de la abuela en Solsticio, que no por humanizar el transcurso deja de hacerlo doloroso, en la plena conciencia de lo irrecuperable. El haber habitado este momento de revelación, da en el último verso su significación propiamente mítica:
¿Recuerdas? Todo parecía música entonces.
Lejos de ser un matiz de embellecimiento del recuerdo, esta música acaba representando una modulación de la realidad pasada que la lleva a ponerse en un plano inmanente y persistente, modificando la mirada para ver en esta la lección definitiva de la posibilidad de un mundo realmente inteligible. Poemas como Hombre sentado bajo un sauce, Regresión o Chaco nos presentan, en sus breves anécdotas, ejemplos de esta mirada que es capaz de subvertir el lugar de quien observa: terminamos no sabiendo bien el lugar del sujeto de esta escritura, obligados a comprender a este mismo sujeto como otro lugar en que esa transfiguración ocurre, en otras palabras, un sujeto paratópico:
Mirarse a través
a pesar que el cuerpo
siga estando en el mismo sitio.
(Regresión)
Este momento se nos sabe presentar como el de la adquisición de los atributos líricos. Desde acá solo pueden emerger el estado de atención, de receptividad llevada al límite y la capacidad de renombrar lo real. El momento siguiente que mencionaba tiene que ver con la aplicación de esta mirada.
Poemas como Equilibrista, Contenedores o En la ciudad se sostienen en esa visión transfigurada, sabiendo fundir la propia emoción como la ley de un afuera, experimentado con una distancia espacial que se hace análoga a la distancia temporal de la mirada hacia lo perdido. El sujeto no puede sino autorreconocerse (y por tanto, auto-formarse) por empatía y contraste con eso otro.
Esta “ley” asignada por el poeta al mundo exterior funciona en sentido estricto como el reconocimiento de un alfabeto visual, una legislación de elementos muertos, y no es casualidad que se trate acá de tópicos netamente urbanos, en que no está ajena la presencia de la muerte, la inercia y el desespero, desespero que en este caso es por el sentido. La cesión de destino por parte de la conciencia solo puede darse en forma de transfiguración poética: como en Éxodo antes del alba, Jam Session, Escenografía y, muy especialmente en Postal.
En este caso la écfrasis sí se hace absolutamente posible, habiendo ya el poeta construido los puentes significantes hacia el mundo. Poemas como Migrantes, Frontera o En la acera son notables en este sentido, y por ejemplo, en Invierno:
Las ruedas de los autos se hunden por un instante
en los agujeros del asfalto.
Entre las luces parpadeantes de la ciudad
una mujer vestida de azul
toma el taxi de vuelta a casa,
sube al ascensor,
saca las llaves
persiste en abandonar sus recuerdos.
Cansada de arraigarse al dolor
salta.
Solo las palomas
asoman sus cabezas desde el techo.
Reafirmo lo dicho: lo que se ha ganado no es precisión, sino que una modulación del paso que sabe darle sentido al tropiezo. La vía lírica no puede dejar de reconocer a cada paso el error y la deriva, y por ello la plena conciencia del lugar de Paisaje al final del libro, donde el mundo sabe escaparse de cualquier fijeza acabando por nombrar el paso del sujeto como desprolijo, como afectado por la deriva de la conciencia: un mundo que exige su orden inerte ante el empuje de transformación de la poesía.
Queda destacar la visión de Libros de Cardo -en el marco de una conciencia casi generalizada dentro de la pequeña y mediana edición independiente- al entender que nuestra literatura no puede ser sino la latinoamericana, superando las fronteras nacionales.