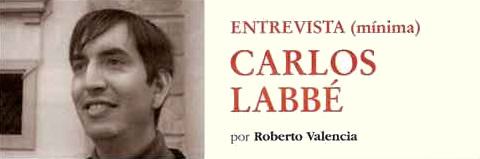
CARLOS LABBÉ entrevistado en QUIMERA
Roberto Valencia entrevista a Carlos Labbé en el último número de Quimera
Una de las sorpresas del año pasado fue Navidad y Matanza, del chileno Carlos Labbé. Se trata de una novela que plantea varios desafíos al lector. Personajes que cambian de identidad, planos metaliterarios que se imbrican formando una maraña de ficción y realidad, una atmósfera amenazadora que evoca las películas de David Lynch... son muchos los valores de un texto que aparece en las listas de lo mejor del 2007. Este año se publicará también su novela Locuela, en la misma editorial.
- ¿Te han pedido muchas veces que expliques Navidad y Matanza?
- Poco me han preguntado sobre el significado de nacer y ser muerto, sobre escribir en el tiempo de dos misterios entre los cuales los capítulos fingen calma, como un relato de una novela que no quiere ser pasajera sólo puede ser convencional si su principio y su final son inenarrables. De lo que sí me han pedido hablar es del proceso de escritura colectiva de Navidad y Matanza, y lo cierto es que con siete amigos planeamos reproducir la experiencia del Oulipo pero terminé yo solo, haciendo una novela sobre mi adolescencia, lo cual cobra sentido si nos acordamos de que para Queneau la restricción antecede a la creación, que un niño a los trece años está en un corsé que se llama cuerpo, y el cuerpo de un hombre de trece en un corsé que se llama niño. Adolescencia también es una cualidad de las novelas que buscan su propia forma literaria, así que agradezco cada vez que me preguntan de eso, porque el tiempo pasa si uno se hace sabio para no olvidar que la adultez es otra estación más.
- En tu novela aparecen varios escritores que, al narrar, mezclan su ficción con su realidad. ¿Te inspiraste en La vida breve de Onetti?
- Claro que sí, además de La vida instrucciones de uso, La vida simplemente –del escritor costumbrista chileno Óscar Castro, que nació a pocos kilómetros de los pueblos de Navidad y Matanza– y La vida está en otra parte: son novelas de aprendizaje de un autor que termina siendo su propio personaje, castigado así. Y redimido de su soberbia. Más que sobre artificios narrativos, habría que preguntarse por qué pareciera que no hay consecuencias en la identidad del autor, del narrador y de sus personajes luego de terminada una novela. La idea de que escribir es algo demasiado limpio –clínicamente esterilizados, hablamos mediante teclas que accionan signos sobre una pantalla luminosa, ya no en un montón de papeles manchados con tinta que la propia mano va ensuciando, que se vuelan con el viento y caen en la chimenea– me provoca un vértigo, me dan ganas de vomitarme a mí mismo sobre una página, preso de una alucinación provocada por el delirium tremens del escritor higiénico.
- En la novela la narración progresa a la vez que el desconcierto en el lector sobre la identidad de los personajes y la propia materia narrativa. ¿Es posible contar una historia que se está desintegrando mientras avanza?
- Sí. Es posible y también necesario si lo que se quiere es dejar de narrar para entretener, para malgastar el tiempo, para hacerse rico, para sentirse satisfecho o para ejercer algún tipo de poder no dicho sobre otros que no cuentan historias. El misticismo sufí, Rabelais, Ovidio y el silencio anterior al Génesis ya hablaron de un cuerpo que se somete a su propio envejecimiento, que toma conciencia de que estar con otros –leer– es desgastarse, porque sin esa ruina no hay manera de morir y cambiar de cuerpo durante esta vida. Como vemos cada semana en los estrenos de Hollywood, la narración occidental se ha convertido en una piedra muy grande que está a punto de caernos encima: es la piedra de la conformidad. Se hace necesario que el narrador, que el personaje, que la historia misma no salgan indemnes de un libro porque finalmente la intensidad del impacto de dos subjetividades –y cientos de ellas, en las voces que resuenan en el lector y el escritor– otorga relevancia a la literatura.
- Me fascina eso que les haces a algunos personajes, obligándoles a transformarse en otros o a haciéndoles adoptar otras identidades (como en Carretera perdida, de David Lynch, o en Orlando, de Virginia Woolf). ¿Crees que recursos como éste no han sido suficientemente explotados en un ámbito creativo, la literatura, que ofrece al escritor toda la libertad? O, por decirlo de otro modo, ¿deberíamos estar a estas alturas más acostumbrados a este tipo de estrategias narrativas?
- Creo que el psicoanálisis fue racionalizado en extremo por las mejores novelas de principios del siglo XX, que no querían alejarse de la Viena imperial ni sacarse la ropa de encaje aunque dijeran lo contrario. Difícilmente nos sorprenden los recovecos de la memoria, las voces enciclopédicas, los dobleces esquizofrénicos de las novelas contemporáneas que reescriben a Proust, a Faulkner, a Joyce, en cambio Chesterton –como Woolf, Bloy y Borges– es inimitable: era diferente su cara si miraba al cielo, a la izquierda, a la derecha o al ombligo en el momento de anotar Las metamorfosis, el Asno de oro, a Kafka, y eso se nota en la extrema corporalidad de sus narradores. Borges es un autor tontamente clasificado como inteligente, como demasiado mental, cuando sus juegos de referencias son la supuración verbal de un cuerpo que se mira con asco, como Fogwill sostiene en Help a él, su libre interpretación de “El Aleph”. Y David Lynch, bueno: se nos olvida que Lynch practica la meditación trascendental.
- Uno de los temas de tu novela es la desaparición. ¿Crees que tu novela es una metáfora sobre este asunto?
- No es una metáfora sino una alegoría en el sentido medieval del término, aunque por supuesto el Medioevo es otra alegoría, la de un tiempo incomprensible, espejo del nuestro: las cosas ocurren en el campo y en el nombre de Dios. Una metáfora que se refiera a cualquier desaparición –la del significado lingüístico, la de un ser querido, la de los glaciares del sur de Chile, la del cuerpo del adversario político de las personas que nos gobiernan, la de los dodos– es inexacta, porque implica una confianza en que entre dos términos, lo representado y aquello que lo representa, haya una equivalencia y una posibilidad de reciprocidad, en cambio el acto de desvanecerse es hondo, asimétrico e inexpresable. En mi novela, la casa de los Vivar se vuelve temible cuando Bruno y Alicia desaparecen, lo mismo el laboratorio cuando Sábado escapa, y sin embargo no son espacios intercambiables sino que posibilitan un tercer lugar, el vacío y la melancolía desde donde narra el periodista.
- ¿Sería pertinente hoy día desde el punto de vista estético redactar una ficción explícita sobre los desaparecidos por Pinochet?
- No creo que una ficción explícita sobre los detenidos desaparecidos sea posible, ni tampoco necesaria; ya hay dos informes redactados por encargo de los gobiernos posteriores, describen torturas y muertes con detalles tan escabrosos que nadie es capaz de leerlos, así que se han convertido en una fantasía colectiva ilegible, aceptada en su contenido pero no en su forma, exactamente como el trauma de un niño. Hay también novelas como las de Germán Marín, de Diamela Eltit, El mocho de Donoso, Nocturno de Chile de Bolaño. Si uno se fija, se trata de textos proclives a imágenes torcidas, a narradores de sintaxis particular y párrafos de mucha enumeración. Sin embargo, el rasgo principal es la necesidad de silencio, la necesaria capacidad de sostener una alegoría. Creo que la ficción más explícita de este asunto es 2666, donde no hay una sola alusión al caso: su raíz es tan compleja que quien diga que unos militares o unos comunistas se volvieron locos el año 1973 no tiene idea.
- Entonces, ¿cualquier literatura que se proponga abordar un tema social o político debe, si quiere resultar solvente, mirarse en el espejo distorsionador del arte?
- Prefiero referirme a motivos, sobre todo al motivo musical que da coherencia a una composición, que te hace volver sobre una figura que no tiene nada que ver con el contenido aunque resuena en todo el espectro de las posibilidades humanas. Para mí la literatura es más cercana a la música que a la sociología, porque empieza en el verbo y termina en un lugar difícil de decir, en cambio la política parte de los acuerdos de palabra y termina ahí mismo, en la retórica y -hoy por hoy- en la publicidad. Aunque es impensable una literatura que no sea social, porque sólo ocurre en el encuentro de un lector y un texto de alguien más, es una de las pocas disciplinas eminentemente interiores: no hay que mirarse en el espejo distorsionador del arte, sino -con Carroll- sumergirse en su superficie como un clavadista que se lanza tan rápido que se deja a sí mismo y al público esperando, al mismo tiempo que bracea, que se contempla a sí mismo mientras se hunde en las profundidades.