Me toca escribir el postfacio del segundo libro publicado de David
Bustos. Zen para peatones, una especie de larga introspección
en la conciencia relativa del hablante de estos poemas –a ratos nostálgico,
a ratos lúcido, otras veces dueño de una extraña
lucidez que no proviene de ningún 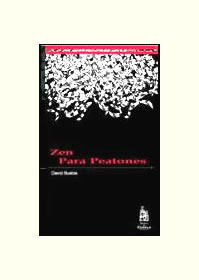 conocimiento
sistemático ni sistematizado-, nos introduce en un paisaje
lleno de arterias ciudadanas, personajes y epifanías. Pero
no se me entienda mal: no se trata de epifanías en las que
el hablante o los objetos por él designados (algo hay en estos
poemas de adánico), acceden a un conocimiento oculto e inexplorado
para el común de los mortales. Por el contrario: aquí
las iluminaciones son profanas y los iluminados un voyeur de clase
media, esos monjes a punto de morir o los amantes que encerrados en
la pieza de una habitación logran “trascender” las paredes
de esa habitación.
conocimiento
sistemático ni sistematizado-, nos introduce en un paisaje
lleno de arterias ciudadanas, personajes y epifanías. Pero
no se me entienda mal: no se trata de epifanías en las que
el hablante o los objetos por él designados (algo hay en estos
poemas de adánico), acceden a un conocimiento oculto e inexplorado
para el común de los mortales. Por el contrario: aquí
las iluminaciones son profanas y los iluminados un voyeur de clase
media, esos monjes a punto de morir o los amantes que encerrados en
la pieza de una habitación logran “trascender” las paredes
de esa habitación.
Tal como en los mejores libros que se han venido publicando en la
República de las Letras chilenas, parece que en el libro de
Bustos se condensan una amalgama de experiencias que tienen, sin embargo,
como marco común la vivencia de un Chile post-dictadura. Y
en cuanto escribo y uso el término “post-dictadura” me percato
de su insuficiencia: porque parece cierto que la matriz de los sentidos,
por lo menos en el imaginario chileno del último lustro, tiende
paulatinamente a desentenderse de los eventos de la historia reciente
para darle paso a una ¿experiencia? cuyo soporte (o falta de
él) es el vivir en una sociedad neoliberal como la de nuestro
país en las últimas dos décadas. En otro contexto,
pero que aun así nos parece atingente para el de este libro,
Francine Masiello se preguntaba cuáles son, a comienzos del
nuevo siglo, las armas de la poesía, cuáles son sus
tretas y, más importante aún: ¿Qué forma
puede tomar el lenguaje al comienzo del nuevo milenio? ¿Cuál
puede ser la resonancia de la poesía, en calidad de género
marginado por la crítica y por la compra y venta del mercado?
A partir de este manual para transeúntes que ha escrito David
Bustos, la respuesta a las anteriores interrogantes pueda arrojarnos
alguna luz sobre la naturaleza misma de este libro. Y es que es precisamente
el lenguaje el foco de atención inicial de Bustos, la necesidad
(y la incierta posibilidad) de moldearlo a su amaño para alcanzar
el poema. Si la lengua es bella es porque un maestro la lava,
traza, desde un principio, las preocupaciones generales del conjunto.
Aquí se nos avisa de la equivalencia del mundo del poema y
del mundo de los amantes, de la sacralidad del trabajo del poema semejante
al sacramento del amor. Sin embargo, no se trata de una sacralidad
exenta de esfuerzo ni ajena a la misma humedad que define el intercambio
de la pareja: ¿el maestro? que clavetea en la última
estrofa del poema nos recuerda que esa misma lengua utilizada para
lavar al otro, necesita también de reparaciones. A saber: entrar
en puntas de pie al poema (como quien entra en un monasterio), encender
la luz y hablar en voz baja para poner los remaches y los clavos donde
corresponda. La iluminación y/o el orgasmo del lector y/o del
o los amantes provendría, entonces, del trabajo mutuo. Y no
olvidemos que en el español de Chile la palabra “maestro” no
sólo remite a quien conoce a cabalidad alguna materia, sino
también a esos imprescindibles maestros chasquilla con los
que todos, de una u otra manera, alguna vez hemos tenido que lidiar.
Masiello asevera en su ensayo que la poesía de la década
de los noventa “se rebeló contra el idioma pragmático
y también contra los confesionalismos y las leyendas heroicas.
Los poetas de los años ochenta y noventa investigan los desafíos
en la superficie y las profundidades, las máscaras y la identidad,
el artificio y el orden. De ese modo, se alejan de las presunciones
más estereotipadas sobre los usos funcionales del discurso”.
Si esto es verdad y en términos generales podríamos
concordar con ello, en el caso de Bustos esas máscaras e identidades,
esas superficies que son lo más hondo que se puede ir en el
espectáculo virtual de la ciudad postmoderna y/o del espejismo
de los deseos, ven morigerado el efecto de sus engaños por
el afán desapegadamente contemplativo de este transeúnte
en perpetuo movimiento. Zen para peatones, contiene en sí,
entonces, una paradoja desde su propio título, i.e., un oxímoron
que en su irresolución se presenta como una profunda veta de
la cual extraer (no por nada la primera parte del libro se titula
“Excavación profunda”) una variada gama de materiales. El nomadismo
urbano de este hablante que va desde el recuerdo de sus días
de infancia o adolescencia hasta esa verdad que se encuentra entre
las piernas abiertas de la joven tendida sobre la cama (Otra perspectiva
de la biología), se encuentra en abierta oposición
con el tono contemplativo del Zen y su aspiración de alcanzar
la comprensión total, la iluminación: el satori. Por
suerte Bustos es capaz de vertebrar ambos polos en una solución
de continuidad donde el yo particular y ansioso del caminante citadino
se pierde, se deja perder, feliz y fervorosamente entre esas calles
que son a su conciencia lo que el París decimonónico
fue, en su momento, para el flanêur baudelairiano.
Así, por ejemplo, ocurre con Los monjes de una ciudad o
en el nostálgico -¿pero nostálgico de qué?-
Estado de cuenta. El yo se diluye, el que recuerda se mezcla
y se hace uno (todo o nada, el vacío y la completitud) con
lo mezclado: entonces el garabateo de las palabras (el hablante insiste
en llamarlo “la hierba del artificio:/La superstición de la
coherencia y su mala caligrafía” pasa a ser una suerte de ejercicio
espiritual para alcanzar un estado de verdad. Esos monjes urbanos
son capaces de detenerse (y contemplar durante) toda una semana hasta
conocer el nombre de las cosas, cómo cambian de color los autos
a la sombra del crepúsculo: lo verdadero, en consecuencia,
resulta del contraste entre el negro de la tinta y el blanco –el vacío-
impoluto de la página y sus consecuentes analogías:
la nieve sobre la cual se dibujan las teclas blancas y las teclas
negras de algún piano, la cocaína sobre el telón
de fondo de la conciencia.
El budismo zen socava nuestra percepción de la experiencia
al afirmar que los individuos, vistos por separado, no son más
que una ilusión y que, en realidad, forman parte de un conjunto
más vasto. Creo que lo que Bustos pretende es, a través
de una metonimia sutil pero eficiente, llamarnos la atención
sobre nuestra muy actual y contingente percepción de lo real
en el Chile de hoy, en medio de la coyuntura cotidiana y poluida de
un Santiago que es, del mismo modo, metáfora de otras ciudades.
Cierta teoría crítica se refocila, hoy por hoy, con
la proclama de la imposibilidad de acceder a lo real. La massmediatización
de lo que entendíamos por tal concepto y la subsecuente transparencia
de sus signos lo harían, grosso modo, invisible. Bustos, sin
embargo, o el hablante de Zen para peatones, sin embargo, parece
persistir porfiadamente en asumir como punto de referencia su experiencia
–real o ficticia, presente o pasada– como trazo final de lo que puede
validar lo que el hablante (y el lector) entiendan por verdadero.
Cuando escribo estas palabras el libro de Bustos físicamente
aún no existe. Sin embargo el lector de ellas ya lo tiene entre
sus manos. De ese lapso de tiempo consiste, quizás, este volumen.
Lo real ha invadido lo real, dice por ahí algunos de
estos poemas. Las palabras en la pantalla han devenido tinta, papel,
una realidad palpable. Son incapaces, aun así, de recuperar
por completo lo que ellas evocan, esa infancia perdida, esa adolescencia
tal vez desperdiciada. La resignación monacal y citadina del
transeúnte, entonces, se convierte no sólo en el temple
y el tono del conjunto: se convierte asimismo en norma vital, en la
única ética, de ser posible, que pregona este libro.