"Zen Para
Peatones" de David Bustos
ZE(N)ÑALÉTICAS
Y POESÍA EN LA CIUDAD
Por Luis Valenzuela
w w w . s o b r e l
i b r o s . cl
"Zen
Para Peatones"
David Bustos
Ediciones del Temple. Santiago, 2004
Recibo este libro y lo dejo junto al folleto que una promotora me
entrega promocionando un kit de celulares que bien pudo ser de supermercado
o una gran multitienda. Lo que ambos tienen en común, libro
y folleto, es que marcan las pistas en el camino a seguir por el asfalto
citadino. Ambos 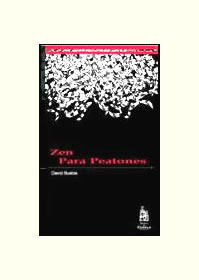 encienden
la luz, algo tenue, para lograr atraerme. Es que Zen para peatones
de David Bustos (1972) es una luz tibia que se enciende en
medio de un camino lleno de señaléticas urbanas que
dan forma a este poemario. Como bien dice Cristián Gómez
en el Postfacio a este libro, se va construyendo un paisaje lleno
de epifanías profanas y que sugiero llamar epifanías
híbridas, de una cultura similar en un contexto poco revelador
para el hablante que se las cruza, distante de un Stephen Hero
de Joyce, epifánico per se.
encienden
la luz, algo tenue, para lograr atraerme. Es que Zen para peatones
de David Bustos (1972) es una luz tibia que se enciende en
medio de un camino lleno de señaléticas urbanas que
dan forma a este poemario. Como bien dice Cristián Gómez
en el Postfacio a este libro, se va construyendo un paisaje lleno
de epifanías profanas y que sugiero llamar epifanías
híbridas, de una cultura similar en un contexto poco revelador
para el hablante que se las cruza, distante de un Stephen Hero
de Joyce, epifánico per se.
Dividido el libro en dos capítulos, su primera parte, “Excavación
profunda”, penetra en un carácter urbano y origina la esencia
de este poemario: “Entramos en puntas de pie a la humedad de la rosa”.
Muestra una rosa que luego es el poema: “Entramos en puntas de pie
al poema, como pidiendo permiso/ como si se tratara de un sitio sagrado,
un monasterio”. Así, queriendo ir al choque sublime de la literatura
y la religión, el hablante embiste esa excelsitud bajando el
perfil a lo trascendente. Esto se puede proyectar a la vez en el cruce
poesía/lengua y maestro/rutina urbana del título del
poema que encabeza el poemario; “Si la lengua es bella es porque un
maestro la lava”, signo tomado del léxico del maestro de la
construcción que desde su informalidad da forma a la palabra.
De este modo, Zen para peatones va construyendo su poética
a partir de cruces e hibridaciones. Por un lado, absurdas contradicciones
entre la masa y la emoción, como el poema “Un adolescente se
corta las venas con una botella de Coca-Cola”, que se establece como
una tragedia efectista traspasada de lleno por el filo vidrioso de
la cultura de masas. Por otro lado, se suceden otras imágenes
surrealistas o absurdas o simplemente cotidianas: “Es así como
caen los dígitos de la emoción”. O “La antena quebrada
con que sintonizamos las estrellas/ es un brazo que rodea tu cadera”.
De esta manera, sensación y emoción se construyen a
partir de una frialdad total, distante de toda pasión y fogosidad.
De hecho esto se confirma en la forma con que se recurre al recuerdo
descargándolo de toda nostalgia, en los poemas “Estado de cuenta”
o “Flashback”, donde de diversas formas la memoria se va velando y
desperfilando: “Si me dijeras cómo se instala la cortina blanca
de la mente/ no se colarían constantes y sonantes estos restos/
de saliva verde y dolorosa”. O “Es el mundo de los adultos y su venda
empañada/ el árbol que ha espantado sus hojas por el
perverso viento”. Pero este ritmo continúa y el proyecto se
empecina en retocar lo entendido como memoria –“Hay que apagar el
incendio, tomar todas las fotos del álbum familiar y ponerlas
en el freezer”– donde el gélido espacio actúa de paralizador
de imágenes que antes eran cubiertas por una cortina y el polvo.
Sin embargo el hablante no queda ahí y vuelve a recurrir al
recuerdo, y obviamente al absurdo: “Un equipo levanta un campamento
en el patio de mi casa”. Va en busca de señales “que puedan
concluir el puzzle y entre todos/ llenar las letras que permitan restituir
el paisaje”. Paisaje y sitio, un mundo adverso y hostil que se niega
a recurrir a la memoria: “Toda sociedad mal planteada sufre alergia
al polvo de las excavaciones”. De este modo se podría proyectar
una lectura a partir de la apreciación del hablante que ve,
después de una década de recuerdos, una sociedad que
aún siente picazón por ellos y que no pierde paso alguno
para congelarlos...
La segunda parte se deja llevar por la prosa que tapa el verso libre
y que se configura con elementos sublimes como Jesús o Buda,
los que se confunden con otros que son parte de la cultura de masas,
como Bruce Lee o Lennon, pero que obedecen a sitiales similares: “todos
maestros de algo”. Se confirma la mezcolanza y las precarias distancias
entre lo sublime y masivo, evidente proyección de una sociedad
que ampara tales mixturas. Solo quedan dos poemas en verso (libre),
uno de ellos imagen cinematográfica que permite al hablante
desdoblarse y escribirse a sí mismo –“A contraluz, alguien
desata la tinta/ y garrapatea en ralenti/ un manuscrito que se llama
Zen para peatones”-, lo que transforma a este hablante en un ser más
que deambula por la ciudad, un elemento más tras las señalíticas
que la invaden y que asedian este poemario tal como en el último
poema, “Zona de derrumbes”, que es el espacio de “Las zonas de curvas
peligrosas o los derrumbes”; que se va mostrando y habitando con “un
lenguaje atestado de baches”. Este es el Zen para peatones, ese libro
que tomé junto con el folleto de promociones y que se fue transformando
página a página en un recorrido guiado por un hablante
tan peatón como los monjes y personajes que habitan esta vía
poética indicada en las señaléticas propuestas.
Tan peatón como el lector que tomó este poemario.