EL
TÓPICO DEL VIAJE Y LA CIUDAD SAGRADA (SOÑADA) EN TOMÁS HARRIS,
(CIPANGO).
Por Damaris Calderón
Si
el hombre se define como un ser itinerante, la poesía de Tomás
Harris se caracteriza por ese anhelo, por esa angustia, por esa búsqueda
del ser. En sus libros aparece reiteradamente el tópico clásico
del viaje, propio de tantas culturas disímiles, pero específicamente
y paradigmáticamente, de la grecolatina. (Recuérdense los viajes
paradigmáticos de Odiseo o Eneas, que han servido para construir obras
maestras contemporáneas, como el Ulises, de Joyce, por ejemplo).
Otro
de los tópicos clásicos que aparece en la obra de este poeta chileno
es la búsqueda, la pérdida, la destrucción/ reconstrucción
mediante un sueño pesadillezco, de la ciudad sagrada, llámese Concepción,
Tebas, Cipango, entre otras denominaciones.
Si, como señala Grinor
Rojo en el prólogo a "Cipango" (pág. 13) "el
poeta, deambulante todavía moderno, que al hacer sus rondas se atiene a
los patrones del flameur baudelaireano, y vicioso 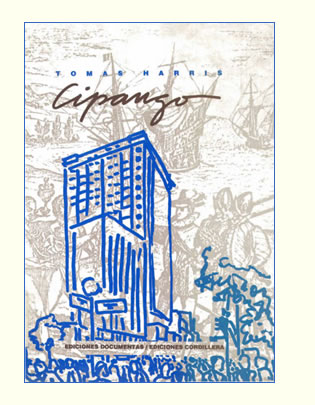 adolescente,
esto segundo de acuerdo a la fórmula consagrada por Rimbaud, pasa y repasa
su mirada sobre la materialidad de tales sitios", es también, el emprendedor
¿héroe?¿antihéroe? de un viaje iniciático que
lo hará poseedor de atroces y desgarradas visiones.
adolescente,
esto segundo de acuerdo a la fórmula consagrada por Rimbaud, pasa y repasa
su mirada sobre la materialidad de tales sitios", es también, el emprendedor
¿héroe?¿antihéroe? de un viaje iniciático que
lo hará poseedor de atroces y desgarradas visiones.
Si el autor
coloca como epígrafe para la primera sección del libro una cita
de Gonzalo Rojas donde se dice que " el viaje mismo es un absurdo",
éste se torna, por lo mismo, compelidor e ineludible. Lo primero será
entonces atravesar "las ininteligibles zonas de peligro". Las zonas
de peligro, dirá el hablante lírico en su travesía "son
inevitables: te rodean/ el cuerpo en silencio,/ en silencio te lamen la oreja,/
en secreto te revuelven el ojo,/ sin el menor ruido te besan el culo/ y los escasos
letreros de neón ocultan su única identidad/ campos de exterminio".
En
las zonas de peligro, como en una Estigia, están los cuerpos, vivos, muertos,
ni vivos ni muertos, porque la realidad que produce(n) esta(s) ciudad(es) es delirante.
Aparecen
los personajes marginales: las putas de Orompello, los hombres violentos del Yugo
Bar, el río que podría ser la Estigia pero que es el Bío
Bío, allí donde se encuentran "largas y angostas fajas de
sangre/ largas y angostas fajas de semen/ largas y angostas fajas de tinta/ el
espacio menstrual inaugurando sus fajas/ de cultura sus fragmentos de Poder".
El ojo del que transita por las zonas recoge esquirlas "fragmentos/
humanos como manchas". El discurso del hablante lírico se distancia
acertadamente de un tono egotivo, prefiriendo el registro de la crónica,
y la escritura se vuelve neurótica, compulsiva, reiterativa, cíclica,
como la realidad que pretende reseñar. Los poemas se alternan y se repiten
con los mismos títulos, dialogando entre sí, "Zonas de peligro""
"Orompello I" "Orompello II", "Orompello III", etc,
"Hotel King I" "Hotel King II", "Hotel King III",
etc, "El puente sobre el Bío Bío " (puente sobre aguas
turbulentas y "Zona de peligro(final)".
Se produce, a nivel
comunicacional, un exasperante discurso dialógico que, descubrimos, resulta
el exaltado (desgarrado) monólogo ¿interior? de quien dialoga con
la muerte en los espejos, en los muros. Porque "Orompello es un puro símbolo
echado sobre la ciudad", porque "no nos van a venir ahora con
que Orompello era/ un puro símbolo echado sobre la ciudad el amor".
Entre mito y realidad oscilan las visiones de este libro. En la escritura
del mismo, el mito clásico le ha servido al autor como poder configurador,
como columna vertebral para articular su particular gesta, en aspectos tales como
el motivo del viaje y la (des)fundación de la(s) ciudad(es) antes señaladas.
En "Orompello II", se nos dice, se ha sedimentado el amor y
la muerte, inscritos como tatuajes, como sutura en las heridas de los habitantes
de la ciudad. Por el trabajo de yuxtaposición que realiza el poeta, Orompello
es remoto, Orompello es reciente, la realidad es tan atroz ("los cuerpos:
Innominados/ los cuerpos, como sin ojos no sé si te miran/ pero te miran)"
que tiene (la realidad) que transcurrir dentro de la ficción, pero todo
se constituye en signo, que remite a otro tiempo ancestral: "Orompello
data del Paleolítico Superior/ de la ciudad./ El amor se ha sedimentado
sobre cada geología de / muro/ negro, ocre, café; estos cuerpos
inmóviles en las/ esquinas/ ya se habían pintado sobre los muros/
cuero sobre estuco, hueso sobre adobe, pintura/ sobre carne/ viva (...) Pero
hubo muertes en Orompello. Y el sedimento/ de la/ muerte se sobrepuso al sedimento
del amor,/ y el cuerpo de los vivos se confundió con el/ cadáver/
de los muertos,/ y los signos contagiados de amor/ se confundieron/ con los/ signos
contagiados de violencia".
El puente sobre el Bío Bío
es el puente de Brooklyn que arrastra millones de muertos, que en "Zona de
peligro (final) ya no será el puente de Brooklyn por esas paradojas y estos
desplazamientos con que trabaja el autor para dar fe de la (i)rrealidad en que
se vive, será el mismísimo Bío Bío que inunda los
cuerpos de los muertos, pertenecientes a una fecha, el golpe militar chileno:
"no me van a decir ahora que esa mole que tacha/ el Bío Bío
es el puente de Brooklin que los/ muertos de mil novecientos setenta y tres/ eran
un teatro de sombras exhibidas al nivel de/ las aguas sombras chinas se ha perdido
la medida/ de las cosas en esta ciudad sudamericana al/ sur de las estrellas las
estrellas se volvieron/ fuego alumbrado público hoyos (...) huecos por
donde se transparentaba/ este baldío". En esta primera parte del
libro, la ciudad fetichizada (y fetichizante), todavía conserva su denominación:
es La Concepción del Imperio, y será, como en casi todo mito clásico
(recuérdese la Roma de Rómulo y Remo), fundada en el fratricidio.
En la segunda parte del libro, aparecerán "La forma de los
muros"; será la reclusión en este viaje, y aparecerán,
de manera horrísona y reiterada el muro ( como contención del sujeto
y proyección de las imágenes) y los cuerpos, amorfos, anónimos,
el ojo y la imagen, la visión.
Los títulos de esta sección
son elocuentes; se entrevee la vida bajo la forma de un muro, pues el hablante
lírico no percibe claramente, se mueve entre muchedumbres, sombras, marejadas
de cuerpos, no posee certidumbres. Se alude a la obra de Genet, ""Las
sirvientas"" pero, se advierte, no se está en un teatro: "Bajo
la sombra de un muro encalado,/ entre consignas eróticas, apenas nos/ rozábamos
los cuerpos. No sé si previo a todo/ ya estábamos condenados. Había
más cuerpos/ entre nosotros, no sé si muchedumbres; los cuerpos/
tenían los ojos los cuerpos no tenían ojos: jamás sabré/
si había ventanas o si estábamos a la intemperie(...)"
Reaparece el Hotel King y se nos dirá que esta comedia tenía
lugar (y no) en Treblinca, que era Tebas (y no era) el lugar de esta tragedia:
"Era Tebas el lugar de la tragedia y no 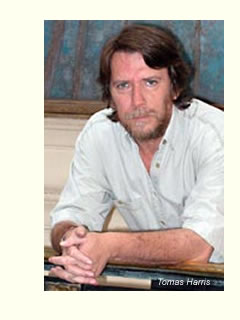 estábamos/
en Tebas. Era Treblinca el lugar de la comedia y no/ estábamos enTreblinca(...)Estábamos
en nuestro propio pueblo no estábamos en nuestro propio pueblo./ Los pueblos
eran pueblos fantasmas", así el espacio se vuelve incierto, el
centro se va desplazando y alcanza proporciones míticas en el tiempo del
sueño (y el horror que rezuma en las voces y los ojos de los que están
tras los muros): "Una voz en off dijo el horror está en el ojo.
Una voz en off dijo el horror está en la imagen". En los muros
proyectan los esperpentos goyescos, luego los mismos cuerpos recluídos
son los que proyectan su esperpéntica (i)rrealidad en "Los retratos
del horror sobre los muros del Hotel King", que aguardan a que se derrame
"esa agua final/ de nos hablaban las imágenes, esa agua final/
de los/ mitos y de los sueños que restañaba con la limpidez/ de
una nueva forma humana los lamparones morados/ de nuestros cuerpos".
estábamos/
en Tebas. Era Treblinca el lugar de la comedia y no/ estábamos enTreblinca(...)Estábamos
en nuestro propio pueblo no estábamos en nuestro propio pueblo./ Los pueblos
eran pueblos fantasmas", así el espacio se vuelve incierto, el
centro se va desplazando y alcanza proporciones míticas en el tiempo del
sueño (y el horror que rezuma en las voces y los ojos de los que están
tras los muros): "Una voz en off dijo el horror está en el ojo.
Una voz en off dijo el horror está en la imagen". En los muros
proyectan los esperpentos goyescos, luego los mismos cuerpos recluídos
son los que proyectan su esperpéntica (i)rrealidad en "Los retratos
del horror sobre los muros del Hotel King", que aguardan a que se derrame
"esa agua final/ de nos hablaban las imágenes, esa agua final/
de los/ mitos y de los sueños que restañaba con la limpidez/ de
una nueva forma humana los lamparones morados/ de nuestros cuerpos".
La escritura de Tomás Harris rompe con la cuestionable (y cuestionada)
idea del tiempo lineal de la modernidad y se vuelve cíclica. De este modo
alcanza una estructura mítica ya que no considera únicamente los
acontecimientos históricamente determinados en su irreversibilidad, sino
que crea otro marco espacio-temporal donde los acontecimientos se reactualizan
con los correlatos respectivos y se llega a la creación de un tiempo otro
y de una ciudad símbolo, metáforica, textual. En el ya mencionado
prólogo de Grinor Rojo a "Cipango"(pág. 12) éste
señala , a nuestro juicio acertadamente que (...) "la figura retórica
que en última instancia lo caracteriza no es otra que la regresión
(subrayado nuestro) (...) me confieso dispuesto a argumentar desde ya que en "Cipango"
el principio de coherencia lo constituye un continuo retorno del poeta al mismo
sitio. Este sitio es una ciudad, Concepción (...)"
La regresión,
como el eterno retorno al mismo sitio, señalados por Rojo, acusan ya, dentro
de los mecanismos retóricos, la apoyatura en estructuras míticas.
En
la sección III, llamada "Diario de Navegación", el correlato
precisamente es el Diario de navegación de Cristóbal Colón,
con el imaginario del mito de El Dorado, que traían en mente los conquistadores,
cuando buscaban los mitos de Cipango y Catay llevados por Marco Polo a Europa.
En esta sección continúa el viaje por delirantes mares y traslaticias
ciudades. Se atraviesa el "Mar de la desesperanza", "Mar de los
reflejos", (es un espacio lleno de espejismos que se multiplican), "Mar
de la culpa", "Mar de la necesidad", "Mar de los besos rojos",
"Mar de los peces rojos", "Mar de las incomprensibles luces",
"Mar del dolorido sentir", "Mar de la muerte roja", entre
otros tantos mares que habrá de cruzar el sujeto lírico que porta
una voz colectiva, cuya épica se inspira en el modelo de" La Odisea",
de la cual se sienten reminiscencias en el texto.
Los conquistadores, en
estos mares de barbarie y desconcierto, se encuentran en una ciudad sudamericana,
que será La Concepción, con su calle Pedro León Gallo, pero
también Catay, Cipango, Argel, Tenochtitlan, Tebas. La ciudad es una y
distinta, está en constante mutación: "Estábamos
/ en Tebas, capital provincial de una urbe/ suramericana./(...) amanecía
en Concepción(...)yo sabía que estábamos en Concepción,/
es decir en ninguna parte, (...) estábamos en Tebas(...) pero estábamos
en Cipango, (..) Todo esto era Argel, la ciudad más triste/ del Universo,
Tenochtitlan".
Una ciudad en estado de sitio, donde el correlato
temporal mítico sirve de apoyatura para narrar el silencio amordazante
de la dictadura en el período de la década de los 70-80 en Chile:
"Otra vez el Estado de Sitio y el silencio y otro/ silencio(...) En Concepción
de Chile,/ mendiga o puta,/ yo soy una mendiga, una puta/ sin más perlas
que mis dientes,/ mis dientes, hermanos, que atesoro a lo Divine/ en la bolsita
de raso/ de humo de muerte/ de los 80".
Para terminar este recorrido
por los diversos mares ya enunciados en "la última calle de Concepción,/
la que conduce al vacío".
Al romper con el tiempo cronológico
de los sucesos y con el espacio, el poeta dota a un acontecimiento particular,
en un contexto específico, (la represión en la dictadura de Chile,
simbolizada en Concepción) en un hecho de magnitudes supranacionales: el
horror y la devastación que, desde la conquista, han impuesto las dictaduras
en latinoamérica, (pero también en Argel, también en Haití)
y que tienen como antecedente remoto en el libro el leiv motiv de Tebas.
Porque
las transformaciones y mutaciones de Concepción (la ciudad donde ocurre
la metempsicosis) desembocan en un centro: Tebas: "esto era en la ciudad
más triste del Universo,/ Tebas en un cine de barrio,(...) estábamos
en Tebas, no cabía dudas,/ los decorados las máscaras el dolor,/
pero la tragedia era demasiado para esto que/ narramos ya tan/ tarde en la noche
y sin saber dónde queda el Norte/ de borrachos (...) pero estábamos
en Tebas, Chile, al sur del mundo(...)"
El mito tebano resuena,
sirve como trasfondo, como caja de resonancias para (co) relatar lo que ocurre
en Concepción, Santiago de Chile. A través del mito tebano se lee
la maldición, la peste de la ciudad, la destrucción de toda una
casta, está la arrogancia y ceguera de un tirano, en el espacio paradigmático
de la tragedia. Porque Tebas, (como dirá el propio autor), "es
el espacio de la tragedia, es el espacio del castigo, es el espacio donde no hay
salida".
Así, en la escenificación de este centro
como punto del eterno retorno, está la estructura mítica del símbolo
del centro del mundo, que señala Mircea Eliades (en Mito y realidad) como
características del universo mítico.
Otro de los mitos que
trabaja el texto es el de la idea renacentista de la Finis Terrae, encarnada en
esta ciudad mutante, que a pesar de todas las metempsicosis será también
(y sobre todo) desgarrada, escarnecida, profundamente sudamericana: la Tebas de
Chile, la Concepción del Imperio.
Hay una identificación
del cuerpo con la ciudad, si la ciudad se metamorfosea, el cuerpo es travestido,
ambos se funden para constituir esa urbe emblemática: " de la misma
manera como fue construida,/ esta ciudad/ sedimentará con mi cuerpo/ cuero
sobre estuco,/ hueso sobre adobe,/ pintura sobre carne viva;/ se deshará
con las huellas de mi nombre, / puede que algunas putas me recuerden,/ puede que
alguien de regreso al polvo por Orompello/ me pise el fantasma;/ puede que mi
propio cuerpo travestido para siempre/ vaya ya por Prat,/ la última calle
de Concepción/ hacia el vacío fétido/ del que nunca debí/
asomar."
En la última sección, y la que da título
al libro, "Cipango", se trata de configurar "los sentidos del relato",
este relato de "el terror encerrado en una botella", Concepción
será Cipango: "Este filme transcurre en una calle barrida de la/
Concepción,/ Cipango", el Can pasará a ser el dictador
que manda a sus esbirros a patrullar las calles de Cipango- Concepción.
Se tomarán recursos de la épica "Las vestiduras de la
épica I", "Las vestiduras de la épica II", para narrar
esta gesta contemporánea, que será, como declara el hablante lírico
de esta sección (una) "Gesta de la Nada que te narro(...) (porque)
"a esta historia miserable/ la investiremos de gesta,/ una Gesta individual
y podrida,/ gestada entre el silencio y el cielorraso,/ entre los crujidos de
la noche en medio del vacío/ y el deseo como único sol fulgurando
al borde/ de la muerte".
Y de nuevo se nos da la marca –una marca-
temporal donde transcurren estos acontecimientos: "Ya se apagaban los
últimos neones como emblemas/ de un falso mundo luminoso,/ ya se iban los
80".
El relato de la delación lo encontramos en "El
discurso de Marco frente al Can": "ME PARARON AL FRENTE, ME DIJERON,/
HABLA/ Y hablé. Qué dije, no recuerdo claramente qué dije,
/ me habían inoculado apomorfina(...) saqué miedos de mi infancia
(...)hablé de un mendigo de Cipango, Marco/ (...) tuve que citar a los
clásicos para mantenerme lúcido(...)/ No puedo asegurar si logré
engañar a alguien,/(...)yo quería engañarlos a todos,/ pero
la apomorfina me irritaba por dentro,/ me temblaba la voz, estaba muy pálido,/
me delataba cada verbo espeso,/cada grandilocuente interjección".
Si todo en el mundo relatado en Cipango alcanza proporciones infernales,
el tópico clásico del descenso al infierno lo encontramos más
explícitamente en "Fenomenología del descenso". En este
caso, la bajada al Hades ocurre en una fosa común, en una cripta: "Era
fosa común en las noches de Cipango/ el espejeo del miedo, (...)"
la figura del cancerbero ( o lo que podemos interpretar como tal) aparece en "los
ladridos,/ los infatigables ladridos de los lumpen perros de/ Cipango(...)"
acompañados de la descripción de estos seres en este (otro) Hades:
"después, susurros,/ gemidos tras los postes, algo en los semáforos,/
alguien o nadie, lo mismo, por los intersticios,/ los umbrales,/ (...)"
Reaparece la imagen mítica del río que conduce al infierno:
"bajo el viejo puente o en el mismo légamo del río,/ de
las calles terminales" (...) "alguien revolvía los huesos
en la fosa común,/ la fosa común era alumbrada por la luz plana,/
equinoccial,/ de los reflectores,/ desde una sala de proyecciones del Otro Mundo."
También está la travesía infernal, contempóranea,
de este descenso: "¿Cómo atravesar la travesía impensable
desde la/ cripta/ al fuego,/ desde la parálisis a la azul luz del gas,/
desde el vacío/ a las sirenas de la madrugada y los primeros asaltos/ de
la/ luz?"
Porque, como ya hemos señalado, y como culminará
en el ciclo poético de este periplo, "Itaca", la reminiscencia
clásica más cercana es a "La Odisea". Creo que no resulta
inútil recordar las diferencias entre La Ilíada (una gesta más
cercana a los dioses) y La Odisea, mucho más antropomórfica, más
humana, con un héroe palíntropos o polimorfo, si se quiere, donde
se pone mucho más de relieve la condición humana.
Porque
en las reinterpretaciones , resemantizaciones o modificaciones del mito clásico
que realiza Tomás Harris, está la idea de utilizar estas antiguas
estructuras, demoliéndolas. "La poesía se hace a martillazos",
ha dicho el autor, y la entrada a este tiempo cíclico, fuerte, del mito,
que correspondería en el tiempo tradicional al tiempo de los héroes
y las deidades, lo dota Tomás Harris de una nueva condición semántica:
la epopeya trágicamente humana (lo que él ha dado en llamar su "antiépica").
Están los grandes discursos (y sus pérdidas), el recorrido del antihéroe
contemporáneo compelido no obstante a emprender (y contar) la gesta...de
Nada, la gesta miserable.
Una referencia concreta a la Odisea la encontramos
en "Las utopías son putas de miedo" y el lamento del (los sujetos)
poéticos, a la manera de Polifemo al ser burlado por Ulises: "Somos
Nadie gritando Nadie nos ataca". En el poema final, "Poiesis de la vida
mejor" reaparece en Cipango el yugo Bar, y unas mariposas "nocturnas
negras (que) terminaron por enloquecer"(...) que "una vida mejor
soñaban por lo bajo/ en estos amaneceres de la Edad de Hierro".
Al desembocar de esta travesía se sale a "un túnel dorado
como alcantarilla" y lo que encontrará el hablante, el viajero de
estos relatos, no es un perro fiel que lo reconoce después del largo y
tortuoso viaje, sino una perra, amarilla, que se lame sus mataduras y en cuyos
ojos anida el miedo.
Porque el miedo, el horror, la devastación,
serán componentes constitutivos de este libro que ilustran lo que han sido
las dictaduras, más específicamente las latinoamericanas, y particularmente,
lo que fue la chilena después del golpe militar del 73.
A mi juicio,
uno de los mayores logros de este libro es que, gracias a la imaginería
del autor y a los procedimientos retóricos que emplea, le permiten realizar
este relato sin caer en el simple enunciado testimonial o en el panfleto.
Esta
saga comenzada por Harris en "Cipango", continuará con libros
como "Los 7 naúfragos", "Crónicas maravilllosas",
hasta terminar en "Itaca", libro donde entre los más diversos
mitos, fílmicos, contempóraneos, trabaja también una interesante
relectura del mito clásico de Teseo y el minotauro y vuelve a reaparecer
Tebas y el esquema de una muy particular odisea.
Tomás Harris toma
en este ciclo de su escritura la estructura de un drama primordial: hay en ella
un relato, un escenario, el drama y su representación. Podríamos
incluso decir que la concepción del poeta sobre la poesía como "catástrofe"
se inserta en un antiguo mito cosmológico: la regresión al Caos.
El poeta retoma antiguos mitos clásicos a los que dota de nueva
vida, creando un universo textual particular y polisémico. Es por ello
que, leyendo estos textos, podemos afirmar que nos encontramos ante una auténtica
creación y un singular autor que crea no poemas, no libros, sino mundos,
y se inscribe como una de las voces más auténticas y sólidas
de la poesía chilena contemporánea.
Cipango
de Tomás Harris en Memoria Chilena (pdf, 11 Mb)