Protagonista clave en la resistencia cultural
antipinochetista, Eltit despliega los ejes de su obra literaria: la
marginalidad, la locura, el cuerpo femenino y un lenguaje distorsionado.
Quien haya prestado atención
a las habladurías del mundillo literario, quien haya recorrido
la producción crítica o los suplementos literarios de
los últimos tiempos podrá comprobar que, en estos años,
tres escritores chilenos han alcanzado la consagración literaria:
Roberto Bolaño, Pedro 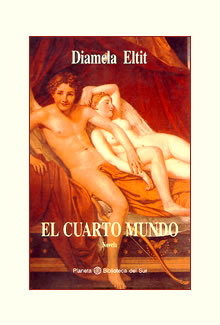 Lemebel
y Diamela Eltit. A diferencia de los narradores chilenos de los 80
que cultivaron el rebelde way (como Alberto Fuguet o Arturo
Fontaine), o de los volcados deliberadamente al mercado (como Isabel
Allende), lo que caracteriza a estos tres escritores, más allá
de sus diferentes apuestas narrativas, es que consiguieron a la vez
el reconocimiento de la crítica académica, del público
y de la crítica periodística. Es cierto que Diamela
Eltit ya había alcanzado prestigio en 1991 con la edición
argentina de Vaca sagrada, pero sólo ahora su nombre
comenzó a ser más familiar y su obra, más conocida.
La reedición de El cuarto mundo, publicado originalmente
en 1988, viene a reconocer el lugar central que la narrativa de Eltit
tiene en la literatura latinoamericana actual.
Lemebel
y Diamela Eltit. A diferencia de los narradores chilenos de los 80
que cultivaron el rebelde way (como Alberto Fuguet o Arturo
Fontaine), o de los volcados deliberadamente al mercado (como Isabel
Allende), lo que caracteriza a estos tres escritores, más allá
de sus diferentes apuestas narrativas, es que consiguieron a la vez
el reconocimiento de la crítica académica, del público
y de la crítica periodística. Es cierto que Diamela
Eltit ya había alcanzado prestigio en 1991 con la edición
argentina de Vaca sagrada, pero sólo ahora su nombre
comenzó a ser más familiar y su obra, más conocida.
La reedición de El cuarto mundo, publicado originalmente
en 1988, viene a reconocer el lugar central que la narrativa de Eltit
tiene en la literatura latinoamericana actual.
Sin embargo, tanto en su caso como
en el de Pedro Lemebel, este reconocimiento no llegó todavía
a lo que tal vez sea una de las zonas más interesantes de sus
obras: sus performances artísticas. No es una zona incomunicada
y aislada, sino otra manifestación de la corporalidad, que
en los libros se presenta en la escritura. En los años de la
dictadura pinochetista, Eltit formó parte del grupo CADA (Colectivo
de Acciones de Arte), con el que realizó intervenciones urbanas
que cuestionaron al régimen militar. El grupo CADA, formado
también por los artistas Lotty Rosenfeld y Juan Castillo, el
sociólogo Fernando Balcells y el poeta Raúl Zurita,
se presentó en 1979 con la muestra "Para no morir de hambre
en el arte", en la que se llevaron camiones de leche a las villas
miserias. Después siguieron, entre otras, Ay, Sudamérica!
en 1981 (donde tres aeroplanos arrojaron panfletos sobre Santiago)
y Contingencia en 1983 (en la que se apoderaron de los muros de la
ciudad). Esta interpenetración entre arte y política,
que analizó tan bien Nelly Richard en Márgenes e
instituciones: arte en Chile desde 1973, permite apreciar mejor
una obra como El cuarto mundo y da una idea más acabada
de la politicidad de la escritura de Eltit.
Por entonces Diamela Eltit empezó
a escribir su primer libro, Lumpérica (1983), en el
que ya se detectan los ejes de su poética: la marginalidad,
la locura, el cuerpo femenino y la glosolalia (jerga incomprensible).
Estos aspectos no son considerados como datos marginales aislados
del contexto (esto es, como mitos a los que hay que reverenciar) sino
zonas clave en las que se forma el ser social. Las imágenes
de nación y los núcleos de identidad que ocuparon el
centro de la escena cultural de los 80 recibieron en la obra de Eltit
un tratamiento paradójico y experimental: no hay que buscar
la nación en el consenso y en los símbolos codificados,
sino allí donde se hace ininteligible o indecible. La literatura
no debe entregar identidades consolatorias, debe trabajar en el sinsentido,
los resquicios, las grietas. Un buen ejemplo fue El padre mío
(1989), libro que transcribe el discurso de un loco que vive en una
plaza de Santiago y con el cual Eltit respondió polémicamente
a los intentos de instalar al testimonio como género privilegiado
de la literatura latinoamericana.
Dividido en dos partes, El cuarto
mundo narra la lucha simbiótica de dos mellizos desde que
están en el embrión materno hasta que entran en el mundo
social, en el seno de una "familia sudaca". Contra el sermón
de la razón, la narración va construyendo la posibilidad
de una "razón sexuada". Una razón que no puede
escindirse de lo erógeno de los cuerpos y de la metrialidad
de la escritura y que impone una lógica donde el dolor y el
caos no son expulsados sino que se reconocen como los materiales con
que se debe trabajar. La novela parece decir que en ese "cuarto
mundo" no hay zonas que no se interpenetren: sin mediaciones,
se pasa de la casa a la ciudad, del cuerpo a la mirada de los otros,
de la familia a la sociedad civil.
Escritura densa, experimental, la
literatura de Eltit no es, sin embargo, como algunos han afirmado,
"inclasificable". Está enmarcada en lo que se puede
denominar una segunda ola postestructuralista. La primera tuvo su
auge a principios de los 70, en la estela de la revista Tel Quel
y podía seguirse en la revista Literal, la literatura
de Severo Sarduy y Osvaldo Lamborghini, los ensayos iniciales de Josefina
Ludmer. Se trató de una crítica de la representación,
una hiperbolización de la noción de escritura y una
recuperación de la poética barroca por su antirreferencialidad.
La segunda ola tuvo lugar en los 80 y giró alrededor de los
planteos de Foucault sobre el poder y los cuerpos, las políticas
del género femenino y las teorizaciones deleuzianas sobre el
deseo. En ella predominaron los conceptos de cuerpo y pluralidad:
¿cómo pensar las pluralidades que emergen con el cambio
social (fin de la dictadura) sin perder de vista las sujeciones a
que son sometidos los cuerpos? La respuesta de Eltit es la "familia
sudaca", la historia de los mellizos que cambian su sexo y que
son ofrendados a un cada vez más omnipresente mercado.
Pero El cuarto mundo no responde
con la idealización de un mundo perdido: por el contrario,
su escritura se interna en el delirio, en el absurdo. En ese mundo
hostil, sólo la invención literaria de un cuarto permite
una extranjeridad que es, parodójicamente, lo que proporciona
abrigo.