Un itinerario de lecturas personales, la formación
de una generación de escritores chilenos. El testimonio de
la pasión de un escritor por la literatura que ha dado forma
a su vida.
Método, método,
¿qué pretendes de mí?
¡Sabes bien que he comido del fruto del inconsciente!
Gastón Bachelard.
Qinsiera contar algo sobre el libro, sobre todos los libros
que me acompañaron y que siguen conmigo. No recuerdo el instante
en que empecé a leer, pero con seguridad lo hice en el Silabario
de don Claudio Matte, ese magnífico texto aún no superado
que empezaba con vocales y consonantes formando las palabras del comienzo
mismo de la vida: M-A-M-A; o esa otra de la iniciación del
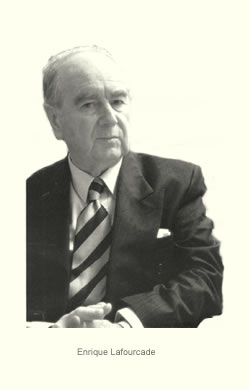 mundo:
O-J-O. Había, además, imágenes ayudándonos.
Eran grandes letras-imágenes-sonidos los que empezaban a abrirme
el libro. Y el libro, a poco andar, a poco leer, me habló convenciéndome
de que no era un libro sino todo el universo y que tampoco era la
Tierra y el cielo, sino un antiguo sueño, y que además
era un viaje de nunca acabar y por el país de nunca jamás.
mundo:
O-J-O. Había, además, imágenes ayudándonos.
Eran grandes letras-imágenes-sonidos los que empezaban a abrirme
el libro. Y el libro, a poco andar, a poco leer, me habló convenciéndome
de que no era un libro sino todo el universo y que tampoco era la
Tierra y el cielo, sino un antiguo sueño, y que además
era un viaje de nunca acabar y por el país de nunca jamás.
La noche cómplice
De niño, de adolescente, no había nada más
perfecto que la noche para leer. Una noche de primavera, de verano,
de grillos, de ventanas abiertas. Sospecho que se trataba de las cuatro
estaciones, que también las noches de otoño y las de
invierno. Especialmente las de invierno, sintiendo muy lejos golpear
la lluvia sobre el zinc del techo, o alguna gotera como un sordo gong
cayendo en una cacerola en el comedor. Tal vez una persiana golpeándose.
Y yo con las frazadas hasta el cuello, sumergido entre la ropa entraba
en un libro que siempre parecía terminarse demasiado pronto.
Amaba las extensas novelas que permitían días de días,
semanas enteras de exploraciones entre risas y sufrimientos por la
tierra de las vidas prohibidas, entre pieles rojas y búfalos,
con fantasmas que huyen cantando arias por las cloacas de París
o niños libres que navegan como avecillas en balsas por el
Mississippi, o cosacos que corren entre los hielos con una carta,
perseguidos por los lobos. Todo esto y muchísimo más
nos permitía creer que la vida era otra cosa distinta a la
que teníamos cada día, las rutinas domésticas,
las tareas, el atroz colegio.
Mi padre tenía ideas claras sobre el ahorro en el hogar: nos
racionaba la luz eléctrica. A las diez de la noche había
que apagarla. Además, el colegio al día siguiente. La
casa despertaba a las siete de la mañana. Entonces, no podíamos
dormirnos tarde. Pero como la norma se mantenía los sábados
y durante las vacaciones, concluí que lo hacía para
economizar, debido a que más de una vez me sorprendió
hacia las dos de la mañana transgrediendo el racionamiento
con mi pequeña lámpara de velador cubierta por una toalla.
Más tarde, para evitar que la toalla siguiera quemándose
la reemplacé por un sombrero de cartón grueso, bastante
exitoso y que daba la luminosidad exactamente en el libro. Por último,
cuando la vigilancia se hizo mayor, usé cabos de vela. Y aunque
la llama temblaba, de todos modos... Mi madre también temblaba
de miedo. Terminaría quemando la casa. Pero no pasó
nada.
Sin orden ni método
No recomiendo a nadie mi manera de leer. Hasta hoy. De
todo lo que esté a la mano. Aunque sí procuro que haya
muchos libros cerca, en todos los lugares de la casa, incluido el
baño. Me gusta abrir un libro, leerle las primeras seis u ocho
páginas buscando "el llamado". Si no me habla, si
no inicia sus seducciones atrapándome como si me tomara de
la mano y me dijera: "pasa", entonces lo abandono en el
acto. Y a otro. Picar aquí, allá. Entrarle a una novela
por el medio. Revisar el final.
Y también guiarme por el tamaño de la letra, el papel,
la portada, el olor del libro, las ilustraciones. Influían
las recomendaciones de mis amigos del barrio, el "chino"
Garrido, el "árabe" Abraham Tabaj (muchos años
después supe que era judío), el "turco" Salomón
(otro judío), el alemán Ludwig Woolf; sobre todo algunos
descendientes de familias italianas que gozaban de gran prestigio
en el grupo porque eran poderosos fabricantes de tallarines: los Marzano,
los Mutinelli. En la esquina de Santa Isabel con General Bustamante
estaba el emporio de don Rafael Ormino. Su hijo Luciano era mi compañero
de curso. Y el lugar, nuestro Club. Allí había intercambios
variados, novelas de Búfalo Bill por otras de Bill Barnes,
que era un invencible aviador.
Yo estuve durante algunos de mis primeros años de lector bajo
el poder de El Peneca y de El tesoro de la juventud,
que me colonizaron con eficacia. La primera revista me llevó
a los territorios de Quintín el Aventurero, Mandrake el Mago,
Herne el Cazador, Roldan el Temerario. En los doce tomos de El
tesoro tuve lectura para muchos años. Cuentos fantásticos,
el libro de los por qué, historias famosas.
Además, caí en Salgari. En Sandokán y en Tremal-Naik,
el cazador de tigres de Bengala y en la perla del Labuán. Eran
novelitas breves con mucho diálogo, que tragábamos como
un sorbo de agua, de a una por noche. Ediciones, tal vez, abreviadas.
Ciento, ciento cincuenta páginas. Hacia la una y media de la
mañana, después de participar en la heroica defensa
de Mompracem, apagábamos la camuflada lámpara, o la
vela, y a dormir, para seguir viajando en los prodigiosos combates
de la adolescencia, entre témpanos de hielo o moviéndonos
en bicicleta hacia el Polo Norte, o en globo por el Paraguay, hasta
que el sueño venía a tranquilizarnos.
La otra vida
Salgari no hacía estilo ni usaba palabras difíciles.
Tampoco era pródigo en explicaciones científicas como
Julio Verne. El veronés nos parecía directo, al grano.
Prodigaba las aventuras, las selvas, los naufragios. Los buenos vencían.
El Capitán Tormenta, el pescador de ballenas. Las perfectas
y exquisitas filigranas del buen decir nos producían rechazo
inmediato.
Por esos años me interesó como diablo otro
italiano, aunque luego descubrí que era inglés, Rafael
Sabatini. Pocos libros me han fascinado más que El cisne
negro. Y no digamos nada de El capitán Blood o Scaramouche.
Los duelos a espada fueron modelos a imitar en nuestras primeras escaramuzas
de esgrima criolla con espada de madera. El Capitán Blood,
casi en el tiempo mismo en que lo frecuenté, imaginándolo,
se transformó en realidad nítida por virtud de una película,
convirtiéndose en Errol Flynn.
El liceo nos atacaba con lecturas impuestas. Había que hacer
tareas, resúmenes, vocabularios y algo terrible que era "comprensión
de lectura". Yo leía una vez y otra Corazón,
de Edmundo D'Amicis, estremecido por cada historia. Me hacía
más bueno. El libro entero es un llamado a la bondad, al amor,
al patriotismo, a la templanza. La biblioteca de Estardo nos lanzó
a todos a formar la sociedad de lectores secretos, organizando nuestras
colecciones de libros. La mía tuvo como refugio un cajón
de manzanas. Llegué con bastante esfuerzo a llenarlo de novelas.
Usábamos las cajas de zapato para las ediciones pequeñas,
de poesía, de cuentos, los clásicos Araluce. Leía
a Bécquer, a Rubén Darío. Tragaba poemas de memoria
en virtud de que mi hermana mayor, desde los cinco años, era
la recitadora oficial de la familia y para cumpleaños, santos
y otras efemérides, ella se lucía recitando "Sonatina"
o "A Margarita". De tanto escucharla terminé aprendiéndome
su repertorio. Que incluía, además, "El violín
de Yanko", de Joaquín Dicenta, "El Idilio",
de Núñez de Arce, y la "Opera magna", de esta
pequeña Singerman, "El Monje", de nuestro Pedro Antonio
González.
Fue un asalto. Aún quedan en mi memoria como restos náufragos
algunas estrofas de "Cartas a mi Madre", restos de obscuras
golondrinas, o de un cierto carretero de Aviles, sin olvidar las rondas
y ruegos de Gabriela Mistral. Estábamos con las puertas y las
ventanas abiertas de par en par.
Don Julio
Nuestra pequeña internacional de hijos de emigrantes
que concentraba el barrio de Santa Isabel no sólo leía.
Por supuesto que el deporte tenía la primera prioridad. Se
organizaron equipos de fútbol. Y hubo uno llamado "Los
Vengadores" que se dedicaba a romper vidrios a peñascazos.
En especial atacábamos una especie de fábrica abandonada,
en General Bustamante. "Los Vengadores" se disolvió
sin odios cuando a la fábrica se le terminaron los vidrios.
Hablamos, por supuesto, de un Santiago que se fue. De
calles apacibles, con acacias y antejardines y abuelas en sillones
de mimbre, y "caserones" y afiladores de cuchillos y estiradores
de somieres, y lecheros y panaderos y el viejo del organillo con su
ayudante, el del bombo, y su loro sacador de la suerte y el mono bailarín,
con empleadas que trabajaban cantando tangos, y muchas casas de un
piso de color azul, ocre, rosa seca, lila, y pensiones para obreros
bautizadas "No me Olvides" y pasajes y conventillos, salones
de billar y pool, centros de apostadores de carreras. Algo
que nos atraía en exceso eran unas casas con avisos que decían
"Salones de Belleza" anunciando las famosas "Permanentes
Armandini". Mi madre nos había prohibido acercarnos a
estos "salones" porque, según ella, eran de "mala
fama". Y no era porque de allí salieran las niñas
menos hermosas. Cuando tenía unos doce años, en un gesto
de claridad latina, mi mamá me explicó que en esos lugares
había "diablas". Quedé perplejo. Apenas si
sabía entonces lo que eran los diablos.
Frente a mi casa existía una muy frecuentada por mujeres elegantes
y como tristes, que llegaban en taxis. Porque allí vivía
la Chanito, célebre adivina, fumadora de puros. Encendía
unos toscanos fétidos y adivinaba el porvenir en el humo. Ganaba
bastante dinero. Las elegantes salían, casi siempre, sonriendo.
Pero yo quiero hablarles de don Julio. Ignoro el apellido. Vivía
al lado. Casas pareadas, de una planta. Don Julio -susurraba el vecindario
era prestamista. Como nunca le pedí dinero, ignoro si esto
fue verdad. Veo en mis recuerdos a un caballero gordo, panzudo, calvo,
de reloj de oro sobre el vientre, que iba a jugar ajedrez al ultramarinos
de la esquina, de don Rafael. Lo importante del prestamista es que
nos prestaba libros. Extraños libros.
Así habló
Zaratustra
Sin duda fue él quien me facilitó mi acceso
a la confusión teológica y a la duda metódica.
Puso en mis manos Así habló Zaratustra. Me lancé
con violencia a devorar el texto de Nietzsche. Fui sorprendido en
plena clase de Castellano por mi profesor Antonio Doddis, cervantino
confeso, purista del áureo siglo XVI, y absoluto sinónimo
de aburrimiento por esos años.
Doddis estaba empeñado en que memorizáramos algo que
comenzaba: "Mío Cid Ruy Díaz por Burgos entróve/
En su compañía sesenta pendones/ exien le ver mujeres
e varones/ burgeses a burgesas por las finiestras sone..." Su
empresa no era exitosa. Salvo con un estudiante que logró aprenderse
la mitad del poema. Lo mirábamos como a un degenerado.
Doddis tenía planes terribles. Habíamos sido torturados
por las "jarchas", que eran unos poemas del siglo XI, mozárabes.
Y ahora el Mío Cid. Todo escrito en un español viejo,
que nos echaba a perder aún más nuestra lamentable ortografía.
Sabíamos que después del Cantar de Ruy Díaz vendrían
otros. Se anunciaba el Arcipreste de Hita, Gonzalo de Berceo y además
la historia de dos lobos, Calila y Dimna, de no se quién.
En la distancia esperaban turno Fray Luis de León, el Marqués
de Santillana y el mismísimo Cervantes. Un porvenir espantoso.
Pues bien, Doddis me llamó severamente al orden. Nietzsche
no estaba en el programa de estudios. Además, ¿qué
podía yo comprender de ese libro?
Lo cierto es que ya iba por la página setenta y dos y la verdad
era que no entendía nada, ni siquiera ese "entender no
entendiendo" de que habla San Juan de la Cruz. Pero igual. Se
trataba de un texto prohibido.
"Nietzsche mata a Dios" -me explicó un compañero
de curso, con un susurro cómplice y clandestino, agregando
algo que terminó de convencerme-: "Este es el libro de
cabecera de Hitler". La obra quemaba en mis manos. Busqué
con mucho entusiasmo el asesinato de Cristo, pero no pude encontrarlo.
La avalancha
Desde entonces cientos de libros, de todas suertes, linajes,
clases. Detengo aquí la narración de mi peripecia biográfica
aunque claramente advierto que ella está envuelta en novelas,
cuentos, poetas y otros encantadores. ¿Cómo decir lo
que me pasó, por ejemplo, con algunas novelas de Knut Hamsun?
Quince, dieciséis años y leyendo y releyendo Soñadores
o Un vagabundo toca con sordina. Amando a Victoria.
Fascinado con el extraño de Misterios. Sufriendo con
Hambre. Esa mítica cristianía envuelta en un
luminoso crepúsculo. O Primavera mortal, de Lajos Zilahy
o Kyra Kyralina, de Panait Istrati. Envuelto en La montaña
mágica, editada por "Ercilla" y en dos gordos
volúmenes. Libros que se demoraban en ser leídos, David
Copperfield, La guerra y la paz, Los hermanos Karamazov,
los Balzac, una novela y otra y otra más y seguían y
estaba la serie de Emilio Zola y sobre todo el Juan Cristóbal,
de Rolland, y tanto ruso que comenzaba a aparecer, ese Andreiev y
Gogol. Llegué a Dostoievski sin saber bien con quién
me estaba metiendo. Me acuerdo de Katia, de sus ojos, a la que el
viejo diabólico, un pope-seductor en llamas, me la arrebató
llevándosela por las estepas heladas para comérsela
viva, entregándole sus huesecillos a los lobos. Bueno, así
me imaginaba yo las cosas. Crimen y castigo me hizo rabiar,
pensar, sentir el pecado. El príncipe idiota me metió
en las irracionalidades del amor. Todo es largo de contar. Además
hay una relectura constante. La exterior y también la otra,
la de la memoria.
Los héroes que
fuimos
Separo aquí dos tiempos: el de lector seducido
por todos los libros, y el de escritor, por lo menos, el del inminente
escritor. En el primero me las arreglé para encarnarme en ciertos
héroes literarios. Fui Martin Eden y Leo Nicolaievich Myshkin
y, por supuesto, Lord Jim. Fui, a ratos, Julián Sorel. Sobre
todo, Agustín Meaulnes y Harry Heller.
Y me di cuenta de que pertenecía a la raza de los que desean
robarle los huevos al águila, a esa volátil ave de presa
que se alimenta del hígado de Prometeo, cuando inicié
con enormes esfuerzos la tarea de plagiar escritores, de reiterarlos.
Somos epífitos. Crecemos apoyándonos en los demás.
Los escritores roban a escritores. Pero no roban, es una mala palabra
decirla. No destruyen comiéndoles la sangre, al modo en que
lo hacen ciertos musgos, algunos liqúenes o plantas parasitarias.
Se trata de un traspaso. Como si cada generación volviera a
crear (y a creer) un tiempo, una atmósfera, ciertas irradiaciones,
sus ejemplos y sus hambres para luchar a brazo partido con la palabra,
para domesticar al verbo. Permítanme citar a Jorge Luis Borges:
"Si todo el pasado está en la biblioteca, todo el pasado
salió de la imaginación de los hombres", lo que
resulta incitante e irreal como tantas cosas de este admirable escritor.
Dice luego, con enorme precisión: "Cada generación
vuelve a reescribir los libros de las generaciones anteriores. Esas
diferencias están en la entonación, en la sintaxis,
en la forma; pero siempre estamos repitiendo las mismas fábulas
y redescubriendo las mismas metáforas".(1)
Vuelve a reiterar este concepto en otras entrevistas y declaraciones.
Un plagio, dice. Sólo que se preocupa de plagiar a autores
separados de él por muchos siglos. A mí me parece emocionante
esta continuidad, el que Joyce, el que Kazanzakis, por ejemplo, sientan
el llamado de Homero y traten, bien, regular, mal, de reescribir las
hazañas de Ulises. Como si se tratara de una sola y poderosa
voz, Ulises le habla a los nuevos poetas griegos y los lanza a las
navegaciones. Es un río. Nunca el mismo libro. El idéntico
y vario. Nadie baja dos veces el mismo libro. Pero está condenado
a releerlo y, si escritor, a reescribirlo.
Como si el Espíritu
Santo...
Palabra viene de parábola, voz latina, y
significa conjunto de sonidos articulados. Con la parabólica
palabra hacemos la literatura y la guardamos en los libros, deteniéndola
de la corrupción que la memoria, como una termita mágica,
le infiere al divulgarla por la vía del recuerdo oral.
"¿Cree usted que el Espíritu Santo escribió
la Biblia? -le preguntan en una entrevista a George Bernard Shaw.
A lo que el irlandés, muy serio, contesta: -Todo libro que
vale la pena de ser releído ha sido escrito por el Espíritu."
Es posible. Hay algo extraño, en todo caso, en este oficio.
El agudísimo Gastón Bachelard nos recuerda que: "Si
le hiciésemos caso al sicoanalista terminaríamos definiendo
la poesía como un majestuoso Lapsus de la Palabra. Pero el
hombre no se engaña cuando se exalta. La poesía es uno
de los destinos de la palabra".(2)
Todo aquel que ha escrito en ese estado de exaltación, todo
el que de alguna manera ha accedido a la venida del Espíritu
-a falta de una palabra parábola de mayor potencia- tiene que
reconocer que en ciertos instantes de su trabajo hay como un dictado,
y en consecuencia, un dictador. La voz nos susurra y a veces nos grita,
y sabemos bien que es nuestra esa voz, que tiene que ver con nuestros
sueños y nuestras hambres y nuestro corazón, pero temblamos
de miedo porque de alguna manera la sentimos ajena, como si llegara
de la estrella donde vive el Principito.
Así, esa mezcla de parábolas o jadeos con memoria y
con resplandores, esa poesía hecha de huellas humanas, de agua
de viejos ríos, nos hace creer en un poderoso Espíritu
(los árabes lo llamarían un Genio) que nos ordena "hacer"
la Belleza. No cualquier cosa: "producir lo Bello o perecer en
el intento". Generalmente nos sucede esto último. Además,
jamás estamos seguros de lo que es la Belleza y, en consecuencia,
muy pocas veces o ninguna lograremos saber si la hemos encontrado.
Será tarea de otros.
Libro y memoria
Umberto Eco es un notable escritor. Ensayista y novelista
de poderosa andadura enciclopédica, ha escrito y expresado
cosas extremadamente importantes acerca del libro. Cito, con modestas
glosas, parte de sus palabras dichas en Venecia, en la Fundación
Giorgi-Cini, en el acto inaugural de un congreso de bibliotecarios.
Recuerda que en el Fedro, de Platón, aparece el dios
Tehuth -Hermes, Mercurio- quien obsequia al faraón Thamus su
último invento: la escritura.
El faraón se molesta y le objeta su descubrimiento:
Una de las facultades más valiosas
del hombre, que es quizás el elemento cuantitativo de su
interioridad, es la memoria. Y he aquí que tú me traes
un invento que dejará obsoleta la memoria, porque la palabra
quedará petrificada, confiada a un trazo y al papiro; por
consiguiente, tu invento es negativo y debe ser rechazado.(3)
Eco nos recuerda que Platón atribuye, ambiguamente,
esta historia a Sócrates, que no escribía.
La pregunta esencial: ¿petrifica el libro la memoria? O, como
ve sin dificultades Eco, el libro -reunión de páginas
con escrituras- es una máquina para producir interpretaciones,
una máquina para crear interioridades, una máquina destinada
a hacer memoria.
A simple lectura adquirimos la certidumbre de que los libros producen
libros, guardan sabiduría, cuidan la tradición sin adulterarla
con las fantasiosas guirnaldas imaginativas del que la transmite oralmente.
El libro se constituye en fuente de la que manan los "exiemplos"
del hombre, su saber, sus dudas, sus sueños más hondos.
La imagen
o el no esfuerzo
Entregado a la lectura de, digamos, Los siete pilares
de la sabiduría, de T. E. Lawrence, o de Contrapunto,
de Aldous Huxley, a veces perdíamos velocidad. Excesivas referencias
intelectuales a las que estábamos ajenos, sutilezas mayores,
instantes líricos, argumentos metafísicos, sucesión
de elementos que nos abrumaban. Nos abríamos paso con denuedo.
Días de días avanzando por Endemoniados o Los
hermanos Karamazov. Nada importaba. ¿Que entendíamos
la mitad? ¡Adelante! Algo había en el total que nos estaba
envolviendo. No éramos lectores obligados. Jamás lo
he sido. Montaigne es quien nos ilumina al respecto. Si él
descubre -lo dijo- un pasaje difícil en un libro, abandona
el libro. Y eso, porque ve en la lectura una forma de la felicidad.
"Un libro no debe requerir un esfuerzo; la felicidad no debe
requerir un esfuerzo", nos explica Borges. Pero dejará
el libro por un tiempo y, tal vez, cerca. De todos modos leer es un
acto secreto y de movilización de la inteligencia. De movilización
de la sensibilidad. Conmociona el pasado que guardamos en las alacenas
de la memoria. No es un esfuerzo. Pero tampoco es una nadería
total.
En cambio los lenguajes de la televisión o el cine vienen terminados.
Imágenes completamente listas para el deleite, para el consumo
masivo. Dostoievski nos informa que Nastassya Filipovna era muy hermosa.
No dice mucho más. Uno va a construir en su corazón,
con todos sus sentidos, la imagen de la amada del Príncipe
Idiota.
En la televisión, en el cine, ese desarrollo, ese proceso que
el lector desenvuelve, no existe. Nastassya, tal vez, será
más pobre porque viene hecha, porque no ayudamos a edificarla.
La simplificación, la comodidad, la rapidez son algunos de
los elementos que le han dado el poder que tiene el lenguaje de las
imágenes de la televisión y el cine. Y que han alejado
a las nuevas generaciones del libro, de la lectura. Aunque no por
tiempos indefinidos.
"Tomar un libro y abrirlo guarda la posibilidad del hecho estético
-dice Borges- (...) ¿Qué son las palabras acostadas
en un libro? ¿Qué son esos símbolos muertos?
Nada, absolutamente. ¿Qué es un libro si no lo abrimos?
Es simplemente un cubo de papel y cuero, con hojas; pero si lo leemos
ocurre algo raro, creo que cambia cada vez."(4)
Los alfabetos son muchos. El hombre los hizo. Algunos se desvanecieron.
Ciertos alfabetos estaban formados por imágenes terminadas,
concluidas. Había que enseñar con rapidez. Piedras dibujadas.
Costumbres, juegos, adoraciones, en cerámicas. Eco nos recuerda,
en hermosa reflexión, sobre esos siglos de siglos que llamamos
tan generosamente considerando el abundoso tiempo, la Edad Media;
y nos evoca el nuevo alfabeto que intentó desplazar la palabra
escrita: la catedral.
Las catedrales, del románico y en especial del gótico,
fueron una suerte de media visual. La inmensa piedra de Dios
estaba escrita con imágenes, con santos y santas, con la pasión
y la muerte de Cristo, con los milagros, las revelaciones, y hablaba
del cielo y del infierno, y de las cosechas y de la agricultura y
de las flores y de las avecillas de los campos y de los demonios.
"Los directores de la televisión-catedral eran personas
que habían leído libros excelentes", nos dice el
citado Eco.
Hoy las miramos de otro modo, como tal vez observaremos los nuevos
lenguajes audiovisuales en uno o más siglos. Instantes del
gran alfabeto. Nuevas series de signos. La escritura de Dios es poderosa
y tiene muchos rostros.
Leyendo
Tal vez ya no sea capaz de leer como lo hacía en
mi adolescencia, con tamañas hambres, con esos fervores, ido
del mundo, sin tiempo. Ahora suelo rayar los libros, tomar notas,
fastidiarme demasiado pronto con este párrafo, con aquel capítulo.
En los tiempos de las muchachas en flor, Proust nos capturaba sin
esfuerzo. Leíamos sin jerarquía. Saltábamos de
las grandes pirámides a El hijo del presidiario o El
tulipán negro, de Alejandro Dumas. Recuerdo las ediciones
Ercilla, el suplemento semanal del Excelsior con grandes novelas
a dos columnas, empastado en rojo. Allí me encontré
con El libro de San Michele, que leí una y otra vez.
O las terribles profecías de Giovanni Papini, sus irreverencias,
sus paradojas, que nos parecían tan razonables. Aún
releo Kim, de Rudyard Kipling, con idéntica alegría.
Me gustaban Erich María Remarque y Stefan Zweig, Pío
Baroja y Faulkner y Scott Fitzgerald y la serie de los crímenes
del obispo, del dragón, del casino, de Van Dine, y Simenon
sobre todos y a veces Agatha Christie. Estaban los poetas. En esos
tiempos leíamos en la Biblioteca Nacional, en enormes salas,
de a una novela por tarde. Escarbando al Neruda romántico,
a Vallejo, a Borges. Los poetas eran más sencillos de conocer,
requerían menos tiempo. De un sorbo incorporábamos los
"Veinte Poemas" y de otro "Los Heraldos Negros".
Copiábamos en cuadernos versos de amor, para usarlos en nuestras
cartas a las estudiantas. En los pasillos de mármol de esa
Biblioteca había tertulias, con besos y risas. Con fortuna,
seguían en el cerro Santa Lucía.
Leer. Nadie lo ha descrito mejor que Rainer María Rilke:
Estoy sentado leyendo a un poeta. Hay muchas
personas en la sala, pero no se las oye. Están en sus libros.
A veces se mueven entre las hojas como hombres que duermen y se
dan vueltas entre dos sueños. ¡Ah, qué bien
se está entre hombres que leen! ¿Por qué no
es siempre así? Podéis acercaros a uno y rozarle;
no sentirá nada. Podéis empujar a vuestro vecino al
levantaros y si os excusáis, hará un movimiento de
cabeza hacia el lado de donde viene vuestra voz; su rostro se vuelve
hacia vosotros y no os ve, y sus cabellos son semejantes a los de
un hombre dormido. ¡Qué bueno es esto! Estoy sentado
y tengo un poeta. ¡Qué suerte! Quizá sean trescientos
los que están en esta sala leyendo; pero es imposible que
cada uno tenga un poeta (¡Sabe Dios qué será
lo que leen!). Además, no existen trescientos poetas.(5)
¿Demasiados libros?
Nunca serán demasiados. Aunque la producción
aumenta. Los escribas y pendolistas de improviso, con ghost writers
y ayuditas de toda suerte, son tentados. Producen sus biografías.
A veces se lanzan en ensayos sobre la esencia de Dios o la naturaleza
del tiempo. Más penoso aún es el empresario, el comerciante,
el tecnócrata, el bárbaro especializado que, víctima
de una pasión o una tragedia, o una enfermedad incurable, produce
un libro de poemas. Pero nada debe alarmarnos. Eco lo ve claramente:
"la información amenaza a la información. El libro
triunfa en nuestras bibliotecas y, como todo ejército triunfador,
trae consigo los mercachifles, los prestamistas y los bandoleros.
El avance de los libros puede favorecer la aparición de libros
importantes, hermosos, interesantes, pero aumenta también el
número de esos convoyes de aprovisionamiento y de esos depredadores
que acompañan a todo ejército triunfante".(6)
Con la producción desmesurada de libros crecen
los lectores y, presumiblemente, los críticos. El libro es
un negocio y lo manufacturan como mercadería las grandes editoriales.
Estudios de mercados, recopilación de datos a cargo de expertos,
redacción de primeros borradores, afinamiento "literario"
de parte de quien finalmente firmará la obra, promoción,
mantenimiento de la publicidad, apertura hacia los premios. Hay toda
una mecánica en marcha para que se vendan por miles, para que
lleguen a la hora señalada a satisfacer unas necesidades más
bien modestas que fueron establecidas por las computadoras. Pero un
mal libro no va a engañar a todos y todo el tiempo. Hay buenos
lectores, existen críticos independientes, y en los años,
la obra se instala a vivir o muere de mala muerte.
A mí me parece interesantísima la oportunidad que las
computadoras, las procesadoras de palabras con sus programas de escritura
y producción de libros, las copiadoras láseres, las
horas muertas de las secretarias y funcionarios a quienes sus jefes
emplean en "producir" estos libros, abren a la palabra impresa.
Muy pronto no habrá familia en la Tierra sin que por lo menos
uno de sus miembros haya publicado algo.
Sólo beneficios
"¡Cuántos beneficios nos deparan los
nuevos libros!" -exclama Gastón Bachelard-. "Quisiera
que cada día me cayeran del cielo a canastadas los libros que
expresan la juventud de las imágenes. Este deseo es natural.
Ese prodigio es fácil. ¿Acaso allá arriba, en
el cielo, el paraíso no es una inmensa biblioteca?"(7)
Borges, en un trabajo titulado "Poema de los Dones", publicado
en su libro El Hacedor en 1960, el mismo año en que
Bachelard edita La poética de la ensoñación,
reitera o se adelanta a esa idea: "Yo que me figuraba el Paraíso/Bajo
la especie de una Biblioteca".
Sí, una biblioteca para la eternidad paradisíaca no
me parece mala idea. A condición de que no me obliguen a leer.
Siempre que frecuentar los libros no sea una tarea.
Insistamos mil veces en la idea: el libro tiene una luminosidad escondida
que sólo se entrega, que únicamente comienza a irradiar
en la lectura feliz, no ordenada. No conozco experiencia más
desconsoladora que ese leer por obligación, en un plazo fijo.
Dejemos, otra vez, que hable Bachelard:
Pero no basta con recibir, hay que acoger.
Con la misma voz lo dicen el pedagogo y el dietista; hay que asimilar.
Para eso nos aconseja no leer demasiado rápido y tener cuidado
de no tragar trozos demasiado grandes. Dividan, nos dice, cada una
de las dificultades en tantas parcelas como puedan para mejor disolverlas.
Sí, hay que masticar bien, beber pequeños tragos,
saborear verso a verso los poemas. Todos estos preceptos son buenos
y hermosos. Pero están regidos por un principio. Primero
hace falta una buena gana de comer, de beber, de leer mucho, de
seguir leyendo, de leer siempre.
Así, desde la mañana, delante de los libros
acumulados sobre mi mesa, le hago al dios de la lectura mi plegaria
de lector devorante: "Nuestra hambre cotidiana, dánosla
hoy".(8)
Los maestros
Pienso en algunos amigos que encontré a tiempo
in mezzo del camino. Voy a nombrarlos: Luis Oyarzún Peña,
esteta, poeta, brillante erudito y profesor universitario; Roberto
Humeres Solar, arquitecto, pintor, urbanista. Sobre todo, lector meditabundo,
voraz, impenitente lector. Eduardo Molina Ventura, adelantado intelectual
a la page siempre, escarbador de bibliotecas antiguas y modernas;
artistas los tres. Del arte secreto. Otro, Ricardo Latcham. Por lo
menos estos cuatro seres de generosa amistad me abrieron sus bibliotecas,
sus espíritus, vigilando mis lecturas, invitándome a
buscar escritores y libros diferentes. Debo a ellos autores como Kafka
y Proust, Rimbaud, los surrealistas, los poetas malditos del siglo
XIX, los cronistas hispánicos. En mi gigantesco desorden, entrando
y saliendo a la carrera de los libros, de pronto un autor me detenía,
me tomaba de las manos y me obligaba a algo notable: la relectura.
Y, luego, la rumia.
La rumia, en el caso de los poetas, era indispensable. Una vez y otra.
Hasta que ciertos versos establecieran sus poderes en la memoria.
Los maestros me reprochaban a los autores mediocres o fáciles
que yo solía frecuentar con deleite, a los folletinistas, a
los policiales, a los que estaban de moda. En vez, Dante. Dolce
colore d'oriental zaffiro. Sólo que yo estaba fascinado
con Baudelaire o Lautreamont. Con el feísmo cosalista del Neruda
de las "Residencias". Con Quevedo. "¿Qué
piensa usted de Góngora?" -le preguntaron a Macedonio
Fernández. Y su respuesta-: "No duermo de ese lado. Quevedo
y Mark Twain me tienen despierto".
Tal vez no exista una buena manera de leer. Ni un sistema ni un orden
cronológico. A mí me atraían los libros, entre
otras atracciones, por el olor. Aún. Un antiguo olor-perfume.
Borges asegura que el microscopio, el telescopio, son extensiones
de la vista. El teléfono, extensión de la voz. El arado,
la espada, extensiones del brazo y el libro una extensión de
la memoria y de la imaginación. Definidamente cierto. Una entrada
a muchos laberintos, al suntuoso orden del laberinto de la vida misma.
"Leer es pensar con un cerebro ajeno", nos explica Schopenhauer.
No sólo pensar. Vivir ¡Cuántas vidas literarias
nos sirvieron de trajes, de casas, de habitaciones donde esconder
nuestras dichas y desdichas de esa difícil juventud!
Entonces, al escribir
De tanto leer, debilitado más que avivado el seso,
despertamos a la literatura. "Es muy lindo ese cuento tuyo",
le dice María Esther Vásquez a Jorge Luis Borges. "Sí,
plagiado, como todos los míos" -le contesta. Y le explica-:
"Plagiado de la realidad que, a su vez, ha plagiado a un cuento.
Uno vive robando. Robando aire para respirar... Todo el tiempo uno
está recibiendo cosas ajenas... No se podría vivir un
minuto si uno no estuviera recibiendo. Pero también se da algo,
o uno trata de dar algo..."(9)
Entonces, ¿cuántas veces habrá que volver a escribir
El gran Meaulnes? Tantas como se viva. Yo lo hice con Las
señales van hacia el Sur, aunque metí otras novelas
y otros autores ¿Cuántas veces seguiremos escribiendo
Nadja, que Bretón copió de otras mujeres imaginarias?
Cuando nos habita Yvonne de Galais estamos frecuentando a Beatriz.
Y esos versos que encontramos sobre niñas crepusculares, adolescentes
frágiles como orquídeas, Nadjas de las penumbras, vulneradas
Marianas Alcoforados que arden convertidas en fuentes, esos versos
y esas prosas que nos conmovieron, ¿no habrá que reescribirlos?
¿No corresponde a cada generación empezar de nuevo el
viaje?
Penúltimas divagaciones
Rastreo en Kunderas dos momentos que me llaman a pensar.
El primero se refiere a las tipografías. Creo que piensa en
el libro industrial que, ¡helas!, es el que domina en los mercados.
Dice: "Se publican libros con caracteres más y más
pequeños. Yo imagino el fin de la literatura: poco a poco,
sin que nadie lo advierta, los caracteres disminuirán hasta
llegar a ser invisibles". El libro para ser leído por
investigadores con un microscopio electrónico, desvanecido,
casi secreto en su microimpresión, resulta un tema de Kafka.
Otro, que también se le acerca. Dice Kunderas que la
grafomanía "No es la manía de escribir cartas,
diarios íntimos, crónicas familiares (es decir, de escribir
para sí mismos o para sus próximos) sino la manía
de escribir libros (es decir, de conseguir un público de lectores
desconocidos). No es la manía de crear una forma sino la de
imponer su yo
a los otros. Versión la más grotesca posible de la voluntad
de poder".(10)
Tal vez. No sabemos nada de esos lectores a los que vamos
a agredir con nuestro yo. Propongo una variante: en vez de tiranizarlos,
el escritor les susurra algo, les envía como un saludo, les
dice "¿a ver si te pasa a ti lo mismo?", es decir,
busca con cierta ansiedad hacerse de un amigo.
Recuerdo algo que leí escrito por Marguerite Yourcenar.
Evoca a su padre, al que amaba con violencia. Ella tenía quince
años. Una frase que éste le repetía: "No
es nada, nos importa un comino, no somos de aquí, nos vamos
mañana". Esas palabras la acompañaron el resto
de su vida. Descubrió en ellas la desesperación de ese
padre, el absurdo de su ternura y su violencia, que le hacía
compararlo a Rimbaud. La vida, sin duda, tiene mucho de esta frase.
El cuento del idiota. El ruido y las furias y la nada como sentido
final. Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. La desolación
del padre no llega a envolverla totalmente. Dice en otro escrito que,
cuando tenía ocho años, descubrió algo "como
yo era alguien porque era" y eso fue muy definitivo. Porque soy,
soy importante. Porque sin que nadie lo sospeche, yo soy, y tal vez
guarde todo el mundo en mí, en mi corazón; y porque
creo en algo como la belleza que es como un oxígeno. Leemos,
soñamos, somos capaces de contemplar cuadros, estatuas, edificios,
ciudades, crepúsculos, el mar; admiramos la naturaleza y oímos
la música de las esferas y la de los hombres y temblamos ante
el gran espejo del amor y sabemos que tras ese espejo están
Alicia y su país, y todo esto es importante aunque no seamos
de aquí y estemos ya en la mañana del tránsito.
Creo que se trata de santos remedios inventados por el hombre: Dios
y el Arte. Antídotos contra las desesperaciones. La fórmula
tiene otra variante: creo que se trata de santos remedios inventados
por Dios: el hombre y el arte.
Entonces, en este ya excesivo texto sólo me corresponde colocar
la palabra fin. Que es una mala palabra. Aquí he confesado
mis confesiones, mis confusiones, los sueños, ciertos jirones
de recuerdos, ciertos mendrugos del pasado. Sobre todo, he protestado
mi amor al libro, a los libros, que llevan más de medio siglo
acompañándome. También informo de las consecuencias
que esta dulce compañía originó en mi ánima,
sorbiéndome el seso. Fin.
Aunque, mejor propongo -para que el río siga en sus navegaciones
dos preguntas. Y sus respuestas. Por ejemplo me gustaría que
la primera pudiera ser ésta: ¿Por qué leemos?
Y sugiero como respuesta: Para no tenerle miedo al lobo. La
segunda, que me afecta ahora, ¿Y por qué, además,
escribimos? No, entonces, cuando comencé a hacerlo. Hoy,
que sigo y sigo, podría afirmarlo como lo afirmo: Para no
seguir llorando.

NOTAS
(2) Gastón
Bachelard, La poética de la ensoñación
(México: Edic. Fondo de Cultura Económica, 1960).
(3) Humberto
Eco, "Discurso Fundación Giorgi-Cini" (Venecia: 1991).
(4) Jorge Luis
Borges, El libro (Buenos Aires: Edit. Bruguera, 1980).
(5) Rainer María
Rilke, Los cuadernos de Malte Laurids Brigge (Buenos Aires: Edit.
Losada, 1958).
(6) Humberto Eco, op.
cit.
(7) Gastón
Bachelard, op. cit.
(8) Ibídem.
(9) María
Esther Vásquez, Borges, sus días y su tiempo (Buenos
Aires: Edit. J. Vergara).
(10) Milán Kunderas, El arte de
la novela (París: Gallimard).