Memorias
de Ernesto Sabato:
Notas sobre
"Antes del fin"
Por Lorenzo Peirano
Artes y Letras de El Mercurio, Domingo
7 de agosto de 2005
Novelista, ensayista, hombre
de ciencias, metafísico, enamorado, enemigo de Borges, niño
sonámbulo, pensador consecuente, escritor fundamental de nuestros
tiempos. Ernesto Sabato, el hombre de las mil dimensiones, ofrece
su vida en estas conmovedoras páginas, sazonadas con nostalgia
y brutal honestidad.
A los ochenta y seis años
Ernesto Sabato escribió "una especie de testamento"
que tituló Antes del fin. En sus páginas conmovedoras
nos aclara que sus verdades más atroces únicamente las
hallaremos en sus ficciones; ya había expresado en 1963 que
"una autobiografía es inevitablemente mentirosa".
Comprobamos entonces la coherencia de su pensamiento: una manera de
explorar la condición humana. Antes del fin es el libro
de un hombre viejo (más viejo que nosotros). Allí 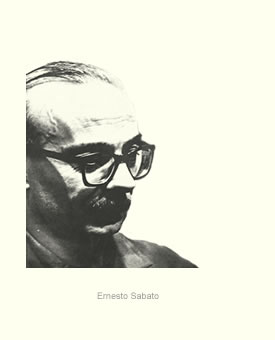 encontramos
fragmentos de sus semisueños, un recuento emocional. Podemos
vislumbrar también su espacio físico, lo íntimo:
la casa donde transcurrió la infancia de sus hijos; donde con
su mujer, Matilde, compartieron las pobrezas y también los
grandes momentos.
encontramos
fragmentos de sus semisueños, un recuento emocional. Podemos
vislumbrar también su espacio físico, lo íntimo:
la casa donde transcurrió la infancia de sus hijos; donde con
su mujer, Matilde, compartieron las pobrezas y también los
grandes momentos.
Pero Antes del fin ha sido juzgado fuera
de contexto. Sabato no pretendió en sus páginas agregar
nada a su obra; se trata del libro de un ser herido, de alguien que
soporta "el periodo más triste de su vida". La muerte
de uno de sus hijos, Jorge Federico, es la senda que recorre Ernesto
Sabato, "desnudez y desgarro". Aunque, inevitablemente,
la sencillez de un escritor anciano que se levanta antes del alba,
tratando de no hacer ruido, nos devuelve a las profundidades que han
habitado sus personajes.
Cambios radicales
Nacido en 1911, en el pueblo pampeano de Rojas,
provincia de Buenos Aires, Ernesto Sabato es el penúltimo hijo
de una familia compuesta por once hermanos. Como tantos argentinos,
Sabato desciende de inmigrantes (padre italiano, madre albanesa).
A causa de llevar el nombre de un hermano muerto
y de soportar una "convivencia espartana, regida por su padre",
durante algún tiempo sufrió de sonambulismo. Ese padre
estricto, que "llegó a tener un pequeño molino
harinero", luego se encarnaría en el agonizante Marco
Bassán, uno de los momentos notables de su novela Abaddón,
el exterminador. "Era una bolsa de huesos y carne podrida,
pero su espíritu resistía y se refugiaba en el corazón",
escribió.
Egresado de bachiller, en 1929 Sabato ingresa
a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad
de La Plata. En 1931 se afilia al Partido Comunista; al sostener que
el materialismo dialéctico era una contradicción, se
hace sospechoso, y esto provoca su alejamiento.
En 1937 se doctora en Física en la misma
Universidad de La Plata. Al año siguiente se le concede una
beca para trabajar en el Laboratorio Curie de París: "El
período del laboratorio -nos dice en Antes del fin-
coincidió con esa mitad del camino de la vida en que, según
ciertos ocultistas, se suele invertir el sentido de la existencia".
Mientras deambula por su casa de Santos Lugares,
Sabato anota: "Aunque es terrible comprenderlo, la vida se hace
en borrador, y no nos es dado corregir sus páginas". Se
detiene frente al retrato de su hijo muerto; su lenguaje se simplifica.
En esta casa también murió su esposa. La música
de Schumann cubre las paredes de amor, pérdida y desdicha.
Los hechos de su vida vuelven. Abandonó
la ciencia en 1943. El profesor Bernardo Houssay, Premio Nobel de
Medicina (quien le había concedido la beca en el Laboratorio
Curie), le quita el saludo. "De mi tumulto interior nació
mi primer libro, Uno y el universo (ensayos, 1945) -recuerda
Sabato-, documento de un largo cuestionamiento sobre aquella angustiosa
decisión, y también de la nostálgica despedida
de un universo purísimo".
Ya lo domina "la obsesión por el
hombre concreto". En 1948 publica El túnel, y leemos
en sus memorias que para lograrlo debió sufrir amargas humillaciones.
Todas las editoriales rechazaron el libro. Incluso, Victoria Ocampo
se excusó. "Finalmente el préstamo de un generoso
amigo, Alfredo Weiss, hizo posible su publicación". Esta
fue la única novela que el escritor argentino quiso ver impresa.
Obra dostoievskiana de soledad, de ansias de comunicación,
de ironías terroríficas, iniciadora de la trilogía
seguida por Sobre héroes y tumbas y Abaddón,
el exterminador.
Si bien en algunos lectores puede predominar la imagen de un Ernesto
Sabato novelista (nadie podría olvidar a Alejandra, por ejemplo,
un personaje del que hasta su mismo autor se podría haber enamorado),
existe, paralelamente, un Sabato ensayista, cuya metafísica
argentina se proyecta creando una atmósfera única dentro
de los países latinoamericanos. El tango, presente en casi
toda la obra sabatiana, y Antes del fin, indudablemente, demuestran
la unidad en el sentir de este escritor fundamental de nuestros tiempos:
"Y al caminar por este terrible leviatán, por las costas
que por primera vez divisaron aquellos inmigrantes, creo oír
el melancólico quejido del bandoneón de Troilo".
El alma porteña
Ensayos como Hombres y engranajes, Heterodoxia y El
escritor y sus fantasmas indagan cómo y para qué
se escriben ficciones, la fantasía de la originalidad, escribir
por juego o desgarradamente. Ernesto Sabato alguna vez propuso que
la filosofía es incapaz de realizar la síntesis del
hombre disgregado, y que la verdadera síntesis proviene de
la novela. Se ha dicho que Sabato es un "escritor-pensador"
(¿qué escritor verdadero no lo es?). En 1997, cuando
redactaba herido por la pérdida sus memorias o fragmentos de
su vida, proponía una "actitud anarcocristiana",
un no al comunismo, un no al neoliberalismo, porque "hemos llegado
a la ignorancia a través de la razón".
Se ha indicado que Sabato pertenece a la generación intermedia:
Bioy Casares, Cortázar, Mujica Láinez...; extenderse
sobre el tema resulta complicado. Optamos por la definición
de Volodia Teitelboim: "Borges, Sabato y Cortázar se aproximan
por los juegos de la escritura, por la relación con la paradoja,
las especulaciones sobre el tiempo, el destino, la presencia del doble".
El "amanuense" de Jorge Luis Borges, Roberto Alifano (cuya
labor justifica su existencia), ha publicado que Borges ironizaba
con respecto al exhibicionismo de Sabato: "Si invitan a fotógrafos".
Pobres resultan las intenciones de Alifano.
En Antes del fin, Sabato nos cuenta que, "lamentablemente,
en 1956 los separaron ásperas discrepancias políticas
(ambos fueron antiperonistas) -¡cuánta pena que esto
sucediera!- ...en ocasiones los seres humanos llegan a separarse por
lo mismo que aman". En Uno y el universo ya había
escrito: "A usted, Borges, lo veo ante todo como un gran poeta".
Y en El escritor y sus fantasmas: "En esta confesión
final está el Borges que queremos rescatar y que de verdad
es rescatable: el poeta que alguna vez cantó cosas humildes
y fugaces, pero simplemente humanas: un crepúsculo de Buenos
Aires, un patio de infancia, una calle de suburbio. Este es (me atrevo
a profetizar) el Jorge Luis Borges que quedará".
Dios y sociedad
Ernesto Sabato también ha sabido reconocer los "modestos
mensajes de la Divinidad", a pesar de que "no puede responder
de un modo unívoco, sino que a través de esos personajes
contradictorios que aparecen en sus novelas". Después
de la muerte de su mujer y de su hijo, comulgó por primera
vez; sin embargo, con desgarro, ha escrito en Antes del fin:
"La tarde desaparece imperceptiblemente, y me veo rodeado por
la oscuridad que acaba por agravar las dudas, los desalientos, el
descreimiento en un Dios que justifique tanto dolor".
Desde Kierkegaard, "contra la razón, afirma la existencia";
con Dostoievski "es suspicaz y quisquilloso como un jorobado
o un enano". Conoce los sueños de Kafka; él mismo,
en su última novela, se transforma en murciélago. Del
surrealismo con el que se relacionó durante su periodo del
Laboratorio Curie toma fuerzas El informe sobre ciegos. Sainte-Beuve
será el prototipo de los errores en literatura; con Proust
"oirá el silbar de los trenes en la lejanía".
En Antes del fin afirma que "el escritor debe ser un
testigo insobornable de su época, con coraje para decir la
verdad, y levantarse contra todo oficialismo que, enceguecido por
sus intereses, pierde de vista la sacralidad de la persona humana".
Y así como condenó la invasión de los tanques
soviéticos a Checoslovaquia, también condenó
el abismo que se abrió durante la dictadura militar de su país.
Por eso su participación en la Conadep: "El informe -nos
cuenta el autor- era transcripto por dactilógrafas que debían
ser reemplazadas cuando, entre llantos, nos decían que les
era imposible continuar su labor". Inevitable resulta entonces
no recordar el martirio de uno de sus personajes del Informe, el joven
Marcelo Carranza, quien, mientras agonizaba, era arrojado al agua
con grandes trozos de plomo atados a sus pies.
Leído por
los jóvenes
"Hasta hay pasiones extremas entre algunos personajes y yo",
ha dicho Ernesto Sabato. Incluso, un desencuentro lamentable con uno
de sus entes de ficción -Sabato como personaje de su misma
novela- nos remece en un vórtice de sinceridad: un adolescente
atormentado le echará en cara su aparición en cierta
revista frívola. Por otro lado, personajes como el tímido
Martín, que nunca pudo olvidar su amor por aquella muchacha
de pelo renegrido con reflejos rojizos (la hija de un hombre obsesionado
por la Secta Sagrada de los Ciegos), nos indica un grado de acercamiento
entre los lectores jóvenes y Ernesto Sabato.
No obstante, lo más decidor se encuentra en su Querido
y remoto muchacho, a la par, según nuestro juicio, con
Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke. En este mensaje
o "botella al mar", Sabato subraya la condición que
debe asumir un creador: "La verdadera justicia sólo la
recibirás de seres excepcionales, dotados de modestia y sensibilidad,
de lucidez y generosa comprensión". Recalca el escritor
argentino "que para admirar se necesita grandeza", y recomienda
"una combinación de modestia ante los gigantes y de arrogancia
ante los imbéciles".
Se pregunta en sus memorias Ernesto Sabato, un hombre depresivo que
ha quemado muchas de sus obras, si merece realmente la confianza de
la gente joven.
La respuesta es clara: por Natalicio Barragán y sus visiones
apocalípticas, por la locura de Juan Pablo Castel, por la ternura
de Humberto J. D'Arcángelo con su anciano padre italiano ("La
notte de Natale/e una festa principale"), por aquellos trozos
de historia argentina interpolados en un Buenos Aires que imaginamos,
por El Café de Chichín, por el drama de Nacho y Agustina,
por el camionero Busic... -¡qué largo sería continuar!-,
Sabato, creemos, merece esa confianza.
"Y al caminar por este terrible leviatán, por las costas
que por primera vez divisaron aquellos inmigrantes, creo oír
el melancólico quejido del bandoneón de Troilo",
escribe Ernesto Sabato en su autobiográfico Antes del fin.

Antes
del fin. Memorias
Buenos Aires: Seix Barral, 1998
Ernesto Sabato
(Fragmentos)
A medida que nos acercamos a la muerte, también nos inclinamos
hacia la tierra. Pero no a la tierra en general sino a aquel pedazo,
a aquel ínfimo pero tan querido, tan añorado pedazo
de tierra en que transcurrió nuestra infancia. Y porque allí
dio comienzo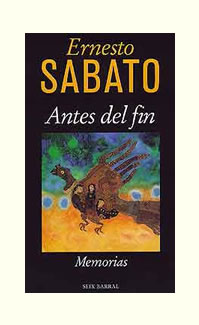 el duro aprendizaje, permanece amparado en la memoria. Melancólicamente
rememoro ese universo remoto y lejano, ahora condensado en un rostro,
en una humilde plaza, en una calle.
el duro aprendizaje, permanece amparado en la memoria. Melancólicamente
rememoro ese universo remoto y lejano, ahora condensado en un rostro,
en una humilde plaza, en una calle.
Siempre he añorado los ritos de mi niñez con sus Reyes
Magos que ya no existen más. Ahora, hasta en los países
tropicales, los reemplazan con esos pobres diablos disfrazados de
Santa Claus, con pieles polares, sus barbas largas y blancas, como
la nieve de donde simulan que vienen. No, estoy hablando de los Reyes
Magos que en mi infancia, en mi pueblo de campo' venían misteriosamente
cuando ya todos los chiquitos estábamos dormidos, para dejarnos
en nuestros zapatos algo muy deseado; también en las familias
pobres, en que apenas dejaban un juguete de lata, o unos pocos caramelos,
o alguna tijerita de juguete para que una nena pudiera imitar a su
madre costurera, cortando vestiditos para una muñeca de trapo.
Hoy a esos Reyes Magos les pediría sólo una cosa: que
me volvieran a ese tiempo en que creía en ellos, a esa remota
infancia, hace mil años, cuando me dormía anhelando
su llegada en los milagrosos camellos, capaces de atravesar muros
y hasta de pasar por las hendiduras de las puertas —porque así
nos explicaba mamá que podían hacerlo—, silenciosos
y llenos de amor. Esos seres que ansiábamos ver, tardándonos
en dormir, hasta que el invencible sueño de todos los chiquitos
podía más que nuestra ansiedad. Sí, querría
que me devolvieran aquella espera, aquel candor. Sé que es
mucho pedir, un imposible sueño, la irrecuperable magia de
mi niñez con sus navidades y cumpleaños infantiles,
el rumor de las chicharras en las siestas de verano. Al caer la tarde,
mamá me enviaba a la casa de Misia Escolástica, la Señorita
Mayor; momentos del rito de las golosinas y las galletitas Lola, a
cambio del recado de siempre: «Manda decir mamá que cómo
está y muchos recuerdos». Cosas así, no grandes,
sino pequeñas y modestísimas cosas.
Sí, querría que me devolvieran a esa época cuando
los cuentos comenzaban «Había una vez...» y, con
la fe absoluta de los niños, uno era inmediatamente elevado
a una misteriosa realidad. O aquel conmovedor ritual, cuando llegaba
la visita de los grandes circos que ocupaban la Plaza España
y con silencio contemplábamos los actos de magia, y el número
del domador que se encerraba con su león en una jaula ubicada
a lo largo del picadero. Y el clown, Scarpini y Bertoldito, que gustaba
de los papeles trágicos, hasta que una noche, cuando interpretaba
Espectros, se envenenó en escena mientras el público
inocentemente aplaudía. Al levantar el telón lo encontraron
muerto, y su mujer, Angelita Alarcón, gran acróbata,
lloraba abrazando desconsoladamente su cuerpo.
Lo rememoro siempre que contemplo los payasos que pintó Rouault:
esos pobres bufones que, al terminar su parte, en la soledad del carromato
se quitan las lentejuelas y regresan a la opacidad de lo cotidiano,
donde los ancianos sabemos que la vida es imperfecta, que las historias
infantiles con Buenos y Malvados, Justicia e Injusticia, Verdad y
Mentira, son finalmente nada más que eso: inocentes sueños.
La dura realidad es una desoladora confusión de hermosos ideales
y torpes realizaciones, pero siempre habrá algunos empecinados,
héroes, santos y artistas, que en sus vidas y en sus obras
alcanzan pedazos del Absoluto, que nos ayudan a soportar las repugnantes
relatividades.
En la soledad de mi estudio contemplo el reloj que perteneció
a mi padre, la vieja máquina de coser New Home de mamá,
una jarrita de plata y el Colt que tenía papá siempre
en su cajón, y que luego fue pasado como herencia al hermano
mayor, hasta llegar a mis manos. Me siento entonces un triste testigo
de la inevitable transmutación de las cosas que se revisten
de una eternidad ajena a los hombres que las usaron. Cuando los sobreviven,
vuelven a su inútil condición de objetos y toda la magia,
todo el candor, sobrevuela como una fantasmagoría incierta
ante la gravedad de lo vivido. Restos de una ilusión, sólo
fragmentos de un sueño soñado.
Adolescente sin luz, tu grave pena llorás, tus sueños
no volverán, corazón, tu infancia ya terminó.
La tierra de tu niñez quedó para siempre atrás
sólo podés recordar, con dolor, los años de su
esplendor. Polvo cubre tu cuerpo, nadie escucha tu oración,
tus sueños no volverán, corazón, tu infancia
ya terminó.
* * *
La gravedad de la crisis nos afecta social y económicamente.
Y es mucho más: los cielos y la tierra se han enfermado. La
naturaleza, ese arquetipo de toda belleza, se trastornó.
Nuestro planeta se encuentra en estado desolador, y si no se toman
medidas urgentes va en camino de ser inhabitable en poco más
de tres o cuatro décadas. El oxígeno disminuye de modo
irreversible por el ácido carbónico de autos y fábricas,
y por la devastación de los bosques. El hombre necesita de
los árboles para vivir. Parecen no saberlo o no importarles
a quienes están talando las selvas del Amazonas y las grandes
reservas del mundo. Los países desarrollados producen cuatrocientos
millones de toneladas por año de residuos tóxicos: arsénico,
cianuro, mercurio y derivados del cloro, que desembocan en las aguas
de los ríos y los mares, afectando no sólo a los peces,
sino también a quienes se alimentan de ellos. Sólo unos
pocos gramos de intoxicación son mortales para el ser humano.
Corremos el riesgo de consumir vegetales rociados con plaguicidas
que dañan al hígado y a los riñones y producen
desórdenes sanguíneos, leucemia, tiroidismo; afectan
también al sistema nervioso central y a los ojos. Entre esos
plaguicidas se encuentra el terrible veneno llamado «agente
naranja».
Los científicos aún no nos han explicado de qué
manera vamos a sobrevivir a la radiactividad expandida por el efecto
de los reactores nucleares. Ocho millones de seres humanos todavía
sufren las consecuencias de la tragedia atómica de Chernobil.
Durante su visita a la Argentina, conversé largamente sobre
estos temas con el presidente de la ex Unión Soviética,
Mijail Gorvachoy, ya que los científicos de su país
arrojaron los «corazones» de una gran cantidad de reactores
al mar Báltico, ¿acaso pensaban apagarlos? Entre estos
desechos se encuentran productos temibles como el plutonio, siniestra
referencia a Plutón, dios griego del infierno. Desconocemos
lo que en verdad han hecho, por su parte, los países más
desarrollados, pero es alarmante la indiferencia con que han respondido
a los reclamos de destacados organismos ecologistas, como Greenpeace.
Parece no contar que estamos al borde de la destrucción física
del planeta, tal es el individualismo y la codicia.
A pesar del alto riesgo que significan los productos radiactivos,
su almacenamiento sigue constituyendo un inestimable agente de control.
Los países más desvalidos, como la India, o se proclaman
orgullosamente como nueva potencia nuclear, o corren el riesgo de
ser vendidos como basureros atómicos. Algo que en reiteradas
oportunidades estuvo a punto de sucederle a nuestro país.
Otro peligro para tener en cuenta es el agujero de ozono, ¡agujero
que ya tiene el tamaño del continente africano! Además
del recalentamiento del planeta, consecuencia de la emisión
de gases industriales y del efecto «invernadero», está
en peligro el futuro de los países insulares debido al crecimiento
del nivel de los ríos y mares. Sin olvidar las especies en
extinción: se calcula que setenta especies desaparecen por
día.
En la antigüedad, según Berdiaev, el proyecto del universo
humano era también tarea de fuerzas divinas. Desacralizada
la existencia y aplastados los grandes principios éticos y
religiosos de todos los tiempos, la ciencia pretende convertir los
laboratorios en vientres artificiales. ¿Se puede pensar algo
más infernal que la clonación? ¿Podemos seguir
día a día cumpliendo con tareas de tiempos de paz, cuando
a nuestras espaldas se está fabricando la vida artificialmente?
Nada queda por ser respetado.
A pesar de las atrocidades ya a la vista, el hombre avanza perforando
los últimos intersticios donde se genera la vida. Con grandes
titulares se nos informa que la clonación es ya un éxito.
Y nosotros, todos los hombres del planeta que no queremos esta profanación
última de la naturaleza, ¿qué podemos hacer frente
a la inmoralidad de quienes nos someten?
La humanidad ha recibido una naturaleza donde cada elemento es único
y diferente. únicas y diferentes son todas las nubes que hemos
contemplado en la vida, las manos de los hombres y la forma y el tamaño
de las hojas, los ríos, los vientos y los animales. Ningún
animal fue idéntico a otro. Todo hombre fue misteriosa y sagradamente
único.
Ahora, el hombre está al borde de convertirse en un clon por
encargo: ojos celestes, simpático, emprendedor, insensible
al dolor o trágicamente, preparado para esclavo. Engranajes
de una máquina, factores de un sistema, ¡qué lejos,
Hölderlin, de cuando los hombres se sentían hijos de los
Dioses!
Los jóvenes lo sufren: ya no quieren tener hijos. No cabe
escepticismo mayor.
Así como los animales en cautiverio, nuestras jóvenes
generaciones no se arriesgan a ser padres. Tal es el estado del mundo
que les estamos entregando.
La anorexia, la bulimia, la drogadicción y la violencia son
otros de los signos de este tiempo de angustia ante el desprecio por
la vida de quienes nos mandan.
¿Cómo podríamos explicarles a nuestros abuelos
que hemos llevado la vida a tal situación que muchos de los
jóvenes se dejan morir porque no comen o vomitan los alimentos?
Por falta de ganas de vivir o por cumplir con el mandato que nos inculca
la televisión: la flacura histérica.
Cientos de miles de jóvenes son drogadictos. Andan como bandas
por las plazas del mundo.
Todo hace pensar que la Tierra va en camino de transformarse en un
desierto superpoblado. No es casual que en una de las últimas
Cumbres Ecológicas se hayan previsto guerras, en un futuro
no muy lejano, para la obtención de agua potable.
Este paisaje fúnebre y desafortunado es obra de esa clase
de gente que se ha reído de los pobres diablos que desde hace
tantos años lo veníamos advirtiendo, aduciendo que eran
fábulas típicas de escritores, de poetas fantasiosos.
Según esa inversión semántica que traen las
lenguas, el epíteto de realistas señala a individuos
que se caracterizan por destruir todo género de realidad, desde
la más candorosa naturaleza, hasta el alma de hombres y de
niños.
Si bien los optimistas impertérritos arguyen que la humanidad
ha sabido siempre sobreponerse a los bárbaros acontecimientos,
de ninguna manera estamos en condiciones de poder confiar en esta
clase de sofismas. En primer lugar, porque hay civilizaciones enteras
que jamás se recuperaron, y en segundo, porque atravesamos
una crisis total y planetaria.
Ya hace unos años, la capacidad destructiva del mundo era
cinco mil veces superior a la que había en la época
de la Segunda Guerra Mundial, el poder de las bombas atómicas
en reserva superaba un millón de veces a la bomba que destrozó
Hiroshima.
Un chiquito muere de hambre cada dos segundos. Lo criminal es que
con el medio por ciento del gasto de armamentos se podría resolver
el problema alimentario de todo el mundo. Nada hace pensar que estas
cifras estén variando para mejor. Son tiempos en que el hombre
y su poder sólo parecen capaces de reincidir en el mal. Hemos
puesto en funcionamiento potencias destructoras de tal magnitud que
su paso, como señaló Burckhardt, puede llegar a impedir
el crecimiento de la hierba para siempre.