Apuntes dictados, notas de viaje
tomadas cuando “hablo sin pensar”: tal es el material que recoge Ernesto
Sábato en España en los diarios de mi vejez
(Seix Barral), un dietario de los días sabáticos que
el autor pasó hace dos años en nuestro país y
que reconstruyen un peculiar y personal retrato de España vista
por el genial narrador argentino. “Algunas páginas han sido
largamente elaboradas a mi vuelta o durante esos largos meses en que
estuvimos de viaje. Otras permanecen como me salieron, apenas comentarios
a la vida cotidiana”, reconoce. La algarabía de los cafés
madrileños, la fascinación por Goya y El Bosco vivida
en el Museo del Prado, Galicia... España recorre este libro
donde “prevalece mi deseo de confesarme”. El Cultural adelanta hoy,
junto a una reflexión de Claudio Magris sobre la obra del maestro
argentino, algunas de las facciones del rostro del último Sábato:
como siempre reflexivo, hondo, certero, amargo y feliz.
Visita al Museo del Prado
Caminando despacio hemos ido hasta el correo de Cibeles.
Me detengo a mirar esa zona en que Madrid se ensancha, donde grandes
y antiguos paseos trepan hacia la Puerta de Alcalá, por un
lado, y por el otro, hacia la Puerta del Sol.
Pero prefiero la sombra, entonces apurados salimos de las avenidas
y nos vamos lentamente bajo 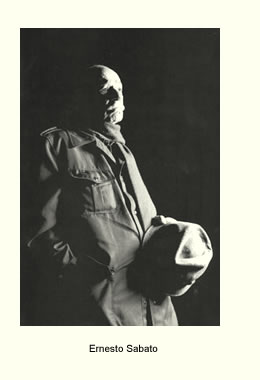 los
árboles del Paseo del Prado hacia el museo. Nunca miro más
que a un pintor, lo contrario hasta me parece una falta de respeto.
Esta vez sólo algún cuadro de Goya.
los
árboles del Paseo del Prado hacia el museo. Nunca miro más
que a un pintor, lo contrario hasta me parece una falta de respeto.
Esta vez sólo algún cuadro de Goya.
El Goya oscuro, el feroz, el desgarrador Goya me sigue deslumbrando.
Y también El Bosco. Cuánta incomprensión habrán
sufrido estos creadores geniales en su época. Uno, por advertir
los monstruos terribles que ocultaba en su vientre la diosa razón,
con sus toros y aquelarres. El otro, con sus seres híbridos
y deformes, anunciando las desgracias de un mundo que se mueve compulsivamente
tras la riqueza y los bajos placeres. Reyes a caballo junto a fieras
mitad humanas, junto a minúsculas escenas de matanzas y sacrificios.
Aquellos símbolos habrán sido considerados esquivos
y desafiantes en su tiempo. Hoy se nos aparecen con toda lucidez,
como trágico acabamiento de un modo de vivir y concebir la
existencia.
Como autómata, como cuando de chico me levantaba sonámbulo,
me dirijo hacia Goya.
Y elijo un cuadro, un sólo cuadro y me detengo. El pintor de
los monstruos; el que pintó magistralmente con humo y sangre.
El dos de mayo. Lo miro de a poco, como si lo tanteara y me
sumergiera en él.
Fue en 1814 cuando Goya en su taller pintaba la batalla. Sí,
están ahí, son hombres fuertes peleando por su tierra;
peleando por Madrid. Sé que la batalla, la gran guerra popular
que se desató en Madrid, lo indignó. Que pintó
y pintó durante tres años los “desastres de la guerra”.
Pero sé también que el caos, el derramamiento de sangre,
la brutalidad del hombre, fue el tema que le sirvió a Goya
para estremecernos con su pintura. Para llevarnos a esa verdad simbólica,
inagotable.
Admiro los negros del carbón, del humo. Insuperables. Y los
blancos. Ya en esa época, después de su enfermedad y
de su sordera, pintaba para sí mismo. Entre sufrimientos renació;
abandonó los colores brillantes y fue añadiendo marrones,
grandes masas de negro y sutiles pinceladas de rosa, de grises plateados
para expresar la luz.
En Goya el soporte creo que no existe. De a poco, capa sobre capa,
sumando pigmento más pigmento, seco sobre seco, una masa oscura
carbón se ilumina. Sabiamente se hace sangre en el rojo pantalón
del soldado abatido. Todas las miradas van al soldado que cae del
caballo, al rojo sangre.
Los soldados están y nos muestran indudablemente cómo
pelearon. ¡Cuántas muertes habrá costado esta
batalla! Pero a la vez, los soldados son los negros que Goya necesita,
los negros que ama. Así como el caballo que vemos en primer
plano es el caballo del soldado abatido y es el blanco el que estremece
a Goya.
Me acerco a los ocres que a mí me apasionan. Los ocres dorados
de la ropa, iluminando sutilmente los pliegues, sobre las formas de
los cuerpos. Los sables dibujan curvas de hombres que podrían
ser animales.
Este grito en primer plano, atrás el silencio.
De pie frente al cuadro de pronto comprendo que estoy, en este mismo
momento, por el misterio de lo imaginario, en mi propio taller sintiendo
entre los dedos la ansiedad del pincel.
Vuelvo a mirar aquel rosa, ese muro callado. La diagonal perfecta
que nos desliza y nos lleva hacia lo que Goya quiso que viéramos.
Al fondo, el cielo. La ciudad callada, las viejas cúpulas,
tan quietas como un aire detenido.
Nos retiramos lentamente, por la calle del Prado, hacia la plaza
Santa Ana.
Jueves, en el café de la vuelta
Ayer por la tarde, después de volver a corregir una de las
conferencias, caminamos unas cuadras y ya con frío entramos
a un bar del viejo Madrid. No más pasar la puerta me ensordece
el alegre griterío, el humo y las risas que rebalsan el local;
con dificultad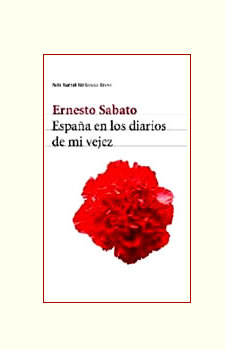 avanzo hasta sentarnos contra una pared como para tener donde atrincherarme.
Es un café típico, quiero decir típico de antes,
de cuando lo moderno aún no había hecho estragos en
España.
avanzo hasta sentarnos contra una pared como para tener donde atrincherarme.
Es un café típico, quiero decir típico de antes,
de cuando lo moderno aún no había hecho estragos en
España.
Éste es un reducto anticuado, con mesas de madera y sillas
tipo Viena, percheros de hierro y lámparas que parecen de opalina.
A un lado, la barra repleta de parroquianos que vociferan a los gritos
sus preferencias en el fútbol.
Después de una breve pero ardua lucha con mi carácter
molesto, impaciente, nervioso, intolerante, rescaté mi lado
observador y me dispuse a gozar de los madrileños en su caldo.
Lo primero que sorprende es ver en las mesas a familias enteras, algo
impensable en Buenos Aires. Hay abuelos, hijos jóvenes, nietos,
sin problemas generacionales ni historias. Todos hablan a la vez y
a los gritos.
Los miro y más me doy cuenta de que están todos de
fiesta, que la vida es para ellos una fiesta, podrían decirme:
“vea tío, mejore la cara, pues, aquí se viene a celebrar”.
Y me río al pensarlo, tan distintos de mí, ¡tan
distintos de mi educación severa! ¿Quién de nosotros
se hubiera atrevido a hablar y reír sin reparos delante de
nuestro padre?
Hay marcas que son estigmas. Durante mi infancia era sonámbulo
y tenía permanentes pesadillas; con los años, con vergüenza
y dolor, reconocí que la pesadilla consistía en verme
sentado, a solas, con mi padre. ¿Quién hubiera osado
reírse de él, o tocarle un papel, o aunque más
no fuera a hacerle una pregunta personal? Así me crié
hace muchos años.
Volví a mirarlos a ellos, a estos madrileños que gritan
y se ríen, como corresponde al auténtico sentido de
fiesta, todos juntos, nadie se molesta, podría decirse que
todos son un mismísimo ruido.
Miro cómo se tocan, se gritan, se abrazan. Y pienso si esta
manera de ser celebratoria, festiva, no es una de las tantísimas
riquezas que España debe a los musulmanes, quienes no tienen
una experiencia cerrada de “lo privado”, bien separada de “lo público”,
como nosotros, occidentales. (Por eso en España son tan distintos
los andaluces, los vascos, los catalanes.)
Los miro con envidia de la buena. El sentido crítico, el miedo
al ridículo, al papelón, me han privado desde siempre
de esta natural cofradía familiar, amistosa. De una experiencia
así, tan valiosa. Por un momento pienso si no podría
pedirles a alguno de ellos que nos inviten a su mesa; y es seguro
que lo harían.
Finalmente me puse a escuchar lo que se decían unos a otros
que, como dije, es cosa por lo demás accesible, más
bien lo difícil es evitar oírlos. De inmediato comprobé
que los madrileños en las mesas no discuten “ideas” en el sentido
serio, grave de la palabra, la de ellos no es una reunión en
torno al “ágora”, esa pretensión tan porteña,
sino en torno a lo bueno de cada día.
No para discutir o arreglar el mundo, sino para hablar de ellos,
de la gente, de sus cosas cotidianas.
Jueves 11 de abril
Esta mañana fuimos a la librería Pasajes, en la calle
Génova, a pocos metros de la plaza Alonso Martínez,
un barrio que yo solía recorrer hace años cuando caminaba
incansablemente por los lugares que me atraían, o que me rechazaban.
En las vidrieras habían puesto mi obra en un gesto de Christiane
y Alejandro, como otros tantos de afecto que han tenido con nosotros
a través de los años.
Nuestra entrada fue celebrada por los que trabajan en la librería.
Rápido debo decir que llevo tiempo añorando ser autor
de Trotta, y no moriré sin cumplir con este deseo que comparto
con Alejandro, y que soporto con dolor cada vez que tengo en las manos
un libro de su fondo editorial.
La disposición de los libros, la calidad de los títulos
y de las ediciones, demuestra profundo amor por la literatura y así
lo siente quien entre por primera vez a esta pequeña y cálida
librería.
Durante el almuerzo conversamos acerca del esfuerzo con que enfrentan
las pequeñas editoriales la competencia de los grandes grupos.
La filosofía mercantilista que desde hace mucho tiempo viene
rigiendo la cultura ha convertido a las grandes casas editoras en
expendedoras de best-sellers previsibles, prefabricados sobre un riguroso
estudio de mercado. Para ello se cuenta con estrategias que van desde
los más sutiles recursos publicitarios al arancelamiento de
críticos especializados, encargados de convencer a los lectores
de que el libro que ellos están deseando es aquel que hallarán
en el sector de “Novedades”, y que en rigor debería llamarse
“Fugacidades”, porque no suele ser otro el destino de esa clase de
literatura.
En medio de estos avatares, quedan relegados al olvido quién
sabe qué cantidad de talentosos escritores que no pueden asegurarle
al editor un puesto entre los más vendidos.
Cada vez son menos quienes se arriesgan por la verdadera literatura,
por eso me gusta tanto encontrarme con los Sierra; en ellos me conmueve
el esfuerzo que hacen por sostener un espacio en la literatura y en
el pensamiento. Tengo un reconocimiento real por esas pequeñas
editoriales, y una verdadera nostalgia por las modestas librerías
que eran atendidas por hombres enamorados de su oficio, y que en otro
tiempo supe frecuentar en mis años de lector ansioso.
Sí, siento nostalgia cuando me recuerdo hurgando aquellos
viejos estantes como quien busca un exótico tesoro. Aquella
necesidad, casi física, por acariciar los lomos de los libros,
por oler sus páginas impresas; como si en ese acto estuviese
implícito un primer acercamiento, un olfato, como aquel con
que los hombres de campo valuaban sus caballos. Y luego, la urgencia
por hallarnos a solas con el libro, en silencio frente a la página,
inermes ante una obra que podía modificar sustancialmente el
curso de nuestra vida. Todo aquello formaba parte de un rito que se
ha vuelto inusual en nuestro tiempo.
Una gran obra nace de una soledad desgarradora, y lo que pide es
ser recibida por una soledad semejante que la acoja. Responsables
de este embrutecimiento son el vértigo en que vivimos, que
nos ha embotado la sensibilidad, y una filosofía general de
la existencia que ha reducido al libro, y a todo lo existente, a la
categoría de mercancía.
No pretendo caer en la insolente omisión de ignorar que mis
novelas y mis ensayos llevan años gozando de los cuidados y
beneficios de las más grandes editoriales del mundo. Ellas
han hecho posible que mi obra sea traducida a más de treinta
lenguas, y cualquier lector interesado puede acercarse a mis libros
en las diversas ediciones que existen. Pero así puestas las
cosas, creo que quienes tienen a su cargo las políticas y las
legislaciones culturales deberían hallar el modo para que las
pequeñas librerías y casas editoras no sean arrasadas
por la impresionante expansión que en este tiempo han gozado
los grandes grupos. Que no acaben siendo una de las tantas especies
que agonizan.
Estuve a punto de tirar esto, presupongo que se leerá en algún
momento del futuro.
Cuando pienso que sí, tacho.
O la interrumpo a Elvira que me lee: suprimí. Suprimir casi
todo.
Pero luego sigo queriendo escribir como si fuese un anhelo que se
impone, lenta pero seguramente, sobre mi espíritu crítico
y mi tendencia a la destrucción, ese otro lado inevitable,
e imprescindible al acto creador.
Sábado
Ayer temprano en la tarde llamaron de la editorial para decir que
de ninguna manera podíamos ir al Bernabeu. Estaban agitados
y no parecieron escuchar razones: eta había hecho estallar
una bomba enfrente mismo del estadio. Ni pensarlo, fuimos igual. Nicolás
nos acompañó como guardaespaldas en medio de multitudes
enardecidas. Fue un partidazo.
Quiero agradecerle a Valdano esta oportunidad de volver a ser joven,
nuevamente como en aquellos partidos entre Estudiantes de La Plata
y Gimnasia y Esgrima. En perpetua y feroz rivalidad. Yo era rompecanillas,
así me decían, muy violento; me apasionaba, pero tuve
que dejarlo porque tenía la mollera débil.
Salimos de la cancha antes de que terminara el partido, y con eso
y todo, la salida fue brava porque yo insistí en bajar a la
calle.
Estos riesgos me rejuvenecieron. Y al cabo de un rato salimos lo
más bien para Santiago de Compostela. Los riesgos rejuvenecen,
claro, si uno sale vivo.
Día martes
Me levanté de la siesta deslumbrado por la belleza de Galicia
y por la de su gente, con ese ánimo di en la universidad la
conferencia prevista “La fecundidad en la cultura gallega”. Me centré
en los miles de hombres y mujeres que creyeron que valía la
pena sacrificarse, dar lo mejor de sí, aun perdiendo los años
y la vida. Terminé evocando aquellas romerías de mi
pueblo, cuando los gallegos cantaban y bailaban a su tierra lejana,
a todo aquello que se había ido para no volver. Recité
tragando lágrimas aquellos versos de Rosalía: Adiós,
ríos; adiós, fontes;/ adiós, regatos pequenos;/
adiós, vista dos meus ollos,/ non sei cuándo nos veremos.
Y aquel poema: Miña terra, miña terra,/ terra donde
me eu criei,/ terriña que quero tanto,/ figueiriñas
que eu plantei.
Al finalizar el rector Villanueva me entregó la insignia de
oro de la universidad. Un concierto de gaitas como no había
escuchado en mi vida cerró la noche. La lluvia caía
triste la mañana en que nos fuimos.
Jueves, nuevamente en Madrid
Parados otra vez frente a los cuadros de Ribera y sin poder abstraernos
de estar en un museo, en una enorme sala, climatizada, custodiada
y tan calladamente recorrida por miles de miradas, nos resulta difícil
olvidar que el autor, aquel españoleto, hijo de zapatero y
pintor de fama, que disfrutó del favor de soberanos y virreyes,
de sus halagos y condecoraciones, terminara sus días pidiendo
en cantidad de cartas a los monjes cartujos “se le pagara algún
dinero” por las pinturas que estaba realizando, ya que su situación
económica era por demás penosa.
Sombras y luces de la existencia de un pintor que fue reconocido
justamente por su particular manera de señalar los violentos
tintes de la vida cuando trasciende el marco de lo visible, para entrar
en un mundo “obsceno”, de lo que está fuera de escena, de lo
que no debe ser visto, de lo que es preferible no mostrar.
Para Ribera, sin embargo, lo deforme, lo feo, lo innoble, por ser
parte misteriosa y esencial de la trágica condición
de los hombres, ofrece la posibilidad de llegar, a través del
mal, de la repulsión o de la carne macerada, a ese oscuro reino,
a ese ambiguo lugar donde el horror puede alcanzar a ser revelador
del abismo humano. A esa tendencia apuntarían muchas de las
búsquedas que en la modernidad desplegaron lo tremendo en busca
del mal, de la fealdad, del espanto como constitutivos de la vida.
Quedé mirando sus cuadros, su vigoroso empaste, la audacia
de sus temas y de sus trazos.
Domingo, antes de partir
El equipaje quedó listo desde temprano. Tomo café y
miro los diarios. Cerca de las nueve partirá el avión
que nos llevará de regreso a Buenos Aires.
Y entonces, como otras veces, cuando miro los noticieros, leo los
diarios o escucho a la gente, pienso no tanto en lo que se dice, sino
en lo que se calla, diciendo tantas cosas. Pienso en las palabras
que ya no se escuchan, como espíritu, bondad, absoluto, infinito,
alma. Esas palabras que en mi juventud al menos usábamos para
denostarlas, para criticarlas, pero en todo eso le dábamos
valor, sabíamos y sentíamos su peso, su gravedad.
Después uno las recuperó con los años, pero
ahora compruebo a menudo, con tristeza indecible, con horror, que
ya no están ahí, al alcance de las manos para que las
nuevas generaciones puedan palparlas, saber de su existencia. Veo
que han desaparecido de la cultura, simplemente no están.
Existe un tal absolutismo de la “realidad” histórica, política
y económica, que ni se presienten sus fronteras. Y sin embargo
el hombre carece hoy, como nunca quizá, de un ámbito
mítico-poético que ampare la existencia. No me estoy
refiriendo a “ideas” sino más bien a un cuenco para llenar
de vida; una trama donde ir sembrando la existencia, manifestándola.
No sé cómo expresarlo.
Siempre me han echado en cara mi necesidad de absolutos, que por
otro lado aparece en mis personajes. Esta necesidad atraviesa como
un cauce mi vida, como una nostalgia más bien, a la que nunca
hubiera llegado. Quizá algunos atisbos, señales incomprensibles,
como ligeras nieblas en un horizonte infinito, mudo a los reclamos
de los hombres. Aun al dolor de los hombres, aun ante el dolor de
los niños.
Atisbos al caer de alguna tarde, momentos de éxtasis al terminar
una obra que me excedía. O seguramente frente al abismo. Nostalgia
indemostrable en conceptos, pero que indudablemente la dice y la muestra
cada arruga de mi cuerpo, cada temblor en la voz.
La nostalgia es una añoranza, una memoria de los sentimientos
inarrancable, que existe en toda vida. No se la puede explicar pero
se la siente como la memoria de una armonía que nos fuese nuestra
más auténtica manera de existir. Como nunca la vivimos,
tendemos a ponerla en la infancia, quizá para darle un sosiego.
Yo nunca pude calmar mi nostalgia, domesticarla, diciéndome
que aquella armonía fue un tiempo en la infancia; ojalá
hubiera sido, pero no. Fui un chico hipersensible, ya lo dije, proclive
a los temores, a la incertidumbre. De modo que la nostalgia es para
mí una añoranza jamás cumplida, el lugar al que
nunca he podido llegar. Pero es lo que hubiéramos querido ser,
nuestro deseo. Tanto no se lo llega a vivir que hasta podría
creerse que está fuera de la naturaleza, si no fuese que cualquier
ser humano lleva en sí esa esperanza de ser, ese sentimiento
de que algo nos falta.
La nostalgia de ese absoluto es como un telón de fondo, invisible,
incognoscible, pero con el cual medimos toda la vida, si no no la
llamaríamos “finita”, como no llamamos “limitado” a no tener
más que dos brazos. Algo en nosotros se niega a aceptar la
muerte. Quizá, todo lo que hagamos contra esa evidencia, y
ese decirle “no”, sea un “sí” a eso otro, a esa pertenencia
a una vida sin muerte, sin tanta violencia, sin guerras... Esa vida
que es imagen de otra forma de vida y de otra vida, aunque sólo
la vivamos en un borrador o en su negativo. Extrañándola,
anhelándola...
Pienso entonces en Kafka, ¡del que he pintado tantos cuadros!
Toda su obra parece atravesada por ese deseo de absoluto, un deseo
sepultado bajo las mediaciones que el sistema pone para tapar lo más
profundo del hombre, lo que haría que nadie creyera en los
“absolutos” de los dogmatismos. Pero nada, en su obra, puede impedir
a sus personajes seguir deseando, seguir esperando... Ni quisiera
el fracaso.
Quizá él, Kafka, como nadie, haya tematizado ese gran
tema del siglo XX: el obstáculo. Y sin embargo, como una piedra
en un río, ese obstáculo pone más de manifiesto
el deseo. Como la piedra en el sonar del río.